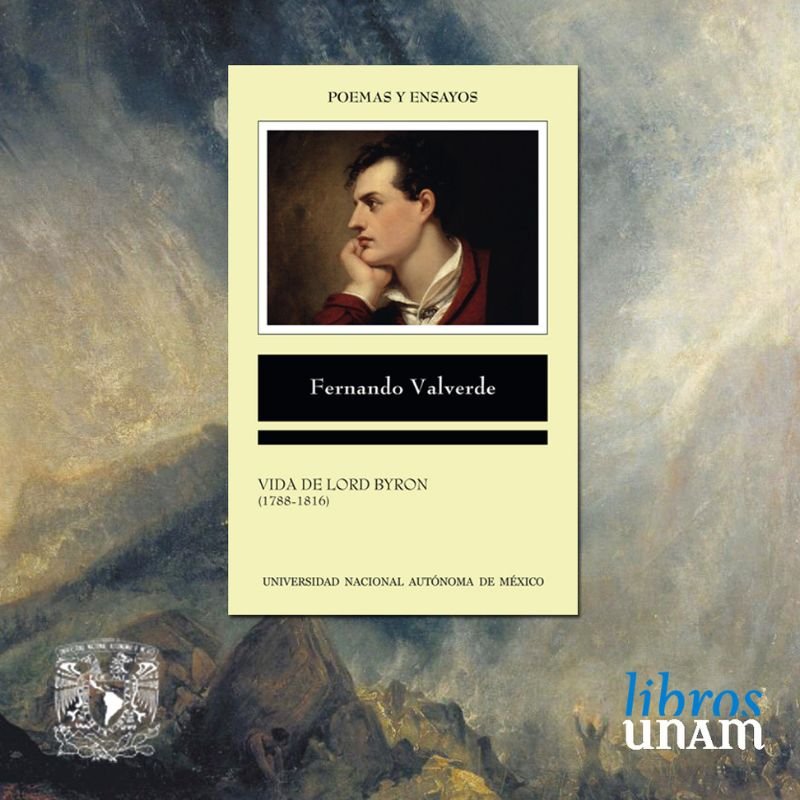El siguiente relato de Jesús Francisco Conde (Guadalajara, 1983) es una sonata en la que el narrador solaza con las sonoridades que urde su prosa. El título -tomado de un verso de Rubén Bonifaz Nuño- anuncia el clima emocional de la siguiente historia articulada sobre el contrapunto de dos líneas narrativas.
El siguiente relato de Jesús Francisco Conde (Guadalajara, 1983) es una sonata en la que el narrador solaza con las sonoridades que urde su prosa. El título -tomado de un verso de Rubén Bonifaz Nuño- anuncia el clima emocional de la siguiente historia articulada sobre el contrapunto de dos líneas narrativas.
Concierto para desventura y orquesta
Para Adriana Álvarez
Afuera llueve. Sólo llueve. Una mano temblorosa toma una botella y la destapa: se repite el ritual conocido. La memoria no falla, con la mano izquierda toma un vaso old fashion y lo coloca en la mesa de ébano. Con exacta templanza el frío cristal se viste de ámbar. Ambos acicates, botella y vaso, reposan en los dedos hasta que un movimiento estudiado los regresa a la mesa. Un cenicero completamente negro y sin una colilla inoportuna que macule su pulcritud recibe siempre la ceniza exacta de cada fumada. Junto al altar ungido de ansias que forman la botella, el vaso y el cenicero, un marco con el cristal roto devela la nostálgica imagen de un vestido blanco ornado por una piel tersa.
Con veloz parsimonia lleva la mano derecha hasta el vaso. Del bolsillo derecho de la camisa azul toma un encendedor negro y lo lleva a la boca. Un cigarro largo, extensión insana de la garganta, yace melancólico en los labios resecos. La yesca ilumina durante un brevísimo instante el rostro parco que insistentemente fija la mirada obscura en un punto de luz. Aspira larga y suavemente, cierra los ojos y presiona el vaso que incólume se balancea en sus dedos. El marco permanece en pose castrense ante la triste figura: el cristal, prisma azaroso de múltiples cuarteaduras, deforma la imagen y junta el labio inferior con las cejas delineadas.
El aroma que despide el old fashion se intensifica conforme se acerca a su destino. Los labios se abren para dejar la abertura exacta que el licor necesita; la lengua forma un canal en el que por brevísimos instantes se posa el agua de vida y recrea vapores de fuerte envergadura; la garganta se abre presurosa cuando siente recibir el calor del alcohol: voluptuosa sílfide incontinente.
Las pupilas se dilatan, las manos tiemblan y un suspiro impreciso se ahoga entre el vaho etílico. Ese vapor soporífero le inyecta los ojos de memoria tinta en sangre. Impasible, junto al chasquido de unas caderas inauditas, una canción imposiblemente conocida resuena en el oído medio.
I. Adagio sostenuto
Una cita nueva con alguien de nombre impronunciable. Hoy no creo que suceda nada interesante. Llueve mansamente en este jueves y no tengo prisa. Las siete calles que cruzan Donceles se vuelven tan innecesarias como la duda de si estará ella ahí.
Son casi las siete de la noche y la demasiada gente se interpone entre el Palacio de Bellas Artes y yo; como por una sonrisa de dios, dos autos chocan frente a mí. Sin recato, sendos individuos mal encarados intercambian furiosos golpes al compás de una conocida tonadilla de siete notas en diversos registros y colores. Camino con pasos cada vez más lentos, entretenido a medias por el espectáculo de los ahora púgiles: “ganará el de la derecha”, me dice una señora emocionada por el espectáculo.
La lluvia, unos minutos antes tan mansa, arrecia impertinente. Nunca he sabido porqué a la gente le molesta tanto la lluvia. Todos corren y maldicen y piensan que no llegarán a lugares donde no los esperan. La diferencia conmigo es que yo no maldigo ni corro: sólo sé que en mi destino no estará a quien yo espero.
Las noches antropófagas del centro de cualquier ciudad son iguales; enésimas microhistorias pasan ante los ojos de un peatón que camina con calma y con un cigarro entre los dedos índice y medio; la tarde empieza a cegar los resquicios que pudieran guardar algún rastro de otros días. He recorrido durante varios años las mismas calles sin que nada cambie y hoy parecen nuevas, distintas. Casi puedo sentir la mirada de cada uno de los escaparates. Y me acerco cada vez más al punto donde espero encontrarla.
Mika Waltari reposa en sus manos. El cabello negro se esparce avieso por sus hombros. Una blusa blanca de algodón deja al descubierto la visión de su inusitada espalda. Sus ojos cobrizos y claros se posan por un segundo en mí y con un dejo de desdén guarda el libro, se sacude las piernas y puedo advertir su silueta reflejada en el piso, merced al último resabio de luz natural.
Hora tras hora caminamos por las ardorosas calles de esta ciudad antes tan vacía. Con una pereza calculada y deliciosa cuelga su mano de mi brazo y ni la lluvia ni la noche evitan que trate de disimular una sonrisa. Después, ante miradas ausentes o indiferentes, un ósculo furtivamente eterno se desliza entre sus comisuras.
Lentamente su lengua reconoce mis ansias; mis labios, ávidos de tierna compañía, responden en tiernas convulsiones de timidez. Mis manos se aferran a su cintura, a ese reducto donde la soledad se estrecha complaciente y mis ojos buscan reflejarse en cada uno de sus sueños. Musito palabras irreconocibles aunque compartidas. Por un segundo siento en tu boca un leve suspiro de dios.
Después
descenderemos
lenta
y
silenciosamente.
Mañana. Las tres sílabas retumban en el cuarto. Mañana: gutural esperanza que paladea cuando se aglutina la glucosa en sus glándulas. Las manos otrora firmes develan cierto temblor al tiempo que un golpe todavía certero disipa las heces del licor en la lengua afanosa. La media noche se asienta en sus terruños y el silencio se ensancha por las paredes del cuarto.
Su oído se desviste de notas. Ya no resuena la armonía irreconociblemente vieja ni el chasquido de las caderas. La lluvia se desgrana entre los angostos recovecos del techo y sólo escucha el olor del tabaco reventando en su boca. La botella negra de whiskey no hace por terminarse, la destapa presurosamente y el vaso adquiere vida. El primer sorbo siempre se solaza entre los dientes y la lengua es un filtro cadencioso que decanta los laberintos intrincados de la memoria en el esófago.
El trago se convierte en bocanada de aire. Van uno tras otro y de pronto se adquiere un ritmo que genera nuevos acordes al oído medio. La música renace nueva, inventa y deconstruye el silencio y la luz en capas evocativas que se posan álgidamente en su espalda cansada.
El acorde se configura ya claramente: estocada mayor que obliga a una sonrisa lobuna. Ahora, el cristal roto de la imagen no luce tan hiriente. El marco desaparece por momentos y la mirada se empeña en descubrir bajo el vestido blanco un lunar casi olvidado, tal vez alguna cicatriz sacralizada o un lazo que, dulcemente malintencionado, haya quedado suelto.
In crescendo, el whiskey y la música violentan sus sentidos.
II. Allegretto
De preferencia, usted debe tener el corazón partido por la mitad. Si lo tiene roto en más pedazos, el efecto que se puede lograr se centuplicará en tantas veces como fragmentos estén esparcidos en el lado izquierdo de su pecho. Las lágrimas, si por casualidad se asoman impúdicas, deben estar ocultas para curiosos que se entretengan con ellas. El espacio físico puede ser diverso, pero eso sí, debe traer a su memoria el aroma de un lápiz labial o el color de una mirada concupiscente; los cuartos de hotel, por ejemplo, pueden configurar en nosotros un recuerdo, una imagen, un sonido o un olor. Incluso la anchura de la cama, irremediablemente crecida ante una solitaria presencia, puede cortar los resquicios de esperanza que se aferren a las paredes de colores carcomidos.
Siéntese en la posición que le parezca más cómoda y que permita que una respiración entrecortada pueda mostrarse; del mismo modo, una pared cercana y propensa a descargas espontáneas y revitalizadoras de rabia puede ser de mucha utilidad. ¡Cuidado!, prefiera el plafón al concreto, aunque la decisión final es suya.
Tome el primer disco de San Pascualito Rey y dibuje una sonrisa cómplice ante el nombre “Sufro, sufro, sufro”. Cierre los ojos. Imagine que en lugar de un minicomponente con sonido 5.1 o de un reproductor minúsculo con miríadas de canciones el sonido proviene de un tocadiscos; palpe el sonido de la aguja que al desplazarse por los surcos del vinilo cala hasta la medula de los huesos. Respire hondo, escuche el sintetizador cargado de ausencias. Una queja, en los últimos compases de la canción, saldrá de su pecho con un breve suspiro: un beso contenido.
Deje correr las pistas una a una. A sorbos y por cucharadas. Si quiere repita todo cuantas veces sea necesario hasta que esté completamente seguro de pasar a la cuarta canción. Un consejo: si siente el pecho como oprimido por un rompimiento anunciado o como cuando la lluvia zahiere la calle y usted se viste de nostalgia, es que está listo. Escuche la voz de Javier Corcobado en uno de los puentes de la canción y recuerde esa libélula con frío que alguna vez se posó en sus labios.
Absténgase de cursilerías y tome un vaso old fashion (apague su celular, olvide ese número aprehendido a fuerza de obstinación) y mezcle bourbon con cocacola. Si no tiene ninguna de las dos, puede sustituirlo por la bebida que prefiera. (La cerveza irlandesa o el mezcal oaxaqueño son opciones viables).
Haga de cuenta que no pasó nada, omita mordidas o miradas durante cuatro minutos. Durante el siguiente trago usted ya no debe extrañar a nadie. Nunca se conocieron. En ese cuarto obscuro y tibio sólo está usted y un vaso. Prenda un cigarro, con calma, escuche como truena el tabaco merced al cerillo que se consume entre sus dedos. Si no fuma, es un buen día para empezar.
Ya se acerca la décima canción, es cuando inundada por los vapores báquicos su garganta empieza a abrirse. Ahora sí, recuerde todo lo que pasó. Las mordidas y las miradas, las sonrisas. Recuerde sus manos arrancando un vestido negro, un collar o un zapato. Trate de llevar a su memoria la imagen lóbrega de cualquier recámara, la pálida luz selénica delineando unos pechos graciosamente imperfectos y el temblor de sus manos intentando (y sólo intentando) una lúbrica caricia. Disfrútela, paladee el sabor salado de esa piel clara mientras resbala por su boca un trago más. Intente algo: combinar una lágrima, el alcohol y el recuerdo de unos muslos frágiles en sus papilas gustativas.
Cierre su boca, apriete los dientes con suavidad, usted sabe hacerlo y recordará lo que se necesita para encontrar el punto exacto entre el dolor y la dulzura. Respire hondo una vez más. Trate de encerrar en un acorde menor el olor preciso y exacto de ese cuerpo recordado en síncopa satisfactoria.
Piense en los pactos clandestinos, en el avieso ritual cómplice y en la sevicia del tiempo. Llene una vez más su vaso y tome otro cigarro de la cajetilla, espere varios segundos después de la última canción. Escuche qué pasa. Termina el disco.
Repita cuantas veces sea necesario para amainar la ausencia o hasta que la botella de bourbon aguante. Si el anterior proceso deja heridas cerradas en falso es que usted está Deshabitado. Necesita algo más.
En la oscuridad del cuarto su sonrisa se desvanece sin alardes. El marco, por primera vez en toda la noche, reposa con el reflejo de la mesa en el vidrio. Las pupilas dilatadas buscan trabajosamente el vaso entre la oscuridad del cuarto. En un movimiento en falso la alfombra se torna cetrina. Un cigarro se yergue palpitante entre los dedos maltrechos y un vaso más se recrea frente a la mirada obnubilada.
El humo se desvanece febril y sugiere el trazo de una imagen con impudicia: por la esquina superior izquierda baja la luz que alumbra un jarrón vulgar sin flores artificiales. Detrás de la virgílica piel se puede ver un comedor marchito, unas sillas solitarias y las ganas de todos los días.
Entre la estela rojiza que deja la madrugada, el temblor aumenta a cada libación. La música en su oído se presenta confusa, las notas se arremolinan en el oído y sin más voluntad que la olvidada en el licor, deja que el obstinato de la piel añorada se acueste en su regazo.
III. Presto agitato
Ella le pregunta a él si cree en el destino; él contesta que no, que sólo en el desazar; ella lo mira con profunda curiosidad y suspira, pasa su mano lentamente por el cabello negrísimo de él y juguetea con su oreja; él recorre con un dejo de tierna lascivia la rodilla izquierda hasta la falda y también suspira; ella le dice que el destino sí existe, que tarde o temprano pone a todas las personas en los lugares y momentos adecuados; él sonríe, a fuerza de cicatrices en la frente ha dejado de creer en los eternos; ella sólo asiente; él la mira, la escucha, la presiente, la huele, la toca, la busca, la abraza, la acerca, la besa, la muerde, la añora, la extraña.
Será acaso la breve soledad compartida o el frío o la lluvia; tal vez sea un dichoso azar premeditado o simplemente las horas lentas que se deslizan por sus brazos pero él se quiere pensar victorioso en una batalla perdida mucho tiempo atrás. Ella se guarda para sí las causalidades; antes o después, sus piernas retozarán en otros ojos y sus alas en otras simas.
Él lo sabe y graba en su memoria cada poro descubierto, inventa los que se mantuvieron inexpugnables y dibuja su cuerpo indeleble en una servilleta de papel.
Ella se va.
Y entonces los pasos que anduvieron sus pies cansados o sus piernas largas que deleitan las calles de esta ciudad o su brevísima cintura que confirma la premura del pecado o su vientre delicado e inquebrantable en el que descansa toda la música sacra o sus manos suaves que rondaron lugares un poco más santos y son la conclusión de los brazos albos e invictos se desfiguran en la memoria; su ronca voz se confunde entre acordes recordados, la risa desenfadada se vuelve ritmo disonante y cansino; sus pantorrillas se llevan tras de sí la pulpa de su piel: la ciudad se siente irremediablemente un poco más vacía.
En el cuarto ya no se escucha nada. El ruido de la urbe que despierta se cuela entre las ventanas. El olor de la tierra mojada no encuentra destinatario. El cenicero negro arropa entre sus fauces múltiples colillas y un cigarro sin encender. La botella está vacía junto al vaso desnudo. La mesa de ébano se adorna con pedazos de cristal y con los fragmentos de una servilleta de papel en donde se adivinan rastros de tinta.
Retumba en el cuarto el eco de las tres sílabas: mañana. Palidecen los acordes de una melodía que nadie recuerda y las líneas de un cuento que no se escribió.
En la silla un cuerpo en desaliento sólo sueña:
después
descenderemos
lenta
y
silenciosamente.
ʑ
Datos vitales
Jesús Francisco Conde de Arriaga (Guadalajara, 1983) Estudió la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Percusiones en el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Música. Ha publicado cuento y ensayo en distintos suplementos y revistas culturales como Confabulario, Laberinto, Tinta Seca, Molino de Letras y Siembra. Está incluido en las antologías Cofradía de coyotes, Ardiente coyotera, Fantasiofrenia II y Bragas de la noche. Es colaborador del Festival Vive Latino y actualmente es becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de Narrativa 2009-2010.