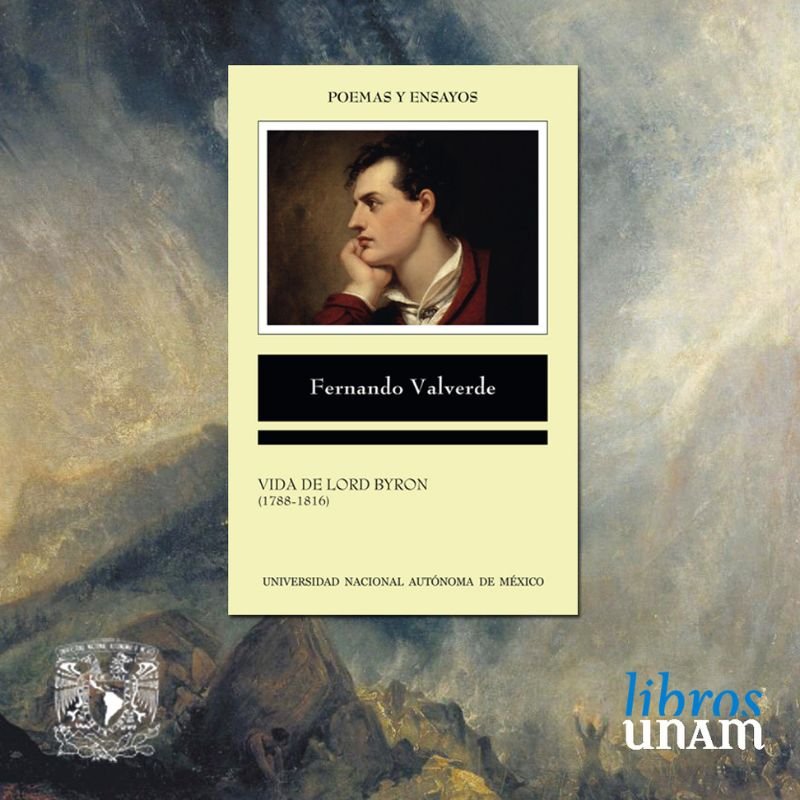Presentamos a continuación dos cuentos de José Manuel Ortiz Soto (Jerécuaro, Guanajuato, 1965). Pediatra, poeta y cuentista, de formación predominantemente autodidacta, ha tomado talleres de narrativa con Agustín Cadena, Alberto Chimal y Marina de Ficticia (Taller de minificción).
El hombre que perdió su extremidad superior derecha
Atanasio Ledesma era como cualquier hombre: con los mismos vicios, con las mismas esperanzas disparejas, con los mismos sueños incumplidos. Se despertaba cada mañana con la décima quinta campanada del reloj, extendía los brazos cuan largos eran y soltaba un bostezo gutural, cual Tarzán llamando a las fieras. De un brinco abandonaba la cama para entrar oficialmente en el trajín del día.
Esa mañana, Atanasio estiró los brazos como de costumbre y se disponía a lanzar su grito de combate, pero perdió el equilibrio y cayó sobre su costado derecho. “¡Ay, güey, me mareé!” Buscó con un manotazo desesperado la cabecera de la cama. Fue, por así decirlo, un intento puramente mental, una ilusión, pues la extremidad superior derecha que habría de contrarrestar la fuerza de la gravedad, no estaba en su lugar. Sin el apoyo de su apéndice principal (era completamente diestro), su cuerpo dio de lleno contra el piso de cemento. “¡Qué bruto! ¡Ahora sí ni las manos metí!”, se dijo medio en serio, medio en broma, tratando de levantarse pero sin conseguirlo. Entonces reparó en su condición actual de discapacitado.
―¡A jijos, no tengo mano! ¡Tampoco brazo…!” ―a duras penas pudo contener un quejido de perro apaleado―. ¡Esto no puede estar pasando!
Si Atanasio Ledesma se hubiera conocido manco y hubiera suplido su déficit con una prótesis ortopédica, seguramente se habría reído de su inexplicable olvido, pero despertar y descubrirse sin una parte del cuerpo no lo conmovía a risa. Si, por otro lado, se tratara de un sueño macabro o la broma de un ilusionista, tampoco tendría por qué preocuparse, manteniendo todo bajo control sólo habría que esperar el desenlace. Pero eso de acostarse completo y despertar a medias no tenía nada de gracioso y era, además, de muy mal pronóstico. El manco por accidente ―al que la gente considera y llama un sobreviviente― es alguien que debió sacrificar una parte de sí, pero venció, y esto termina por convertirlo en una especie de héroe, admirado y respetado. En su caso, sin una aventura de por medio, él, simple cristiano, un Atanasio Ledesma cualquiera, ¿qué podía esperar?, ¿aspirar a que todo se tratara de una pesadilla?, ¿aceptar sin más la condición de minusválido con que la desgracia lo obsequiaba? Aunque procuraba mantener la calma, no podía evitar que el oscuro y funesto pensamiento de la desdicha anidara sarcástico y procaz en su cerebro. No obstante, quizás como un último acto de fe del niño que ya no era, apeló con todas sus fuerzas al adulto en que se había convertido y buscó entre las cobijas, levantó y desenfundó las almohadas, miró bajo de la cama… siempre con la lúdica esperanza de que el brazo fugitivo anduviera chacoteando por ahí.
“Qué raro, no está por ninguna parte”, pensó Atanasio al tiempo que un tic nervioso comenzaba a fastidiarle un ojo y el sudor perlado de su frente daba un toque de realismo a su preocupación.
Consciente de lo que significaba para un hombre entrado en los cuarentas una pérdida como aquella ―sobre si éste era alguien a quien nunca le pasó por la cabeza lo útil que resulta ser ambidiestro―, el futuro de Atanasio se asomaba desastroso. Y por si no fuera ya suficiente infortunio, tenía encima el plazo para entregar aquel trabajo del que dependía su futuro dentro de la empresa. Era de vida o muerte, metafóricamente hablando, tenerlo a tiempo, recordó. No entregarlo significaba ser uno más en la larga lista de desempleados. ¡Y con la de necesidades que tenía! ¡Con la de gastos qué debía cubrir! ¡Las deudas qué pagar!
Ante panorama tan siniestro, lo mejor era no darse por vencido y continuar la búsqueda; ya sólo le faltaba revisar dentro del closet. “Quien quita y ahí esté”, cerró los ojos, cruzó los dedos de su única mano y con la punta del pie fue empujando lentamente la puerta corrediza. Lo hizo casi desbordado por la emoción, esperaba que al abrir los ojos el enigma de su extremidad derecha se resolviera y su vida regresara a ser la de siempre. Pero tampoco estaba ahí. En vano sacudió camisas, volteó cajones, revisó el saco usado el día anterior, esculcó entre los calcetines, las corbatas, los cintos… Ya no importaba adónde buscara: no había señal de la extremidad fugitiva.
“¿Y si me lo cortaron durante la noche…?” Su cuerpo se estremeció. La imagen de un filoso cuchillo cercenando su brazo le provocó una punzada en el hombro y un grito de dolor escapó de su garganta. “¡Podría desangrarme hasta morir!” Agregó una nueva preocupación a su vía crucis.
En la incomodidad del closet, Atanasio palpó su hombro, se quitó la camisa del pijama y, para su tranquilidad, vio que no había una gota de sangre. Había sólo un muñoncito bien cicatrizado e insensible, que se agitaba de un lado para otro como el brote de un ala minúscula que quiere echar a volar. ¿Y si nunca tuvo brazo, mano, dedos…? ¿Si fue un sueño creer que alguna vez estuvo completo? ¿Si éste fuera el despertar a su mutilación? ¿El nacimiento a esa heroicidad para la que nunca pensó estar dispuesto?, pensaba contrariado.
Recordó en voz alta:
―Me llamo Atanasio Ledesma, soy el segundo de tres hermanos y trabajo desde hace veinte años en Talleres gráficos y líneas multicolores S. A. de C. V., anoche estuve viendo el partido de futbol donde la Selección Nacional venció a Italia cinco por uno, estoy casado con Margarita…
―¿Qué sucede, por qué gritas? ―entró en la habitación su mujer. Al ver el cuerpo de su esposo metido en el closet, inquirió extrañada―: ¿Qué haces allí adentro, Atanasio?
―Estaba buscando mi ropa ―dijo lo primero que se le vino a la mente.
―¡Ay, viejo, ya ni la amuelas! ¿Cuándo se te quitará lo despistado? La ropa está donde siempre: en la silla junto a la cama.
Atanasio no respondió: desde que se casaron, su mujer se encargaba de prepararle el baño, tener su ropa dispuesta y servir a tiempo el desayuno. Si alguien sabía dónde estaba cada cosa en la casa, era ella. Pero no su brazo que era enteramente su responsabilidad. ¿Con qué cara lo vería ella a partir de este momento? ¿Podría superarlo? Por eso tampoco dio señales de querer abandonar el closet, y ante la incredulidad de la mujer, los pies de Atanasio terminaron por desaparecer entre la ropa.
―Déjate de niñerías, Atanasio, o llegarás tarde al trabajo. No olvides que hoy regresas de vacaciones ―ante el inexplicable silencio de su esposo, agregó antes de salir―: Luego no digas por qué te tienen mala voluntad.
Las palabras de la mujer retumbaron en los oídos de Atanasio con la fuerza de una sentencia condenatoria. El oscuro porvenir que merodeaba su cerebro parecía ser más negro de lo que él hubiera imaginado. ¿Qué sería de él, minusválido y desempleado? ¿Con qué brazo y mano derechos sostendría su hogar? ¿Quién le daría el sustento en sus últimos años, cuando la vejez lo alcanzara…? O los alcanzara, porque también debía pensar en Margarita. ¿Qué excusa valdría para convencer a un jefe siempre enemistado y furibundo?
―Señor Carranza: no tengo el trabajo…, quería ver si es posible una prórroga.
El ingeniero Carranza hace una mueca de desdén y deja la pluma sobre el escritorio; mueve las muñecas, estira los dedos de las manos que se retuercen como arañas inquietas sobre el montón de papeles.
―¿Otra vez, Atanasio?
―¡No fue mi culpa…! ¡Se lo juro!
―Ah, no fue tu culpa ―se despoja de los lentes, frunce el ceño, pretende continuar leyendo―. Comprendo. Tal vez se fue la luz en tu colonia toda la semana o el archivo se cayó al drenaje profundo o se lo tragó el perro de tu vecino… No, ya sé: te limpiaste el culo con él y no te diste cuenta, ¿verdad? ―Transpira, le tiemblan las arrugas que atraviesan su frente; la mirada deja de vagar por la oficina y se posa puntiaguda en Atanasio―: Déjate ya de estupideces, Atanasio, cuando el consejo solicitó el proyecto fui muy claro, ¿recuerdas?, esta vez no habrá excusa que te valga, por más inverosímil que ésta sea.
Atanasio siente la boca reseca, la voz de su jefe retumba como golpes contundentes dentro de su cabeza, impidiéndole organizar sus propias palabras.
―¡Señor… se me perdió el brazo! ¡No tengo mi mano derecha…! ¡Esta mañana cuando desperté, ya no estaban! ¡Mire! ―se quita el saco y la camisa, exhibe lastimosamente el muñón que le queda.
―¡Carajo! ―estalla el ingeniero Carranza, levanta la vista y lo contempla con rencor―. Mira, Tano, la verdad no sé cómo decirlo; me conoces y te conozco, ya son muchos años de trabajar juntos, te he perdonado la mentira más estúpida, la más loca, todas las que te dictaba tu inconmensurable güevonería, pero debes entender que todo tiene un límite, lo que no te perdono, óyelo bien, es que hayas sido capaz de mutilarte para justificar que por eso no tienes el proyecto. ¿En qué mente cabe? ¡Estás enfermo, Atanasio, muy enfermo… necesitas ayuda psiquiátrica urgente! No quiero volver a verte si no es con un certificado médico, ¿entendido? Ahora, por favor retírate.
Mientras aguardaba su turno en la enfermería, Atanasio no dejaba de sonreír y dar gracias a la buena estrella que siempre lo había acompañado, por seguir siendo parte de Talleres gráficos y líneas multicolores. Comenzaría de cero con la mano izquierda. Quien quita y mañana ―de la misma forma en que desapareció sin dejar rastro― su extremidad superior derecha estuviera de nuevo en su sitio.
Una operación cesárea de emergencia
El obstetra pegó la oreja al estetoscopio de Pinar. Luego de unos segundos en que la angustia escurría por su frente en forma de tortuosos arroyuelos de sudor, el latido fetal brotó por fin de las profundidades maternas. Aunque débil y frágil, era el signo de vida que él tanto necesitaba. “¡Está vivo!”, gimió, trató de contabilizar el número de latidos por minuto del corazón atrincherado al interior de la enorme barriga. Varias veces comenzó la cuenta y otras tantas debió suspenderla, atolondrado por el desafío de tener que conjuntar minutos y foco fetal, contracciones uterinas y quejidos de dolor. Con el tufo sombrío de la muerte golpeando su nariz, no necesitaba ser genio matemático para comprender que el nonato sufría y que, para salvarlo, debía interrumpir el embarazo.
—¡Pasa cesárea! ―anunció el obstetra con voz de barítono microbusero.
De entre las camas de recuperación apareció un joven camillero de rostro bovino y andar desgarbado.
—Cama quince ―ordenó la enfermera a cargo del área.
El joven bovino condujo la camilla hasta la sala de quirófano y, con la habilidad del cargador experimentado, depositó a la parturienta sobre la mesa de operaciones.
—¡Ya estese quieta, señora! ―gruñó el anestesiólogo cuando una contracción estuvo a punto de hacer caer a la mujer de la mesa. Un poco más calmado, agregó―: Mire, madrecita, vamos a empezar de nuevo, preste mucha atención a lo que digo: dóblese toda, pegue la barbilla a la panza y flexione las rodillas, ¿sí?, pero por ningún motivo se vaya a mover. ¿De acuerdo?
Con la ayuda de la enfermera dobla a la paciente por la cintura, baña en merthiolate su espalda baja, tienta entre las vértebras lumbares y marca con la uña el sitio preciso a puncionar. Pinches viejas, maldice, añora el sueño tibio de casa; no concibe que alguien que ha pasado la mitad de su vida embarazada sea incapaz de seguir instrucciones tan simples. Debe ser que el embarazo las apendeja, si no ¿cómo explicarlo?
—No se mueva, madrecita. Sólo otro piquetito y acabamos.
Tras casi veinte horas de trabajo de parto, la mujer está cansada y fastidiada. A estas alturas no sabe qué le duele más: si la espalda agujerada, el abdomen contraído o la vagina distendida por la enorme cabeza del chamaco, que insiste en salirse por abajo. Quisiera mandar todo al carajo… pedir que ya termine ese tormento.
—Tranquila, madre, no te desesperes ―el obstetra palpa la barriga, zangolotea el témpano de carne ahora flácida, se preocupa: sabe que con la anestesia han desaparecido las contracciones, pero con ellas se fue el latido fetal. El silencio de aquel vientre inerme espanta―. ¡Bisturí! ―grita, exige, observa hipnotizado la panza amarillenta, cual joroba calva de dromedario; siente pulsar los testículos, hechos nudo en la garganta.
Al paso del acero inoxidable, la carne se abre complaciente. A través de la enorme herida asoma el útero gestante, cubierto por una madeja de varicosas serpientes venosas que, cual medusa funesta, parece presagiar la desgracia. El obstetra hace una pausa en busca de una calma que no siente, pero luego vuelve y las decapita de un tajo horizontal. A punto del colapso, tantea el pantano sanguinolento y se aferra a un par de pies babosos que arrastra sin conmiseración fuera de la prisión materna; asoman los muslos, las nalgas, y un churrito de mierda verde oscura que se desparrama sobre el campo quirúrgico.
—Sólo un poco más… ―se anima, hala con fuerza la cadera engarrotada.
Pero el niño (“¡Es un niñito, señora: ya le vi los güevitos!”, dice el anestesiólogo, madrugando a todos con la noticia) se niega a continuar naciendo. No valen jalones, gritos, maldiciones, súplicas, promesas… el chiquillo se resiste a dejar el hogar que por cuarenta y dos semanas lo ha albergado. Por toda la sala se respira el aroma denso de la desgracia. Agotados los recursos, el obstetra sólo acierta a suplicar a un ser supremo que ilumine su cerebro nublado: “Dame un poco de luz, Señor… y te juro por mi santa madre que dejaré de ser el hijo de puta que he sido hasta ahora”. La lámpara se cimbra sobre su cabeza y él devuelve la mano exploradora a las entrañas cenagosas. Indaga, palpa la oscuridad rojiza y de pronto encuentra el porqué de la distocia: dos enormes prominencias escapulares impiden la salida del chamaco. ¿Será otro par de brazos? ¿Otro cuerpo? ¿Acaso asiste el nacimiento de un monstruo?
—¡Carajo! No tengo idea qué puedan ser, pero tampoco tienen por qué estar aquí. Mejor las corto y que sea lo que Dios quiera ―de
una cuchillada secciona los apéndices rebeldes.
Por fin libre del anclaje ―náufrago al que la gentileza de la vida ofrece otra oportunidad―, el chiquillo emerge del abismo. Ajeno a la algarabía que suscita su nacimiento, suelta el llanto.
Datos vitales
José Manuel Ortiz Soto (Jerécuaro, Guanajuato, 1965) a la par con su profesión como médico pediatra y cirujano pediatra, ha incursionado en diversos géneros literarios, de los que sobresale la poesía (Réplica de viaje, poemario, Lagarta azul, 2006). De formación predominantemente autodidacta, ha tomado talleres de narrativa con Agustín Cadena, Alberto Chimal y Marina de Ficticia (Taller de minificción). Sus textos Génesis, Reincidente, Las tentaciones de Penelopea, Bandeja de Plata y Polvo, han sido premiados en las convocatorias en que participaron. El dueto de payasos cantantes Bigotín y Lolita han grabado sus canciones El pirata malapata, El gazapo guapo, Carta a santa, Santa en moto y La niña en la ventana. En la web participa con los blogs Ángeles de barro (poesía), Cuervos para tus ojos (narrativa) y Un pingüino rojo (narrativa y poesía para niños). Actualmente está por salir a la luz su libro de poesía Ángeles de barro (selección de poemas, 1981-1991).