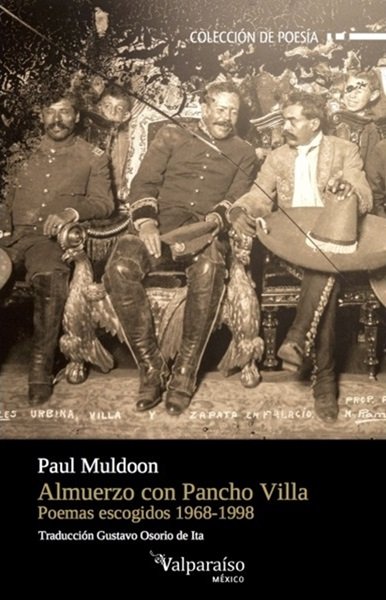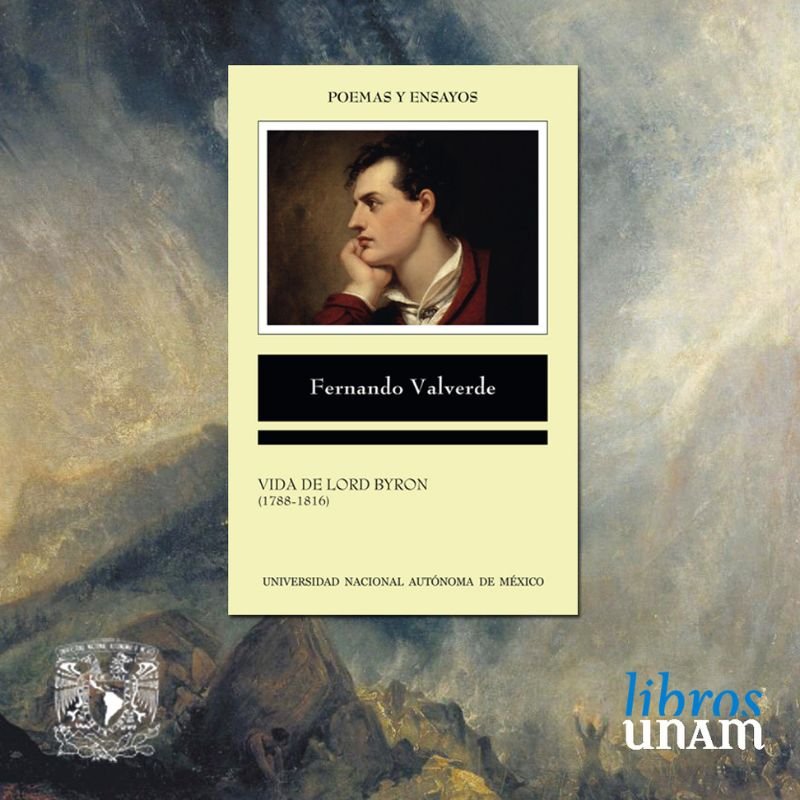El narrador y ensayista Rafael Toriz (1983) nos presenta una magnífica crónica sobre Montevideo publicada originalmente en Replicante. Toriz mereció el Premio Nacional de Ensayo Carlos Fuentes. Es autor de los volúmenes de narrativa “Animalia” y “Metaficciones”. Actualmente vive en Buenos Aires.
El narrador y ensayista Rafael Toriz (1983) nos presenta una magnífica crónica sobre Montevideo publicada originalmente en Replicante. Toriz mereció el Premio Nacional de Ensayo Carlos Fuentes. Es autor de los volúmenes de narrativa “Animalia” y “Metaficciones”. Actualmente vive en Buenos Aires.
Día I. Dos pájaros a nado
Finalmente, luego de cruzar el Río de la Plata en el legendario buque “Eladia Isabel” y hacer dos horas y media en autobús, he llegado a Montevideo, un nombre que escuché por vez primera en una muy lejana clase de geografía, cuando era niño y la palabra me hizo pensar en una videocasetera Betamax siendo devorada por una poderosa VHS.
Lo primero que me llama la atención —luego de comprobar que en la estación de camiones sólo hay dos cajeros automáticos inservibles— al abordar el taxi, es la ventana reforzada con doble cristal que separa el conductor de los pasajeros, a semejanza de los taxis de Nueva York. Dudo que se trate de un material antibalas pero quedo sorprendido por la medida de seguridad, que me parece exagerada.
Por ahora, viernes 8 de julio, en esta ribera del Plata hace menos frío que en Buenos Aires y la ciudad parece dormida, sosegada. Le pregunto al chofer cuál es la población de la capital y me responde con los ojos en espiral, a la manera de Condorito cuando deliraba: “Somos dos gatos locos”.
Llegamos a la dirección señalada, un departamento espléndido y luminoso en la calle Sarandí, ubicado en la ciudad vieja, y antes de bajar el conductor advierte, receloso: “Tené cuidado, esta parte de la ciudad es brava, bravísima, uno no puede confiarse”. Mi sexto sentido mexicano, el taxi y la calle cercana a plazas principales y al centro financiero de la ciudad me hacen desestimar sus sugerencias.
No es mi intención ensanchar la recurrente vanidad negativa latinoamericana, pero, en atención a la verdad, el entorno del barrio, con todo y sus menesterosos, me hace temer más por las ensoñaciones y los misterios de Felisberto Hernández (quien, dicho sea de paso, se casó y divorció con la española África de las Heras, una espía de la KGB implicada, entre otras aventuras, en el asesinato de Trotsky. Desde luego el marido, como sucede en estos casos, ni se dio por enterado) que por un asalto a mano armada. La ciudad es un fantasma o seguramente todos están encerrados bajo llave en lo profundo del cementerio.
Una vez instalado, y ante la negativa de una noche que no se digna siquiera a transmitir murmullos (el hospedaje se encuentra a escasa cuadra y media de la zona de bares, que parecen funerarias), encuentro en el departamento unos ejemplares viejos del New Yorker y el magnífico Dictionary of Imaginary Places de Alberto Manguel y Gianni Guadalupi, que rastrea los sitios brotados de la imaginación de los hombres y en donde descubro, molesto, que no se encuentra Comala, sin ninguna justificación plausible.
No me parece exagerado asegurar que Montevideo debería figurar entre sus páginas.
Volví a soñar, como hace tiempo, que mis ojos eran devorados por un cormorá.
Día II. En la nube suspendida
“En Montevideo, paraíso igualitario, reina la modorra” escribió Luis Harss,1 y luego de recorrerla un poco uno no puede sino darle la razón. El castellano, los gestos y el ambiente que se respira en la ciudad recuerdan al interior argentino, pero de manera distinta (fue Juan José Saer, me parece, quien dijo que alguna vez habría que detenerse en las misteriosas afinidades que vinculan a los rioplatenses. En su opinión, montevideanos y porteños tienen más en común entre sí que con el resto de los habitantes de sus países). La sensación del tiempo suspendido es abrumadora. La ciudad vieja parece un antiguo caserón derruido al que ya no visitan ni sus fantasmas. Alguien aquí se olvidó de prender una veladora para los fieles difuntos. Y aunque sería posible rastrear algún vestigio literario o inventarse algún recuerdo con los libros de Benedetti2 —esos de los que todos abjuramos (con razón) a pesar de que iluminaron la dorada adolescencia— hay algo de esa melancolía y abatimiento en el aire que refieren los turistas y que escapa al lugar común. En efecto, algo tristón deambula por las calles y las casas pero no podría precisar qué cosa es. El vetusto parque automotor me hace pensar en Cuba, pero sin ron. O en Veracruz, pero sin olas.
Caminando en las inmediaciones del Mercado del Puerto, entre caserones vacíos y contenedores a la deriva, alguna sensación imprecisa y vaga me remite a Lisboa, otro puerto gobernado por un río que también parece mar. Los edificios descascarados hacen pensar en esas tías abuelas a las que vamos olvidando en la intemperie de sus casas, en lo profundo del ropero. Montevideo parece una camisa vieja dejada al sol.
Y bueno, la modorra que flota en el ambiente y que es perfectamente notoria en los escasos transeúntes me recuerda aquel curioso cuento de E. B. White, The Supremacy of Uruguay, en el que a través de una canción amorosa que idiotiza a quien la escucha —hermosa alegoría de los enamorados— los uruguayos se ponen vivos y consiguen dominar al mundo. Por lo demás, la ciudad despide un fortísimo olor a marihuana, lo que confirmaría una de mis hipótesis al respecto del letargo citadino: probablemente los pobladores de la región se encuentran anclados en un limbo estático altamente placentero: mate y mota parecen los mejores aliados para sobrellevar las inclemencias anímicas del temporal.
Descanso un poco en el departamento y me entero con muchísima tristeza del asesinato de Facundo Cabral a manos de criminales en Guatemala. Mi primera reacción es una furia abstracta y miope contra el pueblo guatemalteco; luego recapacito y me doy cuenta de que ellos también son víctimas de una violencia terrible que tiene gangrenado a buena parte del continente. Recuerdo a mi padre haciéndome escuchar el monólogo de los pendejos en su departamento de soltero. Recuerdo esa grata emoción de sentirme cómplice de mi viejo mientras comíamos pambazos con jugo de manzana y al fondo sonaba un tocadiscos vistiendo un departamento vacío.
Nunca olvidaré que el día la muerte del trovador me encontraba en Uruguay.
En la noche, aún aturdido, asisto a un alucinante concierto de cámara en el Teatro Solís. Nicho Arnicho es un compositor que hace de los instrumentos y todo objeto percutible un extravagante laboratorio sonoro (resulta alucinante escuchar el sonido del agua al encontrarse con el agua). Con SuperPlugged recorre el camino inverso a los conciertos acústicos promovidos por MTV en los noventa, haciendo de las percusiones un entramado analógico que a través del loopeo y la repetición de los sonidos, y alterando las secuencias musicales, envuelve al escucha en una atmosfera de equilibrio y sorpresa, levedad y satisfacción. Es fascinante.
Al salir, a las afueras del Fun-Fun (por lo que pude comprobar el único bar para los trasnochadores) se me acercó un negrito en su bicicleta para pedirme una moneda, que le di de manera distraída en medio de palabras vagas.
—Vos sos mexicano, ¿no es cierto?
—¿Cómo supiste?
Entonces, con toda la seriedad que le confieren sus ocho o diez años de edad, se puso a hablar de fútbol, del partido de mañana en que se enfrentarán por el título del mundo, en el campeonato sub 17, nuestros países.
El niño hablaba con una vehemencia conmovedora, se lo veía feliz. Sabía de estadísticas, tenía una mirada inquieta, era simpático y alegre. Me puso triste verlo sin zapatos y con la carita sucia. La noche no helaba, pero era fría.
Me acordé entonces de Julio Cortázar, de una experiencia conmovedora que le sucedió en el zócalo del puerto jarocho, con un bolero. En aquel momento, cuando Cortázar le dice al pibe que no es gringo sino argentino (“hecho tan importante para muchos”), y que el suyo es un país muy al sur con forma de zapato y tan grande “que tú sólo no lo podrías lustrar” no entendí del todo su tristeza y su reproche cuando el chico le pregunta cuánto le había cobrado el taxi desde la Argentina hasta Veracruz, lo que lo mueve a decir que “América Latina paga el precio agobiante de la explotación que hace el imperialismo de sus riquezas propias; lo que no siempre se ve es el precio que paga en inteligencia natural ahogada por la miseria”. Veo que, atento a las ideas, no pude ver lo que él decía.
Ahora, frente a ese mismo niño en otra tierra —ese viajero pobre tan viejo como el tiempo— calibro perfectamente sus palabras. Me sentí, como él, con el corazón lleno de polvo. Y además de las sonrisas y algún billete poco más hay que añadir.
Una cosa es segura: entonces como ahora, aquí y allá, seguimos viviendo en un mundo miserable.
Día III. En la boca del lobo
No fue sino hasta el domingo cuando verdaderamente miré gente por la calle. La feria de Tristán Narvaja es un espacio concurrido donde lo mismo se consigue frutas y fayuca que libros y antigüedades. Conseguí una selección de historias de Maupassant y estuve a punto de robarme los cuentos completos de Stevenson en una traducción española, pero no me pareció prudente. Quise comprar este libro extravagante (era la primera edición, del siglo XIX y creo que se trata del mismo ejemplar que hojeé) pero, aunque el precio no era prohibitivo, desistí.
Más tardé caminé por el parque Rodó y me maravillaron los colores del cielo, el atardecer tranquilo y los oleaginosos destellos del río, tornasolados e iridiscentes, a la manera del mar. Por eso me acerqué y bebí con el cuenco de la mano, para comprobar con la certeza de los labios la ausencia de la sal.
Entonces caminé hacia la rambla, y de ahí, desde una pequeña colina, pude ver la ciudad suspendida, como un fantasma que se dejar atrapar en una sola mirada, con la bahía como vestido de noche. Y la encontré encantadora y me sentí muy pleno y enamorado. Y entonces acepté las palabras de no se quién en no sé dónde cuando dijo que en Montevideo sólo hay dos estaciones: Onetti y el carnaval.
Como era la hora del partido me dirigí a territorios más propicios. Pregunté a un oficial por bares con televisión pero, desde luego, todos estaban cerrados. Sin embargo, me remitió a la explanada de la Intendencia de Montevideo, sobre la avenida 18 de Julio, donde estaría instalada una pantalla gigante que me pareció minúscula.
Mentiría si no dijera que, en un inicio, fue una infatuación monsivaíta la que me hizo dirigirme a la plaza para vivir el partido entre el corazón de los locales. Pensé ingenuamente que acaso habría otros mexicanos vagando por Montevideo pero estaba equivocado.
La escasa gente agrupada seguía el partido con angustia, hinchando por su selección con furia charrúa. Una murga azuzaba a los presentes y el vino y la cerveza que corrían generosos los predisponía contra mis compatriotas:
—¡Mexicanos chupa pijas la puta que los parió!
Lejos de ofenderme, las expresiones populares me ubicaron en la realidad con la consistencia de un bofetón. Y pensé para mis adentros: “Si se enteran de que soy mexicano no sólo van a romperme la madre sino también, en un probable arrebatote de lujuria y frenesí, aquellos negros hercúleos que tocan los tambores acaso intenten defenestrarme”. Cerré la boca, fruncí el espíritu y puse cara de circunstancias.
En esas cavilaciones me encontraba cuando cayó el segundo gol del tricolor que, no está demás decirlo, fue un relámpago poético. Por salud, reprimí mis ganas de gritar con la temeridad de Juan Escutia ¡A HUEVOS JIJOS DE SU PINCHE MADRE!, aunque debo reconocer que ser aniquilado por una turba embriagada seducía mis delirios más punketos: algunas experiencias liminares son mucho más grandes que nosotros. Tal fue el caso de Orfeo entre las ménades.
Entonces, antes de que se dispersara la discreta multitud, me topé con la vidriosa mirada de un borracho, que dejaba traslucir un corazón despedazado. Me ofreció un trago de su vino de caja que acepté en absoluto silencio y él tomó, supongo, como una muestra de congoja. Volví a recordar porque, en lo más íntimo de mi ser, no acabo de comunicar del todo con el fútbol, puesto que no me causa el menor placer ver la tristeza en la cara de los otros. Y me quedó claro, una vez más, que mi lugar se encuentra entre los vencidos y los que pierden. No por un mexicanismo extremo, Juan Diego me guarde, sino porque es el lugar que mejor entiendo.
Caminé unas cuantas cuadras, para agotar lo que quedaba de la noche.
Llegué a mi cuarto, destapé una Pilsen y la bebí con íntima satisfacción.
Y escribí: “Mañana tengo que pararme temprano, antes de que parta el buque, para probar las legendarias húngaras de La Pasiva”.