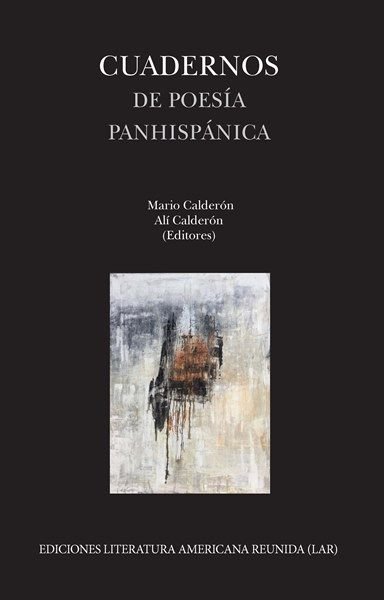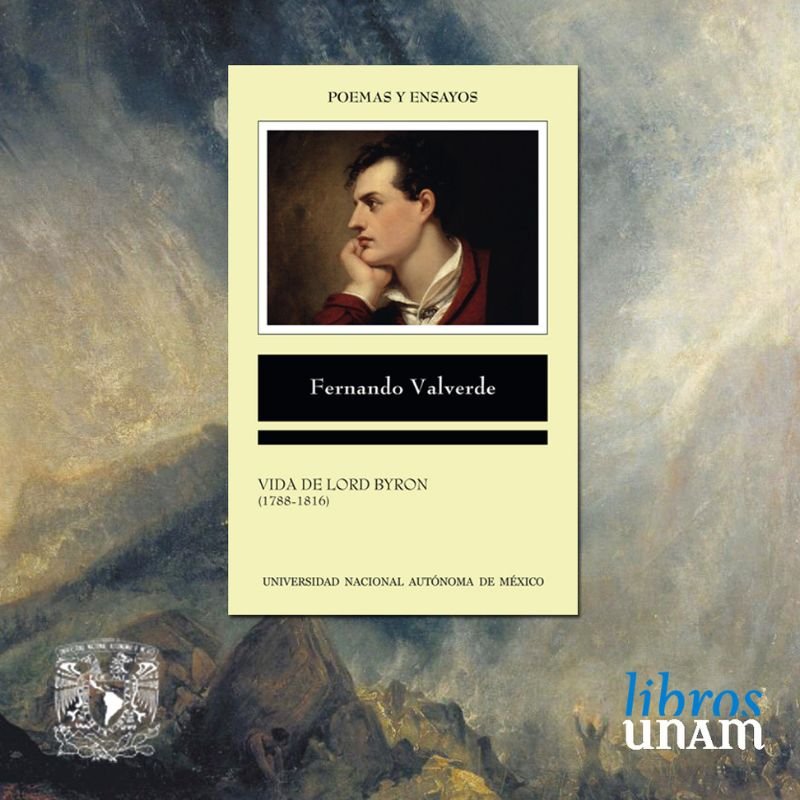Presentamos a continuación dos relatos de Bernardo Ruiz ((Ciudad de México, D.F.,1953). Es editor, crítico y traductor. Escribe cuento, poesía, ensayo, novela y teatro y ha formado a distintas generaciones de escritores. El más reciente es el libro de relatos Más allá de sus ojos seguido de Teoría personal del caos (2011).
Historia del periodista
El día en que Liliana llegó a los galpones, como decíamos a la oficina, supe que la infelicidad se había abierto paso en los entretelones de mi destino. Una diseñadora tan hermosa no podía sino inquietar a todos los de la mesa de redacción, a los que nos tocaba revisar, reescribir y seleccionar las noticias para el periódico. A los que sólo podíamos aspirar a que nuestro nombre y nuestra firma aparecieran en la nómina cada quincena.
A sus más compulsivos admiradores, Carlota, la gorda de personal, nos dejó ver el expediente de Liliana Díaz por 600 pesos de entonces. Ficha de ingreso del 15 de agosto de 1985. Soltera, 28 años, escuela de monjas, dominio del inglés y del francés, egresada de una escuela de comunicación y publicidad reconocida, y lo que era peor: sobrina y heredera única de uno de los grandes accionistas del diario (aunque esto era murmuración de los asiduos de la cafetería). En suma, una mujer inalcanzable para los que ganábamos 5, 500 al mes, pagábamos casa de huéspedes y no podíamos soñar con un coche propio, ni con unas vacaciones más allá de los límites del estado dos o tres días al año.
Y si bien había secretarias de los jefazos que se sentían la Woman in Red y no pasaban de ser Chachita o Vitola; Lil, Lilianita era un amigable rayo de sol en los rostros de los prisioneros. Pedía por favor y no ordenaba. Se disculpaba por dar molestias o incluso por señalar algún error que el culpable pagaría con uno o dos días de castigo (norma aplicada en cualquier asunto que equivocadamente ocurra: un nombre mal escrito de algún famoso, una falta de ortografía en las cabezas, una imprecisión en la noticia. . .).
Por supuesto que los cinco perros en brama de la mesa queríamos siempre llevarle las notas. Ver con qué facilidad ordenaba las secciones y su asombrosa memoria del archivo de imagen. . . que en un par de semanas dominó, al punto de que con sólo leer el encabezado y el número de líneas calculaba sin problema la proporción, la ilustración y la distribución de la plana, salvándonos de los fatales pases: ‘siga en la página 9-B’.
Una bruja buena del periodismo, licenciado Ventura, eso era Lilianita. Incluso, al mes y medio de su llegada El vigía entraba con media hora de ganancia a prensa —a menos que hubiera algún movimiento de esos que se dan en el último minuto antes del cierre de las 12:30. Quién no la iba a apreciar.
En un diario no se tiene vida propia, eso lo entiende cualquiera. La vida está en la tinta, en la velocidad para conseguir las exclusivas, en ampliar los reportajes, en que la nota de siete columnas destaque entre la competencia, de las fotos de excepción…, incluso de los anunciantes. . . de tantas cosas. Vivimos de la vida, pero jamás de la propia. Y hay que estar allí, al pie del cañón, cotejando la nota con el télex, ojo avizor. Corroborando una fuente, exigiéndoles a las agencias nuevos datos, insistiendo con los dos oídos pegados al teléfono y a los auriculares que si esto o aquello: y descubriendo fallas y revisando su corrección; dejando incluso que la vejiga o los intestinos estallen porque se debe estar pegado al equipo antes de entrar a prensa. Después el silencio. La calma chicha.
Pero eso no mata los deseos, no apacigua las ilusiones. Uno anhela llegar a tener la oportunidad de los editorialistas, de los columnistas. Y poder largarse —como toda gente sensata, de vez en vez— a un restorán o a una cantina al caer la tarde y ver películas y acariciar a una chava. Pero a veces, para eso, hay que esperar una oportunidad, tener iniciativa, aguardar a veces cinco o seis años para atreverse a cubrir una nota si alguien del turno falló o hay una emergencia extra para cubrir. Y otras veces sucede, pero al final el editor y el director deciden no arriesgar. O esa suerte fue para otro, se entera uno, porque el número de la suerte cayó en el escritorio vecino, mientras uno gozaba de un día de descanso.
Pero para Liliana, pareciera, no había hombres ni mujeres: era una esclava del trabajo, dispuesta a todo en la chamba y aferrada a no aceptar que la vida estaba afuera; no en aquellos galerones mal iluminados donde pagábamos la cuota de no tener otras formas de reconocer el final de nuestra juventud, y la condena de muchos más años allí. Sino en el exterior, en el puerto, en los barcos rumbo a cualquier parte, en las carreteras rumbo a otras ciudades. . . pero no. A Lilianita le gustaba que el tiempo nos devorara en los galpones.
Y cada día se fue convirtiendo en un tormento atroz para mí; tortura que procuraba ocultar tras una compulsiva eficiencia; porque lo único que calmaba mi deseo de otra vida era la cercanía de aquella bondad, aquella inteligencia y la intensidad, ah, golpe de ola, golpe de viento de una sonrisa siempre acompañada por una nostalgia como si la vida estuviera por terminar. Así leía yo pacientemente las interlíneas de cada gesto de Liliana Díaz.
Poco a poco acepté resignado a no acariciar nunca aquella piel, ni el brillo de aquel cabello negro que ocultaba su belleza casi todo el tiempo, porque su atención estaba clavada casi siempre en el restirador o en la computadora. Y sonará absurdo que un tipo de 34 años hablara de este modo en referencia a una mujer como si apenas tuviera 17, pero así me sucedía.
Una tarde averigüé su secreto. Bajé al archivo del periódico y escarbando entre los volúmenes de hacía 15 años —cuando (no como ahora), nadie se imaginaba esto de las noticias en línea, ni facilidad alguna más allá del microfilm—, encontré en la sección de policía un volumen intocado desde su colocación en la gaveta. en ella estaba la historia anterior de Lilianita. Un jefe de la judicial había peleado con Anselmo Díaz, papá de Lil, y había jurado vengarse de éste. Le pareció fácil una noche meterse a la casa de los Díaz y degollar al viejo y a su esposa. . . y agarrar a tubazos a los tres hijos. Sólo Liliana había sobrevivido: perdió un riñón y le habían perforado la matriz. La niña estuvo dos semanas entre la vida y la muerte. Al judicial, curiosamente, nunca le comprobaron la autoría intelectual, y sus esbirros se echaron la culpa, por miedo, dinero o por prebendas en prisión y para su familia, sospecho. Así es México.
Guardé el secreto. Y aumentó mi admiración por una mujer que había pasado demoledoras pruebas de entereza y terrores de una dimensión extraordinaria.
El cambio de sexenio le pegó fuerte al diario. El nuevo gobernador resultó de oposición y nos quitó anunciantes. Como a usted, como a todos, con la inicial sacudida del dólar y la aplicación de los primeros acuerdos del tlc, se acentuó la crisis estatal. Finalmente, ésta alcanzó a los suscriptores y nuestros problemas internos fueron los primeros en salir a flote. No los veíamos tan difíciles de superar hasta que nos avisaron los del Consejo que iban a vender El Vigía ‘porque ya no era negocio’. Los del sindicato se arreglaron para no chistar si garantizaban plazas y antigüedades los nuevos dueños. . . en caso de que las cosas siguieran en picada.
Ahí fue cuando me entró la desconfianza. Las cosas nunca mejoran. Pero la venta se hizo. Al principio, a punto de instalarse la nueva administración, las cosas parecieron recuperar su nivel —hasta el día en que nos citaron para dar la bienvenida al nuevo dueño.
Ahí estábamos enfilados todos, como si fuera el primer día de escuela, y el saludo al director y a la bandera, cuando vi que el rostro de Lilianita se descompuso. Y salió corriendo. Se fue a refugiar a su oficina. cuando terminó el acto, la encontré ahí todavía, pálida y sombría. Llegué solo y un poco hastiado. El resto del grupo se había quedado al brindis y a los antojitos, como es natural entre la perrada.
Noté que lloraba y había empacado sus cosas. Todas, las personales. Diez, casi once años de su vida, casi todo el tiempo ahí y ahora, en un súbito arrebato, estaba por irse… Caí en la cuenta de que ya no habría motivo para volvernos a ver. Caí en la cuenta de mi vacío en adelante. . .
Me hizo seña de que la ayudara con un bolso y una caja. Y no quise resignarme a una tan fría y olvidable despedida. Finalmente durante el trayecto de los galerones hacia su viejo Nissan, me decidí a hacer algo por mí, además de cargar con sus cosas.
A punto de cerrar la puerta de su auto, sin oportunidad siquiera de darle un beso en la mejilla, lancé mi envío:
—¿Ése, el nuevo, algo tuvo que ver con. . . tus papás? —Escuché que dije con un último resto de timidez.
Sólo asintió un poco sorprendida.
—Vete al Café Catedral. Ahí te alcanzo. —Ordené con decisión.
Y en efecto, llegué ahí exhausto, cuarenta minutos después.
—Ya no tienes de qué apurarte —le dije. —Quizá Dios me puso ahí por una razón que no había entendido.
Y le conté, señor abogado, como le señalo a usted con más detalle todavía en la solicitud de revisión de mi condena por buena conducta, cómo rocié de thinner y gasolina los talleres y el periódico; y lo que sucedió después, que muchos aún recuerdan.
Lo que nadie sabía, ni quise mencionar hasta ahora, es lo que le expliqué al principio: el día en que Liliana llegó a la oficina, supe que la infelicidad se había abierto paso a través de los entretelones de mi destino.
Lotería
Nada como las conversaciones de cantina después de la primera cerveza. Las recuerdo con más orgullo que las enseñanzas del servicio militar o las lecciones de psicología de la preparatoria, que fueron ilustrativas para entender un país de locos como el nuestro.
No todas, es evidente, tienen sustancia o consecuencia; sin embargo, muchas abordan temas que permiten ampliar la visión del mundo. Gusto en particular aquéllas más allá de los comentarios acerca de los programas de televisión o de los deportes y la política, cuando se abre intempestivamente un diálogo hacia situaciones íntimas o anécdotas donde concurren la magia y el misterio, junto con las experiencias de la pasión humana. Cuestiones que abren nuestros ojos a mundos y circunstancias insospechados, de otra manera inaccesibles.
Hace unos meses, Alfredito, mi mesero de costumbre, se apuntó como voluntario para completar el cuarto jugador en mi mesa de dominó. Mientras se sucedían los turnos, describió un martes algo lejano, cuando le llamó la atención la presencia de un peculiar vendedor de lotería que le ofreció un número a un parroquiano. Con desgano, éste afirmó que le daría su alma y la mitad del premio al vendedor si —en efecto— el número que le mostraba salía premiado. El billetero aceptó la apuesta.
—Usted no me lo va creer, jefe —dijo con temor mal controlado—, estaban allá, recuerdo bien, en la mesa de Javier. Yo lo sustituí ese día. Pocas veces venía por aquí el vendedor aquel. Cuando mucho, un par de veces al mes; pero una apuesta de ese tipo no se olvida.
Así, mientras los cincos sucedían a los unos, y los seises se iban quedando entre los rivales, y yo esperaba cualquier dos para cerrar el juego, me fui enterando de una historia extraordinaria, capaz de estremecer incluso a un escéptico como yo.
Nunca fui un buen alumno, ni un buen empleado, ni un ejemplar marido; me gustó —he gozado a lo largo de mis cuarenta y dos años de vida—, una crepuscular mediocridad en la que navego rodeado de tibios placeres que me reconfortan. Uno de ellos es el dominó. Otro, escuchar estas conversaciones acompañadas por el ritmo que impone el juego entre el sabor de un trago de cerveza oscura y los rostros ansiosos de los competidores.
Vivo solo, en un departamento de dos recámaras en el último piso de un condominio en la calle de Minería. El mobiliario, algunos libros y algunos discos son mi única propiedad junto con una vieja laptop de segunda mano que uso sólo para terminar algún trabajo urgente. No soy de los que acostumbran quedarse en la oficina a deshoras, y mi rutina posee escasas variantes. Encargo a la portera el servicio, la lavandería y la tintorería, y mi único lujo son algunos canales de la televisión por cable.
—Una, dos semanas después de aquella escena —continuó Alfredito—, regresó el comprador del billete. Era otro, ciertamente el mismo, pero estaba como cambiado: vestía y calzaba con elegancia impecables; miraba a todos con notoria condescendencia, con superioridad de potentado, y se comportaba como si le sobrara el dinero. «Unas propinas espléndidas», me hizo notar Javier, su mesero. Pero del vendedor, por quien preguntó, ni noticia. No se había aparecido en todos esos días.
«¿Lo reconocerías si regresa?», interrogó a Javier el parroquiano. «Seguro, jefe», fue la firme respuesta.
—En esta chamba necesitas fijarte en los vendedores, en los músicos, en los limosneros, como en los clientes, con el debido respeto. Hay que observar a cada uno; no vaya a ser que luego resulten informantes de alguna de las bandas de los alrededores, o anden tras uno de los clientes, y los secuestren y atraquen, o nos hagan algo a nosotros. . . Por eso recordaba con toda claridad a uno y a otro: al señor Gustavo Benavides, el que me dio su tarjeta para el billetero, y al billetero: un chaparrito ajaponesado de mirada furtiva y sonrisa hipócrita, resentida.
Güemes y el pelón Andrade se pusieron a batir las fichas, mientras yo apuntaba los 24 puntos que les habíamos arrebatado Alfredito y yo.
Tal vez para muchos de mis viejos camaradas de La Certeza, compañía de seguros, yo sea un fracasado o el perdedor del piso de archivos —como para mis jefes soy o seré el sustituible o jubilable Ramón Hernández—, el gordo Ramón, ahí, en el viejo jacalón del 4º piso, que tuvo una vez docenas de gavetas y hoy se compone apenas de una pequeña red de computadoras de las cuales controlo una.
O tal vez ni siquiera tengo tal estatus laboral en sus recuerdos, y soy tan anónimo como cualquier rostro del metro a la una de la tarde. No importa. Mi orgullo está lejos de esas fronteras, próximo a la sombra del viejo edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más allá del Sanborns del Eje 4 sur y su bar de encorbatados y secretarias que parodian cierto aliño. A unos pasos delante, en La Valenciana —una cantina que ha sobrevivido los sismos, las crisis económicas, los embates del milenio y el acomodo globalizador del nuevo siglo— está mi verdadero imperio.
Tras las puertas de la cantina soy el jefe don Ramón, un cliente habitual; y frente a la barrera de las siete fichas de salida del dominó, un príncipe, un semidiós, un Héctor o un Aquiles, y el dueño de mi destino. Soy todo lo que quiero ser, y lo disfruto a cada golpe de ficha, como si se tratara de un marino que con cada golpe de timón se acerca a puerto seguro. Porque eso es el dominó, la travesía de un mar proceloso.
El juego tiene una relación con la vida, con sus retos y obstáculos, sus ardides y traiciones, sus ritmos vertiginosos y pesados. Y, en particular, una estrecha alianza con el triunfo y el fracaso. Asuntos que no merecen detallarse a quienes han estado ante una mesa de madera y formaica o metal con las 28 tabletas de hueso.
—Me dejó su tarjeta con un billete de 100 pesos. Javier, que ahora sí lo atendió, había recibido el doble. Cuando alguien vuelve y escoge la misma mesa, como ustedes ésta, siempre, es que se encariñó con el lugar. Vi la tarjeta con curiosidad. Nada más tenía su nombre, Gustavo Benavides, su teléfono y una dirección en San Borja. Aquí adelantito. Ningún puesto, ninguna profesión. Y al reverso, a mano, el recado: ‘Siempre cumplo mi palabra’, escrito con letra redondita. Sabía cuál era su palabra, la promesa. Y él sabía que yo sabía, porque me dijo: «Si ves al cuate de los billetes, dile que estoy a sus órdenes, y que por aquí me daré mis vueltas, algún viernes o algún martes».
Notorios discursos se han hecho en torno a las damas o el ajedrez, opciones interesantes para los individualistas, donde sin duda sobresalen los análisis de situaciones provocadas por los respectivos antagonistas. Pero sus territorios y perspectivas son diferentes al dominó: carecen —por ejemplo— de la intervención del azar o de la posible distracción o traición —forzada o inducida— por un compañero, o de sus ventajas. E incluso, están desposeídos de las variantes que implica el orden de los jugadores alrededor de la mesa, factores que en el dominó tienen una necesaria trascendencia.
De nuevo el juego comenzaba a cobrar ritmo, me quedé con cinco cincos y la mula de unos, tras salir con la uno / tres.
Todo un Clausewitz, Alfredito seguía su relato sin aparentar interés por el juego:
—Pensé esa noche que el billetero aparecería de manera automática al día siguiente o al tercer día, como si la tarjeta fuera una carnada. Pero mi cálculo fue inexacto. Pasaron cinco o seis semanas más, y algunas visitas de Benavides, y nada. Él me miraba interrogante al llegar, y yo, en silencio, sólo negaba con la cabeza. Ningún otro comentario. Pero para no perder u olvidar la dichosa tarjeta, la guardé en mi lóquer, allá atrás, donde aún la tengo. Paso. . . El licenciado pasa —se refirió a Güemes, que es contador y no licenciado—, y usted se va don Ramón.
—Bien jugado, compañero, les sacó catorce puntos. Nueve más y están fríos.
Eran las diez y La Valenciana estaba casi vacía. El sabor de las sucesivas victorias me había puesto de buen humor y decidí pedir un Torres mientras dejaba abrir a Alfredito el siguiente juego.
—Se fue un año, casi, sin que el vendedor se apareciera. Y Benavides, fiel a su mesa y a su palabra, acudía algunos martes, algunos viernes. No hizo falta, después de tantas previsiones, que yo fuera el contacto. El billetero y Benavides coincidieron un martes. Serían las seis de la tarde; ya habíamos empezado a adornar para navidad. Benavides había comido con algunos de sus viejos camaradas y, al final, sólo quedaron él y una morenita que a veces lo acompañaba, que igual podía ser su secretaria o su señora, aunque nunca se exhibían en público.
Y, cambiando el tono, concluía:
—Por eso pienso que era su señora. Porque ya ni le cedía el asiento. Por algún motivo, discutieron fuerte. él le dejó las llaves del coche sobre la mesa, y para no despedirse de ella, hizo una visita táctica al servicio. Miguelito, el de los baños, me dijo después que nunca lo había visto así. Lo oyó echar una breve firma y luego se lavó las manos y la cara. Le dejó cincuenta pesos y un consejo: «Nunca hagas nada por una pinche vieja: siempre piensan que se lo merecen todo». Cuando regresó, sólo estaban sus habanos en la mesa y su Carlos I a medias; de la morena, ni las luces. Ordenó Benavides una botella cerrada. Y comenzó a beber por encima de su ritmo. Javier le sirvió tres o cuatro veces durante la siguiente hora. Me distraje algún momento en el servicio; cuando volví a pasar por su mesa lo encontré ya con otra compañía: el vendedor de billetes.
El pelón Andrade se comenzó a acariciar la calva cuando le tiré un dos. ‘Ésa le duele más que un viejo amor’, pensé. Y decidí repetirle la dosis a la siguiente vuelta.
Por otro lado, debe analizarse el factor humano. Los ajedrecistas o los jugadores de damas no se comunican más que a través del tablero. Y, lo confiesan algunos: tienen lapsos de ensoñación que les parecen reconfortantes. En contraste, los ritos del dominó de cantina son múltiples. Incluso la conversación trivial o la descripción de la partida, en una metáfora continua (‘la de cocas’, ‘el asesino del ring’, ‘muerto revive’, ‘el tren’) permite una serie de retos a la concentración por encima del juego mismo. A su vez, la filosofía del arrepentimiento y de la equivocada causalidad tienen sorprendentes variables ante los liderazgos fortuitos de la competencia («Si antes hubieras aventado la blanca, ganamos»).
En una de las definiciones lapidarias que conozco del dominó en equipo, Raúl Falcó sentenció: «La óptima finalidad del juego se consigue cuando cada pareja ha destrozado su mutua confianza».
—Tuvieron una larga conversación. El billetero, evidentemente, no había vendido nada durante la tarde: traía completas sus series. Conforme explicaba algo a Benavides, éste perdía su seguridad y sus facciones mostraban un desconcierto angustioso. Algo andaba mal. Benavides le ofreció de beber a su acompañante. Éste declinó la invitación. don Gustavo, cosa extraña, pidió un exprés doble y se lo bebió de un par de tragos. Finalmente, el vendedor se levantó con una expresión triunfal. Y malévola. Lo dejó solo. Solo, con la botella a la mitad. Y Benavides se quedó ensimismado, bebiendo con un gesto desencajado de desesperación y temor profundos.
—Llévale la cuenta —le aconsejé a Javier—, y ofrécele un taxi; no se vaya a poner mal y para qué quieres. Pero Javier es ambicioso, y lo dejó beber todo lo que le ordenó. Y no fue para ofrecerle un taxi. No es un mesero leal.
Y Andrade, entrometido:
—Y que le matan la gallina de los huevos de oro.
—¿Cómo cree, patrón? Hay un ángel que protege a los borrachos y a los enamorados. La historia es más truculenta. Benavides no apareció los siguientes días, ni meses. Al que encontraron muerto fue al vendedor de billetes de lotería. Aquí enfrente, dos días antes de Navidad. . . Todavía aferraba con la derecha media serie terminada en 5. unos veinte picahielazos le destrozaron el costado izquierdo.
Un par de vueltas más, en un reflexivo silencio y el golpe de la última ficha de Alfredito sobre la mesa. Habíamos ganado la partida y el juego. Güemes y Andrade estaban dispuestos a amargarse el resto de la noche.
—Jugaron bien, compañeros, pero a veces la suerte no está del lado de los más empeñosos. No hay por qué pelear. Fijen fecha para la revancha.
Murmuraron cualquier cosa y dejaron junto con el pago de su consumo la parte correspondiente a la apuesta perdida. Nos despedimos.
—Sírveme todavía una cervecita bien helada, Alfredito. Y termina de contar tu historia.
Los vencidos tomaron rumbos diversos.
Afirman los clásicos que el dominó es un juego de mudos. Lo cual es paradoja en una cantina donde el alcohol, la atmósfera, el humo de los cigarrillos y la necesidad de crearse un espacio propio entre los compañeros suelta la lengua. Muchas veces, inconscientemente, si una mesa está en silencio comienza a ser influida por los dimes y diretes de las conversaciones vecinas, lo cual es impropio y poco educado en otros lugares públicos.
De alguna forma, cada mesa reclama su individualidad y particularidades, sea por los chistes, la concentración respecto al escenario sobre la plataforma, el tipo de bebidas que se consumen, o incluso por el tono y volumen de voz de los presentes.
—El resto de la historia no tiene para mí explicación, licenciado. Desde entonces, quedó salada la mesa de Javier. Después de las siete y media, nunca en martes o en viernes —no importa si el lugar está a reventar—, nadie quiere sentarse en la 18. Puede ser casualidad o mal fario, pero esa mesa era de las cotizadas, y desde hace año y medio perdió su suerte.
—Así, ¿sin excepción?
—Eso es lo que asusta, don Ramón, hace un par de días la ocupó una pareja.
—¿Este martes?
—Sí… Javier se negó a atenderla y ayer lo liquidó el dueño. Yo tuve que hacer el paro antenoche.
—¿Benavides volvió para ajustar cuentas o qué?
—No, bueno fuera. Vino la morena, la seño que siempre andaba con él, pero esta vez llegó con el billetero. Le juro que la acompañaba el difunto. El mismo vendedor ajaponesado que se peleó con Benavides.
Y, pálido, se santigüó.
Debo confesar que me entró la curiosidad. La revoltura de brandy y cerveza me había envalentonado.
—Ay, Alfredo, si de algo debemos estar seguros es de que los muertos no regresan. ¿Por qué no me dejas averiguar un poco? Déjame copiar los datos de Benavides.
Y apunté los datos de la tarjeta en manos de Alfredo: San Borja 135 / Tel. 5575 4918. Cubrí la cuenta y salí de la cantina.
En el taxi rumbo a casa me puse a pensar en esa historia de silencios y encuentros distantes. Llamé esa misma noche al teléfono de la tarjeta y no me extrañó demasiado que la voz metálica de una mujer me informara que el número al que había marcado estaba fuera de servicio.
Tampoco me desconcertó la tarde del viernes, cuando investigué, que la casa de San Borja con el número 135 estuviera en venta a través de un grupo de bienes raíces. Traté de recordar si tenía alguna imagen de Benavides en la memoria, ahí en su mesa de dos veces a la semana, eventual y poderoso, con su Carlos I o su VSOP, y me dí cuenta de que soy poco fijado en lo que sucede a mi alrededor.
El fin de semana sirvió para distraerme atendiendo los asuntos de la casa; arreglando un interruptor; en la lectura de una novela de Bruno Traven; con la continuación de Six feet under en HBO, y El regreso de la momia, el sábado. Y la lasitud del domingo con el América- UNAM; y la obligada comida en casa de mis padres con la conversación de costumbre: que volviera con Rosana y educara a mis hijas, antes de que definitivamente las perdiera. Como si no las hubiera perdido ya.
—Rosana no se va a divorciar para regresar conmigo —aclaré molesto. —Y mis hijas decidieron quedarse con su madre. No les gustan los perdedores. Ahora están bien.
Y más tarde la caminata por la zona rosa, y el bullicio crepuscular dominguero, sobre la calle de Génova, y sus pabellones para tomar café y cerveza, y el deseo de disolverme entre esas vidas y rostros desconocidos.
Finalmente, me inundó una nostalgia como de la preparatoria, cuando regresaba del cine Latino con mis amigos y nos sentábamos en el Konditori a tomar un capuchino y a imaginar nuestro futuro inmortal. Cedí a la tentación. Tomé asiento.
Ensimismado, con el vaso en los labios, y el aroma de la canela invadiéndome los recuerdos, no pude notar el momento en que se me acercó el hombre de traje impecable y clavel rojo en la solapa con su hipócrita sonrisa.
—¿Compra lotería? Aquí le traigo el premio mayor.
—Hoy no, gracias, otro día.
—Ni siquiera tiene que pagármelo, jefe. ande, me cayó usted bien, después se pone a mano conmigo.
—No, de verdad. Gracias.
Y la frase:
—Le apuesto mi alma contra la suya a que se lleva el premio mayor.
—oOo—
Datos vitales
BERNARDO RUIZ (Ciudad de México, D.F.,1953). Es editor, crítico y traductor. Escribe cuento, poesía, ensayo, novela y teatro. Estudió la licenciatura en Lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fue becario de Narrativa del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, en 1973. Estudia la maestría en Diseño y producción editorial en la Universidad Autónoma Metropolitana, uam. Dirige las colecciones La mosca muerta y La piel de Judas de Plan C editores. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (2000-2006); fue profesor de la Escuela de escritores de la Sociedad General de Escritores de México, sogem, en novela; y es tutor de narrativa de los becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas, flm. Su poesía y algunos de sus relatos han sido traducidos al inglés, al francés, al portugués, al servo y al rumano. Ha publicado más de veinte títulos, además de varias antologías acerca de distintos géneros. El más reciente es el libro de relatos Más allá de sus ojos seguido de Teoría personal del caos (2011). Entre sus traducciones recientes destacan: La joven Parca y El cementerio marino de Paul Valéry; Las razones del mundo de Dominique Lauzon, Gran hotel de extranjeros de Claude Beausoleil, y Abre el mar de Eugéne Guillevic; además de la adaptación al teatro de El viento de Ray Bradbury (puesta en escena por la unam, 2008). Sus obras más recientes son la obra de teatro Luz Oscura (1999); La sangre de su corazón, (relatos, 1999); Pueblos fantasmas 1978-1999 (poesía, 2000, bilingüe /esp., fr., 2002); El último elefante (novela, 2004) y Los espacios transparentes / La orquesta negra (poesía, 2006, 2009), junto con el ensayo retórico De escritura (2006). Entre otras actividades, ha sido profesor fundador de la uam; vicepresidente de la Asociación de Escritores de México, aem; asesor del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta); titular del Centro nacional de información y promoción de la Literatura del INBA; Director de Difusión Cultural de la uam; Director fundador de Plan C editores; Director de la rama Literaria de la sogem, y Director de Publicaciones y Promoción Editorial de la uam. Asimismo, ha coordinado diversos talleres de creación literaria para la sogem, el inba, la unam y el conaculta en el país.