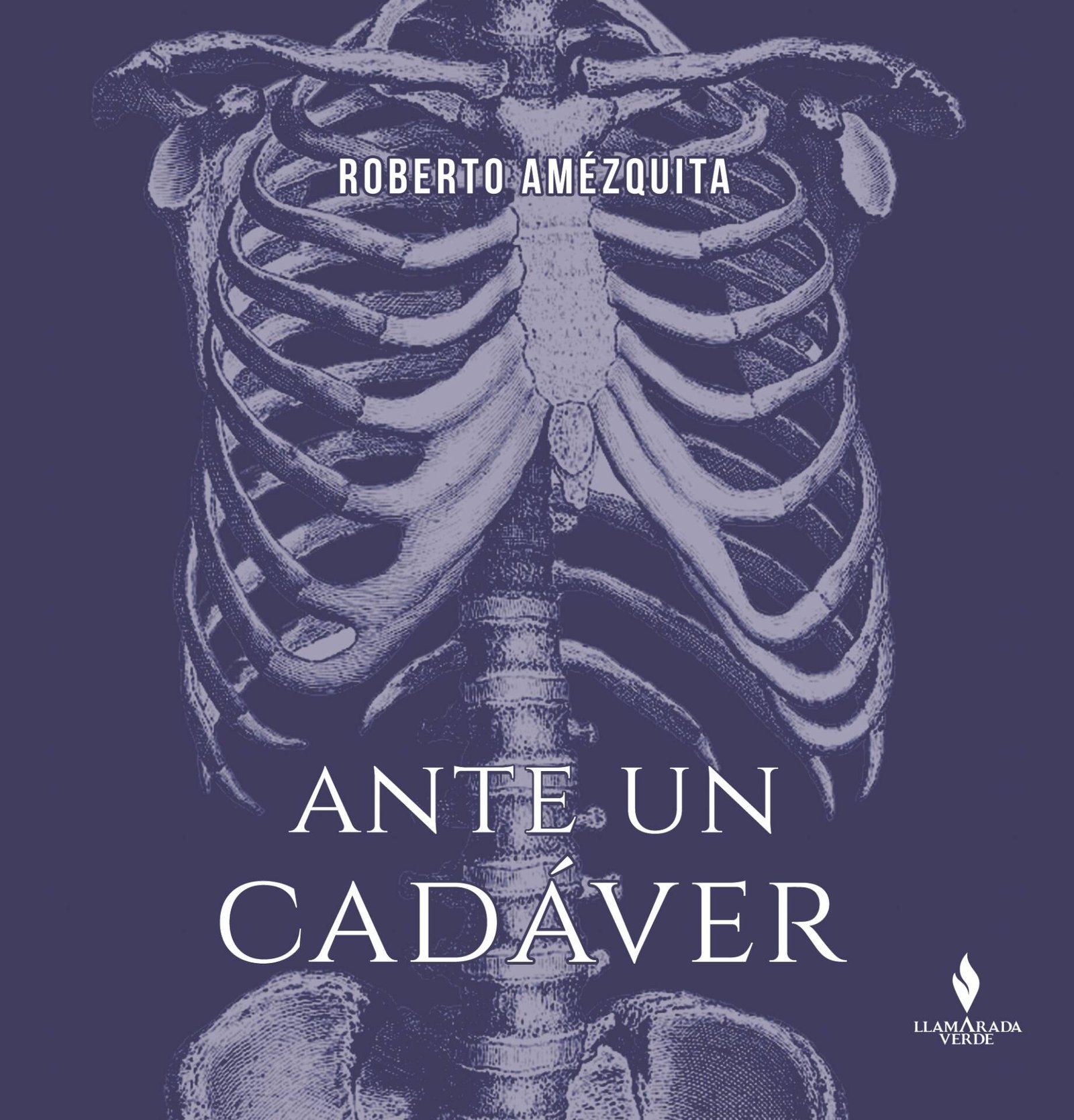En esta nueva entrega de Combate, Alí Calderón nos presenta la segunda parte de su conjetura en torno a la mejor poesía mexicana mexicana a partir de 1985. Jorge Esquinca, Eduardo Lizalde, David Huerta, Eduardo Langagne y Abigael Bohórquez son recordados en este texto.
En 1988, Jorge Esquinca publicó Alianza de los reinos en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica, un poemario que posiblemente haya inaugurado una manera de escribir poesía en México. Se trataba de una propuesta que apelaba al tono solemne propio del verso de largo aliento y coqueteaba con una prosa pulidísima y elegante. Esta búsqueda, que continuaría en El cardo y la voz (Premio de Poesía Aguascalientes 1990), alcanzó momentos de gran brillo, uno de ellos en el poema “Parvadas”, muy posiblemente su mejor poema. Su fragmento IV dice:
Una temeraria avidez circula por la sangre de estas aves agoreras.
Una secreta sabiduría alimenta la sonrisa de la muchacha que amo.
Y el verano se ofrece pródigo, como su cuerpo, al alcance de la mano…
¡Y es el verano quien aclara en sus ojos el agua pura donde las aves acuden
deslumbradas!
Y mi muchacha se abre como el mar abierto del verano, y recoge en su seno la
única palabra que rompería el encanto.
¡Pues el cuerpo de mi muchacha es más cierto que el día!
Y mi deleite es mirarla chupar una naranja en los huertos vecinos de la infancia,
Y es también el aroma de su axila, la liviandad de sus pechos diminutos, el tono
más terso de su voz cuando dice la palabra…
Muy alta es mi muchacha bajo el árbol profundo del verano.
Y sólo el hombre con alma de extranjero sabrá de las más tibias provincias de
su reino.
Esta búsqueda de la elegancia en la expresión pareciera que tiene su origen en el trabajo de la forma que distinguió a la poesía francesa de la segunda mitad del siglo xix, de algún modo también en la reinterpretación del artificio modernista y en el seguimiento de valores como la mesura, la precisión y la cadencia en narradores como Rulfo y Arreola, por ello, en algunos momentos, he llamado a la tendencia que inaugura Esquinca, “prosa de Guadalajara”[1]. Esta poesía alcanza lo literario en el terreno de la autorreflexividad, es decir, en la capacidad de los poemas de atraer por su propia forma, gracias a su estructura. Esta preocupación extrema por la forma de la expresión se caracteriza por la intencionalidad estética de construir un tejido lingüístico delicado. Esa intencionalidad se advierte en la manipulación del signo para elaborar un discurso uniforme que enfatiza o resalta ciertas posibilidades expresivas de las palabras como una textura tersa y ligereza en cuanto a su densidad. El trabajo de Jorge Esquinca es, sin duda alguna, uno de los momentos de mayor limpidez en la poesía mexicana de los últimos veinticinco años, modélico para escrituras epigonales como la del mejor Ernesto Lumbreras, por ejemplo. Sin embago, considero también que sus últimos libros carecen de la tensión y la altura técnica de los que aquí refiero, al grado repetirse en una fórmula sin tensión, aunque de algún modo efectiva.
También de 1989 es Tabernarios y eróticos, de otro de los poetas raíz de la tradición mexicana: Eduardo Lizalde. Se trata de un poemario de corte epigramático que continúa con gran fuerza esa poesía que quizá reintrodujo en México Ernesto Cardenal, en 1961, al publicar sus Epigramas en la unam, acompañados de traducciones de Catulo y de Marcial. En el caso de Lizalde, los poemas de Tabernarios y eróticos continuaban la poética desarrollada en su poemario capital El tigre en la casa (1970). Se trata de poemas en donde la sorpresa y la baja predictibilidad, acontecen a cada instante. De sensibilidad viril, esta poesía apela a una expresión formal, desde el punto de vista fonético, agreste y violenta (gracias a esa combinación de oclusivas y vibrantes), a ciertas ambigüedadades, a referencias intertextuales que permiten el desvelamiento del sentido. Se trata de poemas que funcionan gracias a la sal de los viejos latinos y que logran su cometido: la emergencia del humor. Para muestra, el paradigmático “Bravata del jactancioso”:
No soy bello, pero guardo un instrumento hermoso.
Eso aseguran cuatro o cinco ninfas
y náyades arteras –dijera el jerezano–,
que son en la materia valederos testigos
y jueces impolutos.
Dice alguna muy culta y muy viajada
que debería fotografiarse
mi genital ballesta en gran tamaño
y exhibirse en el Metro,
en vez de esos hipócritas anuncios
de trusas sexy para caballeros.
Y agrega que esta lanza de buen garbo
–son palabras de ella–,
de justas proporciones y diseño maestro,
debería esculpirse, alzarse
en una plaza de alta alcurnia,
un obelisco, tal el de Napoleón en la Concordia,
o la columna de Trajano
en aquel foro que rima con su nombre.
Yo no me creo esas flores,
pero recibo emocionado el homenaje
de todas estas niñas deliciosas.
Yo celebro.
Esta tradición epigramática ha entregado excelentes textos en los últimos años. De ahí que resulte imprescindible recordar en este punto, por supuesto, a José Emilio Pacheco, a Héctor Carreto y a Félix Suárez, por mencionar a algunos.
En 1990, David Huerta, hijo de Efraín y favorito de Paz, publicó su mejor libro de poesía: Historia. No se trata del todo, como en Incurable (1986), acaso su volumen más conocido, de un encadenamiento de imágenes fáciles que hablan de todo pero nada dicen, donde el circunloquio, la glosa y la digresión en lugar de funcionar como vehículos expresivos eficaces entorpecen el discurso. Si bien la poesía de David Huerta nunca tuvo el máximo brillo, sí fungió como guía para los poetas que se estaban formando alrededor de los años noventa. Por ello es muy importante detenernos en su trabajo. En Historia hay momentos sobresalientes por su tempo narrativo rápido, una cadencia rítmica que no pocas veces bimembra el verso y da cuenta de la formación clásica del poeta. En ocasiones, la isofonía que utiliza Huerta produce violencia (por qué romperse en las ramas rasguñar esos níqueles / con qué objeto salarse mancharse darse dolor o darse ira), otras veces delectación (sé que ves en mi boca los dulces envenenamientos del beso). Podemos mostrar el siguiente poema para dar cuenta de su estilo de construcción:
Veré cómo el fuego inunda la tiniebla
y el modo angélico en que tu cuerpo nace de mi cuerpo.
Nada seré en la sombra para ti sino
el hambre celestial de mis miembros y el furor dulce
de mi ansia, brillando en la pradera de la alcoba.
Apenas un dibujo de sangre sobre tus piernas, una sed,
un cuchillo, un lobo metafísico. Un sueño
sobre las doradas pantallas del amor, vibrante.
Tú te convertirás en una sílaba de mi pecho,
Tus delgadas facciones recorrerán el cielo de mi boca.
Seremos semejantes hasta el dolor, mujer hombre
saciados y contritos, inclinados
hacia el reflejo de la tierra fecunda
que los sostiene. Verás cómo el fuego me cubre, cómo
la oscuridad se esconde en los pliegues de la luz…
La enormidad de la noche es una anécdota sucia,
una esencia que va convirtiéndose en apariencia.
Te digo que somos más grandes que la noche, que ahora
sólo basta nuestro murmullo para que el fuego
entre aquí, llene todo esto, nos inunde. (Huerta 51)
En otros momentos, cuando se refiere la angustia y la fragmentación, el desgarramiento, se desquicia poco a poco el verso y se tensa en encabalgamientos ora suaves ora abruptos con el inherente trastocamiento de la sintaxis y la semántica, asegurando, de este modo, ese decir extraño, diferente, escandaloso que requiere la buena poesía:
Soy el viudo
que aprieta los dientes en Coyoacán desfigurado, que
se mesa el cabello, no sabiendo, memoria más tensa que la muerte
y agregaciones por los cadáveres y las muecas de quién. (57)
David Huerta es extremoso. Podemos encontrarle versos fáciles, anómalos semánticamente, imágenes vacías de sentido, una verborrea intrascendente al propio tiempo que le leemos imágenes novedosas y muy llamativas (vislumbraré tu latido de rosa en la roca del mundo silenciado / esa manera tuya de aparecer con un relámpago en cada comisura). Al inicio de la última década del siglo xx, la poesía de Huerta ejerció una influencia notable sobre numerosos poetas entonces jóvenes, al grado de ser reconocido por ellos como un maestro.
Desde su primer libro, Eduardo Langagne se mostró como un poeta potente, como una de las voces que con buena poesía marcaron el ritmo primero de su generación y luego de la poesía mexicana. Donde habita el cangrejo rápidamente se convirtió en referencia básica. Hacia finales de la década de los ochenta, apareció uno de los poemarios fundamentales de su bibliografía, Navegar es preciso (1987). A inicios de los años noventa, publicó colecciones muy sólidas como …A la manera del viejo escarabajo (1991) y Cantos para una exposición (1994). Langagne ha construido una obra consistente que no se cae de un libro a otro. Su estilo privilegia la elaboración de melodías y estructuras poéticas que, mediante la meditación poética, alcanzan lo connotativo, ese algo que es la poesía y corre, invisible, paralelo a las cosas. Como ejemplo de lo anterior, el siguiente poema, “Juego”, en el que se devela una cálida ternura y cierta filosofía que sustenta lo poético:
Mi pequeño Pablo
sonríe con el niño del espejo
al descubrirlo.
Agita los brazos
y grita
ante la perfecta copia de su imagen.
No sabe nada del reflejo,
no adivina que el pequeño a quien sonríe
pudiera ser él mismo.
Por su parte,
el Pablo reflejado en el espejo
se mira en los ojos de Pablo que lo mira
y se refleja en los ojos
del que se refleja en los ojos
del que se refleja.
¿Pero cuál de todos estos niños
es el mío?
¿Quién es mi Pablo de entre los innumerables reflejados?
A veces la pupila indica
con un brillo peculiar
quién es el verdadero.
Al observar detenidamente
comienzo yo también a repetirme.
Hasta que ambos existimos solamente en el espejo
y los de afuera se sorprenden
de su exacto parecido con nosotros. (Langagne 67)
Se ha repetido hasta el lugar común que la crítica y los estudios sobre poesía mexicana son pobrísimos y limitados. Nunca fue más cierta esa idea que cuando abordamos el caso de Abigael Bohórquez. Poetas, críticos y académicos deberíamos sentirnos avergonzados por no haberle sabido dar el lugar que merece en nuestra tradición. Ejemplo claro de lo anterior es el hecho de que su trabajo no ha sido recogido por prácticamente ninguna antología de poesía mexicana. Nacido en 1939 y muerto en 1996, Bohórquez, “poeta de poderosa y macha poesía” como afectivamente lo llamó Efraín Huerta, es uno de los más intensos de nuestro siglo xx. Al menos desde Las amarras terrestres (1969) había ofrecido una poesía madura, muy personal, intensísima. Navegación en Yoremito (1993) y Poesida (1996) son momentos casi insuperables de la poesía mexicana. En él encontramos, sin duda, otra de nuestras cimas líricas.
Su poesía es una especie de escándalo del lenguaje, un decir que no sólo se aparta brillantemente de la norma lingüística sino que es, también, altamente emotivo y vertiginoso. En sus poemas asistimos a una puesta en operación de la lengua que retoma la fuerza del arcaísmo y aún construcciones sintácticas propias de los siglos de oro y la edad media. A lo anterior incorpora sorprendentes neologismos, no vacila en el uso de palabras o estructuras de ese dialecto parasitario, variado y vivo que es el slang o la castellanización de vocablos en inglés. Lo anterior, dispuesto sintagmáticamente por una inteligencia aguda e ingeniosa, genera un complejísimo tejido verbal que resulta sumamente atractivo no solamente por el extrañamiento que causa sino por su lirismo, por el tratamiento del tema homosexual. Su música es intrincada, con una especie de candorosa aspereza que se suma al ritmo que impone la silva, visitada no pocas veces por él. Ejemplo de lo anterior es el poema “Aquí se dice de cómo según algunos hombres han compaña amorosa con otros hombres”:
De amor échele in oxo, fablel’e y allégueme;
Non cavules, –me dixo– non faguete fornicio;
Darete lecho, dixe, ganarás tu pitanza.
La noche apenas ala, de cras en cras cuerveaba
sus mozos allegándose a buscar la mesnada.
Vente a dormir en mí, será poca tu estada,
desque te vi me dixe, do no te tocan, llama,
do te tocan, provecha, cualsequier se vendimia.
Y “andó” –que es de salvajes–: anduvo, anduvo, anduvo;
Non podía a tod’ora estar allí arrellanado.
El mes era de mayo, así su devaneo,
el calor fermosillo fermoseaba su estampa.
Más tarde y más se quema cualquier que te más ame
–le dixe–, folgaremos como’l fuego y la rama.
Entonces preguntome –entendet la palabra–:
¿cuánto dáis? Y le dixe: cuanto amor te badaje,
que el que ha los dineros siempre es de sy comprante,
muestra la miembresía, non enseñas non vendes.
Ay, vivo desdentonces empeñando la tynta
y muchos nochariegos afanes hame dados
bien cumplidas las nalgas de aquestas culiandanzas.
La cueva noche arrea ovejas descarriadas.
Yo pastoreo ovejas
con aparejamiento. (Bohórquez 352)
El libro póstumo de Abigael Bohórquez, Poesida es doloroso, escrito desde una sentencia de muerte. Sus giros lingüísticos así como la sorpresa que nos asalta, verso a verso, en el corazón contrito, son sólo uno de los indicadores de la calidad de esta poesía:
Cuando ya hube roído pan familiar
untado de abstinencia,
y hube bebido agua de fosa séptica
donde orinan las bestias;
y robado a hurtadillas
tortilla y sal y huesos
de las cenadurías;
y caminado a pie calles y calles,
sin nómina,
levantando colillas de cigarros;
y hubime detenido en los destazaderos
ladrando como perro sin dueño,
suelo al cielo, mirando a los abastecidos.
Cuando ya hube sentido
en pleno vientre el hueco
resquebrajado y yermo
del hontanar vacío,
y metido las manos a los bolsillos locos
y, aún así, levantando la frágil ayunanza
del alma en claro,
me conformo, me he dicho:
Dios asiste, y espero.
Cuando ya hube saboreado
sexo y carne y entraña.
y vendido mi cuerpo en los subastaderos,
cuando hube paladeado
boca, lengua y pistilo,
y comprado el amor entre vendimiadores,
cuando hube devorado
ave y pez y rizoma
y cuadrúpedo y hoja
y sentado a la mesa alba y sofisticada
y dormido en recámara amurallada de oro,
y gustado y tactado y haber visto y oído,
me conformo, me he dicho:
Dios asiste. Y camino.
Cuando ya hube salido
de cárceles, burdeles, montepíos, deliquios,
confesionarios, trueques, bonanzas, altibajos,
elíxires, destierros, desprestigios, miseria,
extorsiones, poesía, encumbramientos, gracia,
me conformo, me he dicho:
Dios asiste. Y acato.
Por eso, ahora lejos
de lo que fue mi casa,
mi solar por treinta años,
mi heredad amantísima,
mis palomas, mis libros,
mis árboles, mi niño,
mis perras, mis volcanes,
mis quehaceres, la chofi,
sólo escribo a pesares:
Dios me asiste.
Y confío.
Y de repente, el SIDA.
¿Por qué este mal de muerte en esta playa vieja
ya de sí moridero y desamores,
en esta costra antigua
a diario levantada y revivida,
en esta pobre hombruna
de suyo empobrecida y extenuada
por la raza baldía? Sida.
Qué palabra tan honda
que encoge el corazón
y nos lo aprieta.
Afuera, al sol,
juguetean los niños, agrio viento,
con un barco menudo
en mar revuelto.
[1] Mario Bojórquez introduce el término “prosa de Guadalajara” para dar cuenta del estilo con que escribían los poetas siguiendo a Esquinca. Lo define de la siguiente manera: “La prosa de Guadalajara que recupera con fortuna el aporte de tres autores fundamentales de la narrativa nacional: Agustín Yánez, Juan Rulfo y Juan José Arreola, con vínculos concretos hacia ciertas maneras francesas de expresión posteriores a las vanguardias, como el poema objeto, y que en su vertiente más pura refiere a la tradición oriental de la poesía tan cara a Paz y sus seguidores”. En algún punto, la poesía de la prosa de Guadalajara se identificó con “la poesía del lenguaje” y posteriormente con “el neobarroco”, y aún con la poesía de corte experimental, al grado de que además de asimilar una estética aparentemente común urdió a su alrededor una red de poder cultural que aseguró para sí distintos medios de legitimación literaria como asignación de recursos institucionales, publicación en las editoriales y revistas de mayor prestigio, etc.