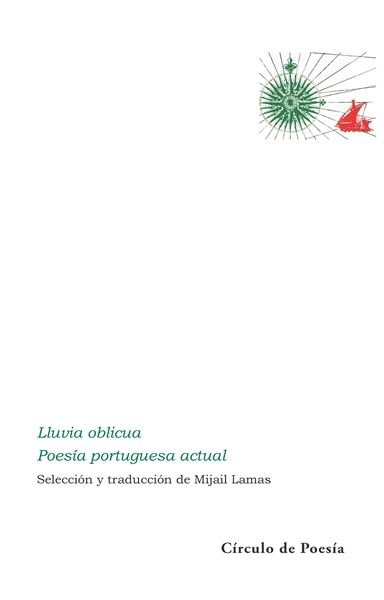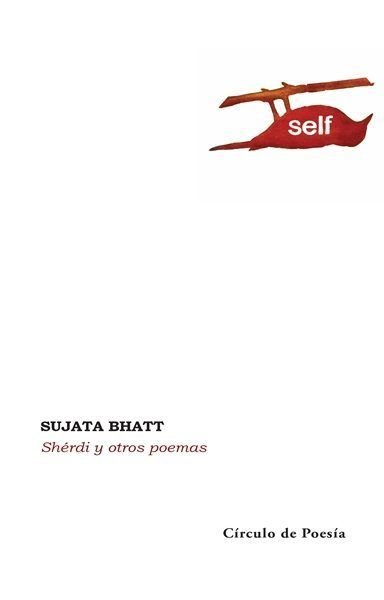Última entrega de la serie Borges y Góngora, en donde Martha Lilia Tenorio se interroga por la testarudez ensayística de Borges al enjuiciar a Góngora y por los homenajes que Borges urdió en versos al poeta cordobés. Hacia el final de este ensayo, Martha Lilia Tenorio sugiere que combatir a Góngora fue para Borges un combate de sí mismo, lucha contra la parte negada de su propio hacer poético.
En el ensayo “Examen de metáforas” de El idioma de los argentinos, Borges vuelve a su gustada oposición Góngora-Quevedo: las metáforas que derivan de un mismo paradigma pueden ser insignificantes o valiosas según el texto en que aparecen: de creer a Borges, las Selvas hizo navegar de Quevedo es un gran verso; en cambio, Góngora produce una metáfora “infausta” al escribir: Velero bosque de árboles poblado / que visten alas de inquïeto lino. Los dos ejemplos se basan en el mismo núcleo metafórico, el navío-árbol; pero, según Borges, en los versos gongorinos “la igualación del bosque y la escuadra está justificada con desconfianza”. No veo la poca certeza de tal identificación: tenemos, otra vez con complemento pleonástico, un “bosque poblado de árboles”, énfasis en una obviedad que no es tal porque es éste un “velero” bosque, un bosque con velas, un navío (no una “escuadra”) con mástiles que son árboles; y luego tenemos una de las operaciones que el mismo argentino recomienda: hacer transitivos verbos que no lo son: “hojas de inquïeto lino” visten esos árboles/mástiles. El concepto es redondito: bosque con árboles, árboles con hojas, pero de “inquïeto lino”, suntuosa y dinámica hipálage, además con esa sugerente diéresis sobre “inquïeto”, que remite al movimiento y ondear de las velas. Con todo, la imagen le resulta a Borges “metódica y fría”. Por mi parte, sé y siento que el cuadro de Góngora es un trabajo académico, de un academicismo hermosamente trabajado; aun así gozo con cada sílaba; me encanta imaginar ese navío-bosque impulsado por el “inquïeto lino”.
En cambio, le parece que la imagen de Quevedo resulta “movediza, no extática”: el poeta “la anima, soltándola por el tiempo”. Incompleto y tan descontextualizado como está el verso, es difícil comentar algo, salvo que, como Borges sabe a priori que el tiempo es una preocupación quevediana, se la ensarta al verso algo artificialmente, sin explicación alguna. En fin, es Borges, no tiene por qué justificarse. Es ambiguo y paradójico. Había empezado este ensayo con un mea culpa en relación con la prioridad antes dada a la metáfora, y lo termina con una contundente y elocuente defensa de la misma: “Cuando la vida nos asombra con inmerecidas penas o con inmerecidas venturas, metaforizamos casi instintivamente. Queremos no ser menos que el mundo, queremos ser tan desmesurados como él”.
Dice Borges que son tres las “equivocaciones preferidas” de Góngora; las tres errores por abuso: de metáforas, de latinismos, de “ficciones griegas”. Sobre la primera aclara:
Yo insinuaría, contra los contemporáneos, contra los antiguos, contra mis certidumbres de ayer, que la cuestión no es de orden estético. ¿Acaso hay un pensar con metáforas y otro sin? La muerte de alguien ¿la sentimos en estilo llano o figurado? La única estética de un poema ¿no es la representación que produce?
Entendemos que la eficacia de la metáfora está en la re-descripción que logre de la realidad (sea ésta una simple emoción); eficacia que Borges ejemplifica con versos de Góngora (del soneto “Menos solicitó veloz saeta”):
Mal te perdonarán a ti las horas,
las horas que limando están los días,
los días que royendo están los años.
No es extraño que elogie esta imagen: representa su concepción de la poesía como emoción y metafísica, y trata uno de sus temas predilectos: el tiempo.
En contraparte, el comienzo de la Soledad I, le parece una nadería de cultos, porque propiamente no hay metáfora, sino “palabras orondas”. Borges condena la hinchazón verbal; él, que en otra parte, engolfado en su propio discurrir lingüístico, critica a Lugones “su altilocuencia de bostezable asustador de leyentes” (sólo la preposición y el posesivo no son neologismos de cuño borgeano). Con todo, aun en estos casos, el reproche a Góngora es ambiguo: de los que viven para las palabras lujosas, fue Góngora “el más consciente o el menos hipócrita”. Borges sabe que tal verbosidad –afortunada o no– es recurso, no fin. En una conferencia dada en la universidad de Harvard en 1967, significativamente titulada “Thought and poetry”, legitima las palabras lujosas, “orondas”, insólitas, de Lugones, Góngora, John Donne, Yeats y Joyce (nótese la lista en que entra el cordobés): “Pienso que estos escritores están justificados. Sus palabras, sus estancias pueden ser disparatadas; podemos encontrar cosas extrañas en ellas. Pero se nos hace sentir que la emoción atrás de esas palabras es una emoción verdadera. Para nosotros, esto debe ser suficiente para rendirles nuestra admiración”.
Al exponer la segunda equivocación, la de los latinismos, pasa algo extraño: la crítica se diluye por completo: “Es notorio que don Luis de Góngora los frecuentó ad majorem linguae Hispanicae gloriam y que su ánimo fue probar que nuestro romance puede lo que el latín”; que es lo mismo que piensa Góngora cuando tiene que defender sus Soledades del reproche de oscuridad: “Siendo lance forzoso venerar que nuestra lengua, a costa de mi trabajo, haya llegado a la perfección y alteza de la latina”.
Finalmente, de las tres equivocaciones, la única insalvable es la del abuso de “ficciones griegas”: ese afán mitológico, ese “manejo supersticioso” no de mitos, sino de “nombres de mitos”, no tiene redención a ojos de Borges, es “la hendija por donde se le trasluce la muerte” a la poesía culterana. Acierta si por “culterana” se refiere a la poesía de los epígonos de Góngora, poblada de las mismas mitologías, que, sin la complejidad conceptual del maestro, son un puro adorno versallesco o, como dice Borges, “simulacro vistosísimo”, engalanado de muertes. Pero, en todo caso, la cosa no es tan simple. El recurrir al aparato mitológico tiene sus razones: los mitos significan ideas, emociones, muy precisas, por lo que permiten al poeta una selección altamente significativa. Un ejemplo más que representativo de lo que el estímulo mitológico puede provocar en ingenios privilegiados es el mismísimo Borges:
Ver en la muerte el sueño, en el ocaso
un triste oro, tal es la poesía,
que es inmortal y pobre. La poesía
vuelve como la aurora y el ocaso.
Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
lloró de amor al divisar su Ítaca
verde y humilde. El arte es esa Ítaca
de verde eternidad, no de prodigios.
Es el comienzo de “Arte poética”. El poema celebra las antiguas, queridas, sencillas metáforas del río de tiempo, del ocaso de oro, del sueño de la muerte, pero, paradójicamente, se sostiene en un hallazgo metafórico: “el arte es una Ítaca”. Borges, que con El hacedor, ya pasados los sesenta años celebra su regreso a la poesía, se presenta como un nuevo Ulises vuelto a la patria; se acabaron los prodigios: no más sirenas, ni cíclopes, ni hechiceras; no más errar por el mundo llamándose Nadie; sólo la verdad de la patria/poesía, Ítaca, “de verde eternidad”. Como se ve, el afán mitológico no es per se una equivocación: en buenas manos puede ser una de esas perfecciones que Borges cree “inevitables” en la poesía.
Prueba de que la aversión borgeana hacia Góngora es poco genuina y más una respuesta gritona y altanera frente a las sonadas celebraciones de 1927, es la nota “Para el centenario de Góngora”, que comienza: “Yo siempre estaré listo para pensar en don Luis de Góngora cada cien años”. La ironía no sólo va contra el cordobés, sino (y con más saña aún) contra el carácter institucional en que el “centenario” ha convertido su lectura y su estudio. La conclusión, en cambio, es todo un juicio estético a Góngora:
Góngora –ojalá injustamente– es símbolo de la cuidadosa tecniquería, de la simulación del misterio, de las meras aventuras de la sintaxis. Es decir, del academismo que se porta mal y es escandaloso. Es decir, de esa melodiosa y perfecta no literatura que he repudiado siempre.
No es tan serio. Estas líneas revelan más que las convicciones estéticas del joven Borges, los prejuicios y lugares comunes que combatían los devotos gongorinos del 27.
A los 65 años Borges publica uno de sus mejores libros de poesía, El otro, el mismo (1964). En el prólogo, vuelve a su pertinaz idea de que la lírica de Góngora es una pura experimentación individual, un juego destinado a la discusión de los historiadores de la literatura o al mero escándalo. En el teórico la condena permanece intacta tras cuarenta años. Y más de veinte años después se repite en el prólogo de Los conjurados (1985): “No profeso ninguna estética […]. Las teorías pueden ser admirables estímulos […], pero asimismo pueden engendrar monstruos o meras piezas de museo. Recordemos […] el sumamente incómodo Polifemo”. La cerrazón de Borges ante las obras mayores de Góngora es para mí un enigma, y más enigma la continua repetición de los mismos juicios. Hay algo que no entiendo en ese no estar dispuesto a leer a Góngora con ojos atentos a descubrir y a maravillarse. ¿Acaso no vio la emoción, el dolor, la desconcertante ternura en un ser descomunal, en el hermoso y conmovedor canto de Polifemo a Galatea? ¿No vio los prodigios naturales que a cada paso nos salen en el relato?: la pera madurada por la paja, “pálida tutora”, el quesillo en una cesta de mimbre, la miel hilada por ruecas de oro. “¿No conmueven –se pregunta García Lorca– profundamente la ternura y el humor lírico del poeta llamando a la paja «pálida tutora» de la [pera] que madura?”. Dice Borges en el poema “Jactancia de quietud” (Luna de enfrente, 1925): “Yo solicito de mi verso que no me contradiga. Y es mucho. / Que no sea persistencia de hermosura, pero sí de certeza espiritual”. De ahí que hable insistentemente, casi con angustia, de la insuficiencia del lenguaje. En un ensayo de El tamaño de mi esperanza escribe: “Palpamos un redondel, vemos un montoncito de luz color de madrugada, un cosquilleo nos alegra la boca, y mentimos que esas tres cosas heterogéneas son una sola y que se llama naranja”. Qué curioso, Góngora también fue seducido por la misteriosa belleza de la diaria naranja, y encerró ese misterio en una perífrasis preñada de color y de verdad: “Su flor es pompa de la primavera, / su fruto, o sea lo dulce, o sea lo acedo, / en oro engasta, que al romperlo es cera”. ¿Acaso no se da cuenta Borges que no es el escándalo el objetivo de la exuberancia verbal gongorina?: hipérbatos, metáforas, perífrasis, neologismos, son la manera como Góngora elude “inventarle sustantivos a la realidad” (Borges dixit): también el cordobés intuía que el término es lo de menos, lo que hay que articular y poner ante los ojos es la rotunda y compleja realidad, así sea del objeto más simple y cotidiano.
En algún lado Borges se sincera: “el ultraísta muerto cuyo fantasma sigue siempre habitándome goza con estos juegos”. Mi devoción por él, y por Góngora, conserva la esperanza de que el cordobés sea el fantasma que conjura su pasado ultraísta, y que sus reproches vayan contra su propio disfrute de esos versos que él percibe como pura pirotecnia verbal. Si Borges va tras el desagarro metafísico de Quevedo o la explosión de emociones de Lope, descaminado va: la emoción en Góngora está transformada en el propio objeto de su arte: la palabra. El Borges poeta lo sabe; tiene grabado en la mente el inexorable ritmo del memorable endecasílabo: “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”; lo recrea en dos ocasiones: “Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. / ¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza / de polvo y tiempo y sueño y agonías” (soneto “Ajedrez”, El hacedor) y en “El alquimista” (El otro, el mismo): “Y mientras cree tocar enardecido / el oro aquel que matará la muerte, / Dios, que sabe de alquimia, lo convierte / en polvo, en nadie, en nada y en olvido”. Más tarde, en el poema “De la diversa Andalucía” (Los conjurados) entre todo lo que Andalucía le evoca (Lucano, el Islam, la judería, los tesoros de las Indias), Góngora aparece junto a la mención más íntima y personal, la del amigo Rafael Cansinos: “Rafael de la noche y de las largas / mesas de la amistad. Góngora de oro”; ya hemos visto el valor de la palabra oro en Borges.
El testimonio más entrañable y más elocuente de la historia de esta tensión entre la reticencia ensayística –a veces demasiado pensada como para resultar genuina– y la más profunda (y, creo, verdadera) cercanía de convicciones estéticas es el poema “Góngora”:
Marte, la guerra. Febo, el sol. Neptuno,
el mar que ya no pueden ver mis ojos
porque lo borra el dios. Tales despojos
han desterrado a Dios, que es Tres y es Uno,
de mi despierto corazón. El hado
me impone esta curiosa idolatría.
Cercado estoy por la mitología.
Nada puedo. Virgilio me ha hechizado.
Virgilio y el latín. Hice que cada
estrofa fuera un arduo laberinto
de entretejidas voces, un recinto
vedado al vulgo, que es apenas, nada.
Veo en el tiempo que huye una saeta
rígida y un cristal en la corriente
y perlas en la lágrima doliente.
Tal es mi extraño oficio de poeta.
¿Qué me importan las befas o el renombre?
Troqué en oro el cabello, que está vivo.
¿Quién me dirá si en el secreto archivo
de Dios están las letras de mi nombre?
Quiero volver a las comunes cosas:
el agua, el pan, un cántaro, unas rosas…
Todo un homenaje en cinco cuartetos más un pareado, en el verso de la excelencia: el endecasílabo. Góngora habla a través de la voz de Borges y Borges hace profesión de fe gongorina. La voz lírica ya no es el joven Borges, tan impertinente y palabroso, sino un anciano y reposado Borges-Góngora, que reflexiona sobre su oficio de poeta y el oficio de poeta en general. El poema comienza con cifras aforísticas que sintetizan el mundo mitologizante del poeta barroco: “Marte, la guerra. Febo, el sol”. Se detiene en el mar, ese que ya no pueden ver “mis ojos”: los de Borges, por un lado; por otro, los de Góngora, cegado por el oropel de la ficción Neptuno. En efecto, Góngora es el hombre de tibia vocación religiosa, vital, adorador del latín y de Virgilio, hechizado, como Borges, por los arduos laberintos de palabras, que son –dice el escéptico Borges-Góngora–, “nada”. Pero los versos eternos retornan: el tiempo que huye como una saeta (otra vez el soneto “Menos solicitó veloz saeta…”). No extraña la presencia de este verso, tan cercano a la metafísica borgeana; sí la de los tópicos, aquellos a los que Borges reprochó su huera visualidad, su oquedad retórica: cristal, el agua; oro, el cabello, que está vivo; perlas, la lágrima doliente; con esos adjetivos, el argentino confiesa lo inconfesable: en Góngora hasta los tópicos son la concreción de una emoción.
“¿Qué me importan las befas o el renombre?”, alusión, sin duda, a las burlas que sufrió el cordobés en vida y a los avatares de su posteridad; pero también a los vaivenes de su propia fama. Como Góngora, aunque no por las mismas razones, Borges también ha sido tachado de poeta frío, erudito, cerebral. “Fama”, “posteridad”, ¿es ésa la memoria del “oficio de poeta”? “Quiero volver a las comunes cosas: / el agua, el pan, un cántaro, unas rosas…”. El poema actualiza técnicas gongorinas: enumeración, gradación, que rematan con una reversión de los tópicos del comienzo: Marte, Febo, Neptuno; luego, ese íntimo recorrido hacia la semilla, el agua-cristal, el cabello-oro, el dolor-perla, el tiempo-saeta…, para llegar a la secreta complejidad de lo que importa: el agua, el pan, un cántaro, unas rosas (ahí están el zaguán, la parra, el aljibe, la naranja, la pera, el quesillo, la miel). No hay un poeta latinizante y mitologizante y otro que simplemente nombra las cosas comunes; todo poeta trasmuta su visión y su emoción en palabras; todo poeta metaforiza. El poeta verdadero –sugiere Borges– debe “resignarse a ser Góngora”.
Borges y Góngora I
Borges y Góngora II