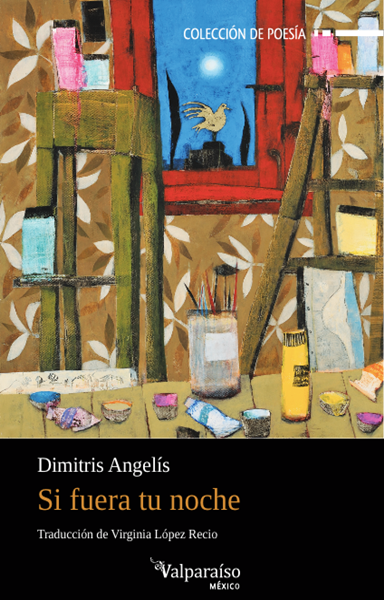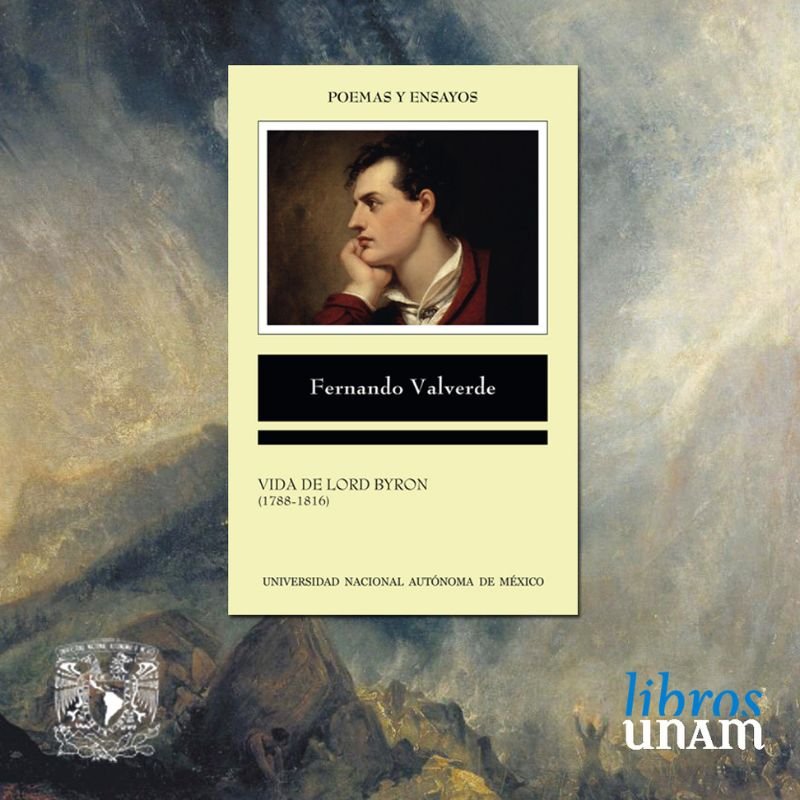Presentamos un cuento de Isaac Gasca Mata (Puebla, 1990). Estudió la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha presentado sus cuentos en diversos foros a nivel nacional en ciudades como Monterrey, Querétaro, Zacatecas, Tijuana, Colima, Guanajuato y Aguascalientes. Obtuvo un reconocimiento en el X Concurso Literario Filosofía y Letras en la ciudad de Puebla y ha recibido otros premios otorgados por la BUAP.
.
.
.
*Este cuento debe de tener un formato a doble columna en el cual la historia de Ángela y la de Angélica puedan leerse de modo simultáneo. Debido a las características de la revista, no pudo conservarse el formato original.
.
Simetría Opuesta
.
.
“Si acaso, la única certeza que nos queda cuando hemos renunciado a todo es lo que los demás dicen saber de nosotros.”
IGNACIO PADILLA
ÁNGELA
¿En tus recuerdos hay movimiento o sólo son una secuencia de imágenes que evocan situaciones pero no lapsos de tiempo? Los míos son estampas inertes; como en el juego de las estatuas de marfil, al convocarlos saltan a mi memoria inmóviles, fríos, yertos. Así son mis recuerdos más preciados: pedazos de roca hundidos en el fango.
Todo recuerdo, con el desgaste que les impone el tiempo y sus múltiples engaños, inevitablemente se transforma. Si pretendiera rememorar un paseo sin rumbo bajo la lluvia, evocaría una acción parecida a lo que fue pero jamás lo que verídicamente ocurrió. En mi memoria no guardo secuencias sólo imágenes, sólo fotografías instantáneas que por alguna razón nunca han tenido dinamismo, calor. Nunca han imitado mi vida tal como sucedió. Mi memoria es una laguna llena de olvidos, es el motivo de mi desdicha.
Los primeros síntomas de la enfermedad surgieron repentinos, como una bofetada a mitad de una palabra. Perdía las llaves, perdía los bolsos, perdía nociones sencillas tales como el camino de regreso a casa. Me sentía impotente, lloraba. Diariamente me perdía en un laberinto del tamaño del mundo, sin sospechar siquiera que estaba perdida en mi propio hogar. La impotencia es quizá el sufrimiento más crudo que impone el Alzheimer. Verme al espejo y no saber quién era esa persona era una derrota humillante, triste, inaceptable. No obstante, a veces tenía días buenos. Podía salir a la calle, hacer llamadas telefónicas, recibir visitas. Así me enteré quién era yo durante las largas omisiones que mi memoria no se ocupó de registrar.
Me atribuyen infamias que degradarían hasta al más enmohecido espejo si me reflejara en él. Infamias que no considero mías pero que están firmemente instaladas en mis recuerdos. Al cerrar los ojos sé que así no fue mi juventud, no fueron mías esas ofensas ni esas irredimibles ganas de saltar al vacío con la boca abierta y los puños cerrados. No fue mío el grito discordante. No fui yo. Yo no realicé en compañía de nadie aquellas bajezas que me imputan, a mí no me tocaron esas manos asquerosas que dicen amarme, ni cometí los crímenes que –comentan- hice por egoísmo, sin compasión. Al principio no sabía qué responder. Todos me señalaban como la autora de las ignominias: borracheras, abortos, homicidio de gatos que amanecían destripados bajo las llantas de mi automóvil. Negaba cualquier acusación, cualquier rasgo de incivilidad en mi carácter. Pero ante la incertidumbre que me provocaron las numerosas calumnias, alegué que me habían confundido con mi hermana, que somos idénticas y que las confusiones abundan hasta en casa. Pero mis amigos insistían en que había sido yo: yo la que había besado, yo la que había golpeado, yo la que ganó, yo la que perdió, yo la que mordió, cogió, rodó y se estrelló una y otra vez de cara al pavimento. Mientras tanto mi hermana dormía la siesta en su cama. Mis amigos intransigentes creían firmemente en una distinción maniqueísta entre nuestras personalidades. Al regresar a casa preguntaba a mamá sobre el paradero de Angélica y mi madre corroboraba mis miedos cada vez más preocupada. “Aquí durmió toda la tarde”.
Tengo recuerdos implantados que son míos porque unánimemente me convencieron que eran míos y que debía responsabilizarme por mis actos. Como aquel recuerdo difuso que conservo en alguna parte de mi escasa memoria en el que entro del brazo a un hotel con un hombre muy amado (un completo desconocido), el color de las paredes y su rostro supuestamente inolvidable cuando me tomó. “El Alzheimer –me digo- el maldito Alzheimer”, para convencerme de que esa imagen es cierta, de que esa vida es mía, de que el hilo de sangre que marcó su camino entre la sábana era ciertamente mío. Pero es inútil. No reconozco ese bello rostro amado a perpetuidad por el que dicen que lloré y me desconsolé hasta el límite de la locura. No recuerdo donde conocí a ese hombre ni lo que supuestamente me enamoró de él. Así no perdí la virginidad. No con él, no de esa forma. Pero con los años ese rostro indistinto se convirtió en una obsesiva superposición de muecas de fastidio, cada una diseñada según la descripción que mis allegados hacían del individuo. Una mueca sobre otra, sobre otra, sobre otra… de ese hipotético primer hombre de mi vida.
Es curioso que muy pocos logren conservar su pasado intacto; preservarlo en un lugar ajeno al paso del tiempo.
Mientras vivimos no hacemos más que adquirir nuevos recuerdos sin olvidar los viejos, por lo que ambos tipos de recuerdos (antiguos y recientes) se confunden y alteran recíprocamente. Pero cuando no hay movimiento, cuando el Alzheimer anula toda posibilidad de retención, sólo queda resignarse a lo que las demás personas presumen saber de ti, y aceptar sus relatos como la verdad incuestionable de una memoria cada día más perdida, cada vez más inmóvil. La inmovilidad en la memoria es la primera etapa del olvido.
Las imágenes que tendría que evocar con cariño me son ajenas, o al menos no permanecieron inmutables. En algún punto las modifiqué con sucesos que no encajaban con los anteriores por eso en mis recuerdos hay una vida y en los álbumes fotográficos hay otras habitaciones, otros caballeros, otras ciudades, otras miradas. Soy yo aunque nunca haya posado para la foto.
No me resignaba a creer la versión que otros tenían de mis prácticas por lo que diariamente hablaba con mi hermana, quizá con la esperanza de que sus palabras llenaran mis vacíos. La cuestioné sobre las confusiones que a mi parecer eran provocadas por nuestro enorme parecido físico. Ella lo negó todo y, comprensiva ante mis dudas, aclaró que mientras yo viajaba a la playa con el hombre de mis fotos (mismo que no recordaba haber saludado nunca) ella se quedaba en casa leyendo sus libros, escuchando su música. Gradualmente me fui haciendo a la idea. Angélica no tenía ningún motivo para mentir. Además nuestra madre confirmaba una a una sus revelaciones. La juventud se me escapaba, se diluía frente a mis ojos y yo era incapaz de aferrarla. El precedente de Alzheimer en la familia era muy recalcitrante para dejar pasar por alto mis constantes olvidos. Por eso un buen día, por consejo de mi madre y sobretodo de Angélica, dejé de preocuparme por mi memoria y sus vacíos. Persuadida de que solo podía esperar lo peor intenté vivir al día, gozando cada momento como si fuera el último. A partir de entonces acepté los rumores sin desmentirlos. Al contrario, los confirmaba con una vasta sonrisa, más cargada de dudas que de cinismo, que a varias esposas llenó de furia y me voltearon la cara con una fuerte bofetada. No le di importancia. Tal vez sí. El Alzheimer, esa bestia progresiva ganaba terreno en mi memoria, pero antes de que se comiera lo poco que me quedaba yo sacaría el mayor provecho de los exiguos recuerdos que conservaba y si fuera necesario me fiaría de lo que mis amistades considerasen mi legado.
Me resigné a mis días buenos y mis días malos, a mis muchos olvidos y mis pocos aciertos. A una existencia en la cual mis recuerdos se fundamentaban no por la experiencia sino por el grado de complejidad y lirismo con que mis allegados describían mis cada vez peores bajezas. De pronto dejaron de perturbarme los besos impredecibles que amantes desconocidos me propinaban al cruzar una calle. Ni siquiera averiguaba sus nombres y me dejaba besar con la confianza de quien lleva mucho tiempo amando. Tampoco me indignaba, ya no, cuando los amigos relataban las hazañas sexuales que realicé –según ellos- completamente ebria, montada en el asiento del copiloto en un carro que cruzaba la ciudad a 180k/h. Y aunque no recordaba la cama ni al amante, pagué en efectivo la cuenta de la clínica de abortos que varias veces llegó a mi casa reclamando con mi nombre y firma. Esa era yo, esa era mi vida. El hecho de no recordarla no implicaba rechazarla.
Un hombre (¿o eran varios?) aseguró que mi carácter variaba de un día para otro y que mis inexplicables cambios de humor lo desconcertaban. Yo lo miré desde la cama, lúbrica y en silencio, sin saber cómo explicar que ni siquiera recordaba haberlo visto antes. Sin perder un minuto en aclaraciones que no sabría comprobar, lo exhorté a no malgastar el tiempo en preámbulos innecesarios y él, deshecho en deseo, se deslindó de sus dudas para acariciarme sin tregua. Fueron muchos en esa época, tantos que no recuerdo ni sus caras, ni sus cuerpos, mucho menos el tamaño de sus sexos. Solo quería vivir, subsistir a pesar de mis olvidos, asirme desesperadamente a algo que por un instante me otorgara una vida aunque la enfermedad me la arrebatara pocos minutos después.
Cuando me enteré de mi embarazo no sentí alegría ni malestar. De un momento a otro un sobre de la clínica, de la que ya era cliente, alteraría cualquier emoción para bien o para mal. Lo espere pero la noticia no llegó y conservé a este niño los nueve meses estipulados por la naturaleza. El hombre supuestamente inolvidable se esfumó la misma noche de su última concesión, pero a mí no me importó demasiado, no le lloré ni esperé su regreso con ansia. Para mí ese hombre era una piedra hundida en el fondo de mis lagunas mentales que hasta ahora preservan mi memoria de todo dolor y todo llanto. La sorpresa es sugestiva: mi hermana se embarazó casi simultáneamente y, como a mí, el padre de su hija la abandonó si más excusa que el silencio que dejó tras de sí. Mi madre, con sus propios síntomas de Alzheimer, nos cuidó y mimó a las dos sin distinción; nos compró las mismas batas de maternidad, con los mismos colores y diseños; nos llevó al mismo ginecólogo y nunca preguntó ni reprochó a ninguna la ausencia del padre. Tal vez por su enfermedad, tal vez porque ella también, veinticuatro años antes, supo traer al mundo dos vidas sin ayuda de nadie.
El catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve; justo nueve meses después, tuve un hijo al que llamé Claudio por el día de su nacimiento y porque ese nombre resultaba eufónico y fácil de recordar. Mi hermana tuvo una linda niña, Claudia, muy parecida a ella y por consiguiente idéntica a mí. Una vez restablecidas del parto, certificada la salud de nuestros hijos y el amor de la abuela, los cinco, la familia entera, abandonamos el hospital.
II
Relato esta historia desde mi habitación, con mi hijo en brazos, frente a Angélica descubriéndose los pechos para amamantar a su hija. Mi hermana me mira fijamente como si sus enormes ojos verdes quisieran indicarme algo más allá de mi comprensión. Sobre mi cabeza cuelga un cuadro de M.C. Escher. No estoy segura del título de la obra pero creo que tiene que ver con la unión de dos seres, un hombre y una mujer, ligados por infinitas conexiones físicas y mentales. Un vínculo de interdependencia que los mantendrá por siempre juntos para bien o para mal. Hace años cuando mi madre colgó dos veces el cuadro sin consultarnos creí que con ello consumaba su extraña obsesión por las proporciones. Con el paso del tiempo comprendí que ese gesto estaba encaminado a instaurar un sentido de permanencia en su memoria. Nuestra madre empezaba a olvidarnos, no lograba identificar a ninguna de las dos y para minar los estragos de su enfermedad necesitaba la simetría. Curiosamente ahora, con el nacimiento de los pequeños, similares en todo menos en el sexo, el cuadro adquirió otro sentido, uno más práctico y menos simbólico, si se quiere más prosaico: ahora es solo un retrato.
.
.
.
.
ANGÉLICA
Tengo un catálogo impresionante de recuerdos alterados adrede con la firme intención de minar la dignidad de otro ser humano. Mi problema no es el olvido; olvidarme de un lugar, de un semblante, de una fecha en el calendario para mí no representa nada. Lo que me intriga es lo que sí puedo recordar.
Dos años de mi juventud me son totalmente ajenos. Fue una época intensa, álgida, sublime pero espuria. La gocé con todos los poros de mi cuerpo pero no la puedo considerar, bajo ningún motivo, mía. Debo confesarlo sin un ápice de hipócrita remordimiento: agoté una lozanía que no me pertenecía.
La suplantación comenzó en el momento que decidí cambiar de lugar los muebles de mi alcoba. Estaba sola en casa y pasarían al menos seis horas antes de que Ángela, mi hermana gemela, regresara. Ángela y yo compartíamos la habitación; una habitación amplia, de paredes blancas y techo alto. Dormíamos en sendas camas individuales separadas apenas por un pasillo estrecho. Ambas poseíamos lo mismo de todo por lo que la mitad del aposento brotaba en el espacio como el reflejo excesivo de su contraparte. Sábanas, burós, lámparas de noche, libreros, incluidas nosotras y las dos reproducciones laberínticas del cuadro “Vínculo de unión” de Mauritius Cornelius Escher que mi madre colocó a cada lado del aposento quizá con la intensión de que nunca olvidáramos lo semejantes que éramos, lo análoga que debía ser nuestra existencia, daban al aposento un aspecto simétrico que asfixiaba a cualquiera pocos minutos después de entrar. Ahí estaban nuestros rostros, nuestros cuerpos, nuestra voz y nuestro aliento para confirmarlo. Éramos idénticas caras de la misma moneda. Ambas éramos jóvenes, ambas éramos bellas, éramos amables y hasta un poco tiernas. Todo simulaba ser cordial entre nosotras. No obstante, quien esto escribe guardaba resentimientos crueles, devastadores odios hacia la mujer que me emuló desde que crecíamos juntas en el vientre de mi madre. La razón era muy simple: me enfurecía ver su rostro cada día más parecido al mío, no soportaba convivir con una cara idéntica a mi cara, que me hablara, que me sonriese, que me contara sus secretos, que durmiera tan cerca de mí. Injuriándola, monté una venganza que indemnizara cada minuto que esa perra, sin proponérselo, robó mi identidad. Diariamente, desde niñas, me confundían con ella, me llamaban por su nombre y a ella le sucedía exactamente lo mismo. Nunca le perdoné su similitud. No le perdoné que fuera tan yo. Temblando de ira, en vez de romper a puñetazos su espejo, lo intercambié por mi espejo, del mismo tamaño y modelo. Sustituí los maquillajes, los cepillos dentales, los zapatos, los bolsos, las blusas, todo exageradamente idéntico. En un ataque súbito de furia, en vez de desgarrar sus vestidos decidí reemplazarlos, adueñarme de ellos, impregnarles el sudor de mi axila, el olor de mi coño, la saliva rabiosa que escurría entre mis dientes. No me fue complicado porque mi madre, siguiendo no sé qué atroz simetría, siempre nos compró lo mismo de todo, en las mismas cantidades y la misma calidad. Nuestra madre homologó hasta el límite del absurdo cada faceta de sus hijas. A consecuencia de su tenaz imposición no me fue difícil apropiarme de las cartas de amor escritas por y para ella, de sus discos predilectos y de esa juventud paralela que bien pudo ser solo mía. Gasté la tarde permutando cada objeto dentro de la recámara por su correspondiente réplica: aretes, collares, anillos, sostenes, fotografías, diplomas, credenciales, perfumes, predilecciones literarias… moneda por moneda, ojo por ojo, diente por diente todo parecía ser, pero no era. Finalmente intercambié mi cama por la cama de mi hermana. Invertí la realidad del cuarto y como resultado troqué nuestras vidas. Pero no me basto dormir sobre sus almohadas ni cubrir mi piel con sus sábanas. Necesitaba apropiarme de más. Me urgía adueñarme de todo lo suyo. Bajo la condición de que no notase el cambio arruinaría el resto de nuestros días. Fue maravilloso saberme dueña absoluta de una vida ajena pero no extraña. Poder realizar prácticas espeluznantes con mi cuerpo en representación de otro cuerpo; exponerme a peligros continuos, rasparme la cara sin lamentarlo; visitar hombres, desnudarme como una bestia sobre ellos a sabiendas que no sería mi memoria quien arrastrara las penas. Sería una memoria que no recordaría haber hecho esto o aquello sin embargo todos le reprocharían cada una de sus infamias. Le echarían en cara el ridículo que había hecho, lo borracha que se había puesto, lo lúbrica que había insistido a dos o tres hombres para que pasaran la noche con ella. Me regocijaba evocar acontecimientos que a mí no me ocurrieron, aunque me hubiera encantado experimentar a mi nombre. Porque tal era la sugestión que el mundo ejercía sobre mi hermana que era ella y no yo la que vomitaba, la que insultaba, ofendía y se mancillaba, la que se embarazaba sin saber cómo, la que abortaba sin saber cuándo. Y yo, desde una distancia prudente y con la reputación impoluta, me reía a carcajadas.
Desgraciadamente toda idea y toda materia tiene en sí misma el germen de su destrucción, probablemente sea ese el sentido profundo del cuadro de Escher. Mi intriga no se sustrajo al axioma. Se atravesó en mi camino un obstáculo infranqueable. El hombre, ese rostro inolvidable, se enamoró perdidamente de mí, creyéndome Ángela y yo me enamoré locamente de él, creyéndolo mío. Estuvimos juntos un año. Jamás confesé la mentira. Soportaba estoicamente cuando repetía ese maldito nombre tan similar al mío durante nuestros largos besos, era como si una lanza cruzara su boca y mi boca hiriéndonos de muerte. La amaba eufórica, descomunalmente y yo, a pesar de ser protagonista de esa hermosa historia, tenía que conformarme con ser un mero espectador. Si bien el amor se llevó a cabo en mi cuerpo y con mi piel, no era a mí a quien ese hombre ofrecía sus alegrías. Viajamos continuamente a la playa, nos tomamos miles de fotos en situaciones alegres (las mismas fotos que Ángela considera suyas) pero nunca me atreví a revelar mi secreto tal vez por miedo, tal vez por imbécil, lo cierto es que no le revelé a tiempo que él era una secuela impredecible de mis resentimientos contra mi hermana. Cimentado en la impostura este loco amor acabaría mal y cuando sobreviniera el desenlace yo no sabría qué hacer, cómo reaccionar. Ángela, contra todo pronóstico, había vuelto a ganar.
Apremiada por la evidente derrota mis ataques se encarnizaron. De pronto me descubrí realizando las auténticas proezas de la peor puta. Desde luego persuadí a mi hermana hasta convencerla de haber heredado el Síndrome de Alzheimer. “Tus periodos de amnesia confirman mi hipótesis. No queda más remedio que aprender a vivir con ello” le repetía sin descanso antes de dormir. Paulatinamente aceptó la vida que le ofrecí. Sin protestar acató mis consejos como un ciego obedece los caminos que le propone su perro guía, en este caso una perra que la mordía con ahínco.
Ángela triunfaba, sin proponérselo la maldita triunfaba. Detrás de la cortina pude observar ocasionalmente a ese hombre inolvidable besarla en la puerta de mi casa creyendo que era yo dentro del cuerpo de ella. En esos casos los celos incontrolables me carcomían. Como una perra rabiosa en busca de venganza escapaba de casa, colérica y sin rumbo, a buscar consuelo en el alcohol y las drogas para ultrajar aún más la reputación de mi hermana. Mordía por odio, para no resignarme, por pura y simple furia; hambrienta entre los hombres comía lo que me ofrecían. Era un auténtico festín orgiástico para esta perra huesuda que reclamaba palos, collares y cadenas a nombre de otra. A media noche, mientras Ángela dormía plácidamente en su cama (¡mi cama!), volvía a mi hogar con el olor a verga aun entre los labios, con el dolor de verga aun entre las piernas. Regresaba rechinando los dientes, rascándome el rencor, vomitando escandalosamente en las escaleras. También rompía vidrios y me orinaba encima de los sillones para que mi madre sintiera pena por su otra hija, la desmemoriada, quien atenuaba su miseria ahogándose en alcohol. De cualquier manera, mi mamá pronto olvidaría el incidente. Enferma de Alzheimer, como Ángela, era una víctima indirecta de mis perversiones. Al día siguiente ninguna de las dos recordaba absolutamente nada. La mejor revancha es la que se conserva impune.
El hombre venerado era profesor de química. Sabía quién era yo, sabía que tenía una hermana, que contaba con veinticuatro años cumplidos y que me llamaba Ángela. Sabía también que no toleraba los gatos ni los colores alegres; sabía de mis errores ortográficos, de mis gemidos elaborados; sabía que tenía una madre, que nunca tuve padre; que tenía un perro llamado Perro y que alguna vez en mi infancia remota me gustó mucho nadar. Lo que no sabía, lo que no podía saber, es que a mí no me conocía, de mí no estaba enamorado, de mí no sabía ni el nombre. Tristemente amaba en mi carne las formas y la idea que tenía de mi hermana. No a mí.
Nos embarazamos la misma noche, con tres horas de diferencia. No volvimos a ver al padre de nuestros hijos. Él se percató del lunar en la parte más indómita de mi pubis; la única marca, el único vestigio que nos distingue y el cual nadie, ni siquiera nuestra madre, conoce. Un secreto que desde pequeñas guardamos celosamente para que todos nos creyeran la réplica perfecta la una de la otra. “Hace tres horas no tenías este lunar” –dijo besándolo. No le di tiempo de atisbarlo detalladamente; cerré mis piernas y confesé todo sin tomar aliento, desde el comienzo hasta el fin. El hombre, ofuscado ante la revelación, no supo qué responder. Escuchó atento cada palabra de lo que imaginó una patraña. Para corroborar el fraude mostré fotografías, indique las diferencias de carácter y por ultimo lo invité a una rápida recapitulación de nuestro amorío, poniendo especial interés en los cambios de humor y hasta de posturas mientras hacíamos el amor. “Lo que consideraste un desorden psíquico no era bipolaridad, era odio”. Concluí. Se largó en silencio y no volvió porque a partir de ese momento ambas mujeres, que para él fuimos una, lo olvidamos sin piedad.
Me negué a abortar a su hijo. Al contrario, durante meses lo espere con ansia, casi con cariño. El día de su nacimiento coincidió con el nacimiento de mi sobrina, el verdadero fruto de mi amor, en el mismo hospital y casi en la misma cama. Como la niña era preciosa y tenía los ojos de su padre y mi hijo aunque tenía los ojos de su padre y era precioso, no era fruto del amor, decidí la suerte de ambos. En un descuido de la enfermera intercambie la identidad de los recién nacidos. Tuve una hija.
II
Una vez nos dieron de alta en el hospital regresamos a la casa, específicamente a la habitación que aún comparto con Ángela. Justo ahora, mientras expreso estas palabras, observo ya sin recelo a mi gemela. Cada una amamanta a su respectivo hijo. Es cierto, somos una réplica exacta, una simetría opuesta, un ser vivo dividido y obligado a existir en dos espacios complementarios: la realidad y el reflejo. Ella me mira con sus hermosos ojos verdes sin comprender la sonrisa que ilumina mi rostro al verla sonreír. Y encima de nosotras, de uno y otro lado de la habitación, la obra “Vínculo de unión” de M.C. Escher ilustra perfectamente los rostros de nuestros pequeños, unidos por la misma línea de común referencia, la misma historia de común malestar, el mismo padre.
.
.
.
Datos vitales
Isaac Gasca Mata (Puebla, 1990). Estudió la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha presentado sus cuentos en diversos foros a nivel nacional en ciudades como Monterrey, Querétaro, Zacatecas, Tijuana, Colima, Guanajuato y Aguascalientes. Obtuvo un reconocimiento en el X Concurso Literario Filosofía y Letras en la ciudad de Puebla y ha recibido otros premios otorgados por la BUAP. Actualmente promueve un proyecto de lectura denominado “Piel poética: una experiencia sinestésica de la literatura” en la Biblioteca Central de su universidad, mismo que ha presentado en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la 7° Feria Internacional de Lectura (FILEC).