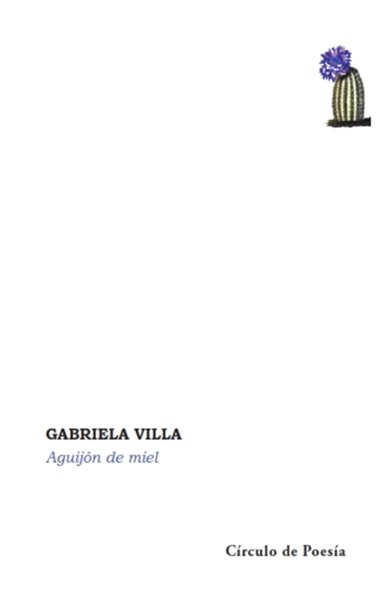Este jueves, en El despertar de los tonos: Dossier de teoría de la traducción, presentamos un texto de Octavio Paz (1914-1998). Poeta mexicano. Premio Nobel de Literatura 1990. Además de su trabajo poético y ensayístico, Paz se dedicó arduamente a la traducción poética. En el siguiente ensayo medita a ese respecto:
Traducción: literatura y literalidad
Aprender a hablar es aprender a traducir; cuando el niño pregunta a su madre por el significado de esta o aquella palabra, lo que realmente pide es que traduzca a su lenguaje el término desconocido. La traducción dentro de una lengua no es, en este sentido, esencialmente distinta a la traducción entre dos lenguas, y la historia de todos los pueblos repite la experiencia infantil: incluso la tribu más aislada tiene que enfrentarse, en un momento o en otro, al lenguaje de un pueblo extraño. El asombro, la cólera, el horror o la divertida perplejidad que sentimos ante los sonidos de una lengua que ignoramos, no tarda en trasformarse en una duda sobre la que hablamos. El lenguaje pierde su universalidad y se revela como una pluralidad de lenguas, todas ellas extrañas e ininteligibles las unas para las otras. En el pasado, la traducción disipaba la duda: si no hay una lengua universal, las lenguas forman una sociedad universal en la que todos, vencidas ciertas dificultades, se entienden y comprenden. Y se comprenden porque en lenguas distintas los hombres dicen siempre las mismas cosas. La universalidad del espíritu era la respuesta a la confusión babélica: hay muchas lenguas, pero el sentido es uno. Pascal encontraba en la pluralidad de las religiones una prueba de la verdad del cristianismo; la traducción respondía con el ideal de una inteligibilidad universal a la diversidad de las lenguas. Así, la traducción no sólo era una prueba suplementaria, sino una garantía de la unidad del espíritu.
La Edad Moderna destruyó esa seguridad. Al redescubrir la infinita variedad de los temperamentos y pasiones, y ante el espectáculo de la multiplicidad de costumbres e instituciones, el hombre empezó a dejar de reconocerse en los hombres. Hasta entonces el salvaje había sido una excepción que había que suprimir por la conversión o la exterminación, el bautismo o la espada; el salvaje que aparece en los salones del siglo XVIII es una criatura nueva y que, aunque hable a la perfección la lengua de sus anfitriones, encarna una extrañeza irreductible. No es un sujeto de conversión, sino de polémica y crítica; la originalidad de sus juicios, la simplicidad de sus costumbres y hasta la violencia de sus pasiones son una prueba de la locura y la vanidad, cuando no de la infamia, de los bautismos y conversiones. Cambio de dirección: a la búsqueda religiosa de una identidad universal sucede una curiosidad intelectual empeñada en descubrir diferencias no menos universales. La extrañeza deja de ser un extravío y se vuelve ejemplar. Su ejemplaridad es paradójica y reveladora: el salvaje es la nostalgia del civilizado, su otro yo, su mitad perdida. La traducción refleja estos cambios: ya no es una operación tendiente a mostrar la identidad última de los hombres, sino que es el vehículo de sus singularidades. Su función había consistido en mostrar las semejanzas por encima de las diferencias; de ahora en adelante manifiesta que estas diferencias son infranqueables, trátese de la extrañeza del salvaje o de la de nuestro vecino.
Una reflexión del Dr. Johnson en el curso de un viaje expresa muy bien la nueva actitud: A blade ofgrass is always a blade ofgrass, whether in one country or another… Men and women are my subjects of inquiry; let us see how these differfrom those we have left behind. (“Una brizna de hierba es siempre una brizna de hierba, tanto en un país como en otro… Los hombres y las mujeres son mis objetos de estudio; veamos pues cómo estos se diferencian de aquellos que hemos dejado atrás”). La frase del Dr. Johnson tiene dos sentidos, y ambos prefiguran el doble camino que había de emprender la Edad Moderna. El primero se refiere a la separación entre el hombre y la naturaleza, una separación que se transformaría en oposición y combate: la nueva misión del hombre no es salvarse, sino dominar la naturaleza; el segundo se refiere a la separación entre los hombres. El mundo deja de ser un mundo, una totalidad indivisible, y se escinde entre naturaleza y cultura; y la cultura se parcela en culturas. Pluralidad de lenguas y sociedades: cada lengua es una visión del mundo. El sol que canta el poema azteca es distinto al sol del himno egipcio, aunque el astro sea el mismo. Durante más de dos siglos, primero los filósofos y los historiadores, ahora los antropólogos y los lingüistas, han acumulado pruebas sobre las irreductibles diferencias entre los individuos, las sociedades y las épocas. La gran división, apenas menos profunda que la establecida entre naturaleza y cultura, es la que separa a los primitivos de los civilizados; en seguida, la variedad y heterogeneidad de las civilizaciones. En el interior de cada civilización renacen las diferencias: las lenguas que nos sirven para comunicarnos también nos encierran en una malla invisible de sonidos y significados, de modo que las naciones son prisioneras de las lenguas que hablan. Dentro de cada lengua se reproducen las divisiones: épocas históricas, clases sociales, generaciones. En cuanto a las relaciones entre individuos aislados y que pertenecen a la misma comunidad: cada uno es emparedado vivo en su propio yo.
Todo esto debería haber desanimado a los traductores. No ha sido así: por un movimiento contradictorio y complementario, se traduce más y más. La razón de esta paradoja es la siguiente: por una parte la traducción suprime las diferencias entre una lengua y otra; por la otra, las revela más plenamente: gracias a la traducción nos enteramos de que nuestros vecinos hablan y piensan de un modo distinto al nuestro. En un extremo el mundo se nos presenta como una colección de heterogeneidades; en el otro, como una superposición de textos, cada uno ligeramente distinto al anterior: traducciones de traducciones de traducciones. Cada texto es único y, simultáneamente, es la traducción de otro texto. Ningún texto es enteramente original, porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción: primero, del mundo no verbal y, después, porque cada signo y cada frase es la traducción de otro signo y de otra frase. Pero ese razonamiento puede invertirse sin perder validez: todos los textos son originales porque cada traducción es distinta. Cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye un texto único.
Los descubrimientos de la antropología y la lingüística no condenan la traducción, sino cierta idea ingenua de la traducción. O sea: la traducción literal que en español llamamos, significativamente, servil. No digo que la traducción literal sea imposible, sino que no es una traducción. Es un dispositivo, generalmente compuesto por una hilera de palabras, para ayudarnos a leer el texto en su lengua original. Algo más cerca del diccionario que de la traducción, que es siempre una operación literaria. En todos los casos, sin excluir aquellos en que sólo es necesario traducir el sentido, como en las obras de ciencia, la traducción implica una transformación del original. Esa transformación no es ni puede ser sino literaria, porque todas las traducciones son operaciones que se sirven de los dos modos de expresión a que, según Román Jakobson, se reducen todos los procedimientos literarios: la metonimia y la metáfora. El texto original jamás reaparece (sería imposible) en la otra lengua; no obstante, está presente siempre, porque la traducción, sin decirlo, lo menciona constantemente, o lo convierte en un objeto verbal que, aunque distinto, lo reproduce: metonimia o metáfora. Las dos, a diferencia de las traducciones explicativas y de las paráfrasis, son formas rigurosas y que no están reñidas con la exactitud: la primera es una descripción indirecta, y la segunda una ecuación verbal.
La condena mayor sobre la posibilidad de traducción ha caído sobre la poesía. Condena singular, si se recuerda que muchos de los mejores poemas de cada lengua en Occidente son traducciones, y que muchas de estas traducciones son obra de grandes poetas. En el libro que hace unos años dedicó a la traducción, el crítico y lingüista Georges Mounin señala que en general se concede, aunque de mala gana, que sí es posible traducir los significados denotativos de un texto; en cambio, es casi unánime la opinión que juzga imposible la traducción de los significados connotativos. Hecha de ecos, reflejos y correspondencias entre el sonido y el sentido, la poesía es un tejido de connotaciones y, por tanto, es intraducible. Confieso que esta idea me repugna, no sólo porque se opone a la imagen que yo me he hecho de la universalidad de la poesía, sino porque se funda en una concepción errónea de lo que es traducción. No todos comparten mis ideas y muchos poetas modernos afirman que la poesía es intraducible. Los mueve, tal vez, un amor inmoderado a la materia verbal o se han enredado en la materia de la subjetividad. Una trampa mortal, como Quevedo nos advierte: “las aguas del abismo/donde me enamoraba de mí mismo…” Un ejemplo de este engolosinamiento verbal es Unamuno, que en uno de sus arranques lírico-patrióticos dice:
Ávila, Málaga, Cáceres,
Játiva, Mérida, Córdoba,
Ciudad Rodrigo, Sepúlveda,
Ubeda, Arévalo, Frómista,
Zumárraga, Salamanca,
Turégano, Zaragoza,
Lérida, Zamarramala,
sois nombres de cuerpo entero,
libres, propios, los de nómina,
el tuétano intraducibie
de nuestra lengua española.
“El tuétano intraducible de la lengua española” es una metáfora estrafalaria (¿tuétano y lengua?) pero perfectamente traducible y que alude a una experiencia universal. Muchísimos poetas se han servido del mismo procedimiento retórico, sólo que en otras lenguas: las listas de palabras son distintas pero el contexto, la emoción y el sentido son análogos. Es curioso, por lo demás, que la intraducible esencia de España consista en una sucesión de nombres romanos, árabes, celtíberos y vascos. También lo es que Unamuno traduzca al castellano el nombre de la ciudad catalana Lleida (Lérida). Y lo más extraño es que, sin darse cuenta de que así desmentía la pretendida intraductibilidad de esos nombres, haya citado estos versos de Victor Hugo como epígrafe de su poema:
Et tout tremble, Irún, Cóimbre
Santander, Almodóvar,
sitót qu ‘on entena le timbre
des cymbals de Bivar.
(Y todo tiembla, Irún, Coimbra
Santander, Almodóvar,
en cuanto se escucha el timbre
de los platillos de Vivar.)
En español y en francés el sentido y la emoción son los mismos. Como los nombres propios, en rigor, no son traducibles, Hugo se limita a repetirlos en español sin tratar siquiera de afrancesarlos. La repetición es eficaz porque esas palabras, despejadas de todo significado preciso y convertidas, suenan en francés con más extrañeza aún que en castellano… Traducir es muy difícil – no menos difícil que escribir textos más o menos originales -, pero no es imposible. Los poemas de Hugo y Unamuno muestran que los significados connotativos pueden preservarse si el poeta-traductor logra reproducir la situación verbal, el contexto poético, en que se engastan. Wallace Stevens nos ha dado una suerte de imagen arquetípica de esta situación en un pasaje admirable:
the hard hidalgo
Lives in the mountainous character ofhis speech;
And in that mountainous mirror Spain acquires
The knowledge of Spain and ofthe hidalgo’s hat –
A seeming ofthe Spaniard, a style oflife,
The invention of a nation in a phrase…
(el inflexible hidalgo
Vive en el montañoso carácter de su lengua;
Y en ese espejo montañoso adquiere España
El conocimiento de España y del sombrero del hidalgo:
Una apariencia del español, un modo de vida,
La invención de una nación en una frase.)
El lenguaje se vuelve paisaje y este paisaje, a su vez, es una invención, la metáfora de una nación o de un individuo. Topografía verbal en la que todo se comunica, todo es traducción: las frases son una cadena de montañas, y las montañas son los signos, los ideogramas de una civilización. Pero el juego de los ecos y las correspondencias verbales, además de ser vertiginoso, esconde un peligro cierto. Rodeados de palabras por todas partes, hay un momento en que nos sentimos sobrecogidos: angustiosa extrañeza de vivir entre nombres y no entre cosas. Extrañeza de tener nombre:
Entre los juncos y la baja tarde
¡qué raro que me llame Federico!
También esta experiencia es universal: García Lorca habría sentido la misma extrañeza si se hubiese llamado Tom, Jean o Chuang-Tzu. Perder nuestro nombre es como perder nuestra sombra; ser sólo nuestro nombre es reducirnos a ser sombra. La ausencia de relación ente las cosas y sus nombres es doblemente insoportable: o el sentido se evapora o las cosas se desvanecen. Un mundo de puros significados es tan inhospitalario como un mundo de cosas sin sentido – sin nombres. El lenguaje vuelve habitable el mundo. Al instante de perplejidad ante la extrañeza de llamarse Federico o So Ji, sucede inmediatamente la invención de otro nombre, un nombre que es, en cierto modo, la traducción del antiguo: la metáfora o la metonimia que, sin decirlo, lo dicen.
En los últimos años, debido tal vez al imperialismo de la lingüística, se tiende a minimizar la naturaleza eminentemente literaria de la traducción. No, no hay ni puede haber una ciencia de la traducción, aunque ésta puede y debe estudiarse científicamente. Del mismo modo que la literatura es una función especializada del lenguaje, la traducción es una función especializada de la literatura. ¿Y las máquinas que traducen? Cuando estos aparatos logren realmente traducir, realizarán una operación literaria; no harán nada distinto a lo que hacen ahora los traductores: literatura. La traducción es una tarea en la que, descontados los indispensables conocimientos lingüísticos, lo decisivo es la iniciativa del traductor, sea este una máquina “programada” por un hombre o un hombre rodeado de diccionarios. Para convencernos oigamos al poeta británico Arthur Waley: “A French scholar wrote recently with regará to translators: «Qu’ils s’effacent derriére les textes et ceux-ci, s’ils ont été vraiment compris, parleront d’eux mentes». Except in the rare case of plain concrete statements such as «The cat chases the mouse» there are seldom sentences that have exact word to word exact equivalents in another language. It hecomes a question of choosing between various approximations… I have always found that it was I, not the texts, that had to do the talking.” (“Un estudioso francés escribió recientemente: «Que desaparezcan tras los textos, y estos, si en verdad han sido comprendidos, hablarán por sí mismos». Salvo en el caso, bastante raro, de afirmaciones sencillas y concretas como «El gato persigue al ratón», pocas frases tienen un equivalente exacto, literal, en otra lengua. El asunto se convierte en una elección entre varias aproximaciones… A mí siempre me ocurrió que era yo, y no los textos, quien tenía que hablar.”) Sería difícil añadir una palabra más a esta declaración.
En teoría, sólo los poetas deberían traducir poesía; en la realidad, pocas veces los poetas son buenos traductores. No lo son porque casi siempre usan el poema ajeno como un punto de partida para escribir su poema. El buen traductor se mueve en una dirección contraria: su punto de llegada es un poema análogo, ya que no idéntico, al poema original. No se aparta del poema sino para seguirlo más de cerca. El buen traductor de poesía es un traductor que, además, es un poeta – como Arthur Waley – ; o un poeta que, además, es un buen traductor – como Gérard de Nerval cuando tradujo el primer Fausto -. En otros casos Nerval hizo “imitaciones” admirables y realmente originales de Goethe, Jean-Paul y otros poetas alemanes. La “imitación” es la hermana gemela de la traducción: se parecen pero no hay que confundirlas. Son como Justine y Juliette, las dos hermanas de las novelas de Sade… La razón de la incapacidad de muchos poetas para traducir poesía no es de orden puramente psicológico, aunque la egolatría tenga su parte, sino funcional: la traducción poética, según me propongo mostrar enseguida, es una operación análoga a la creación poética, sólo que se despliega en sentido inverso.
Cada palabra encierra cierta pluralidad de significados virtuales; en el momento en que la palabra se asocia a otras para constituir una frase, uno de estos sentidos se actualiza y se vuelve predominante. En la prosa la significación tiende a ser unívoca mientras que, según se ha dicho con frecuencia, una de las características de la poesía, tal vez la cardinal, es preservar la pluralidad de sentidos. En verdad se trata de una propiedad general del lenguaje; la poesía la acentúa pero, atenuada, se manifiesta también en el habla corriente y aun en la prosa. (Esta circunstancia confirma que la prosa, en el sentido riguroso del término, no tiene existencia real: es una exigencia ideal del pensamiento.) Los críticos se han detenido en esta turbadora particularidad de la poesía, sin reparar que a esta suerte de movilidad e indeterminación de los significados corresponde otra particularidad igualmente fascinante: la inmovilidad de los signos. La poesía transforma radicalmente el lenguaje y en dirección contraria a la de la prosa. En un caso, a la movilidad de los signos corresponde la tendencia a fijar un solo significado; en el otro, a la pluralidad de significados corresponde la fijeza de los signos. Ahora bien, el lenguaje es un sistema de signos móviles que, hasta cierto punto, pueden ser intercanjeables: una palabra puede ser sustituida por otra y cada frase puede ser dicha (traducida) por otra. Parodiando a Charles Sanders Peirce podría decirse que el significado de una palabra es siempre otra palabra. Para comprobarlo basta con recordar que cada vez que preguntamos: “¿Qué quiere decir esta frase?”, se nos responde con otra frase. Pues bien, apenas nos internamos en los dominios de la poesía, las palabras pierden su movilidad y su intercanjeabilidad. Los sentidos del poema son múltiples y cambiantes; las palabras del mismo poema son únicas e insustituibles. Cambiarlas sería destruir el poema. La poesía, sin cesar de ser lenguaje, es un más allá del lenguaje.
El poeta, inmerso en el movimiento del idioma, continuo ir y venir verbal, escoge unas cuantas palabras – o es escogido por ellas. Al combinarlas, construye su poema: un objeto verbal hecho de signos insustituibles e inamovibles. El punto de partida del traductor no es el lenguaje en movimiento, materia prima del poeta, sino el lenguaje fijo del poema. Lenguaje congelado y, no obstante, perfectamente vivo. Su operación es inversa a la del poeta: no se trata de construir con signos móviles un texto inamovible, sino desmontar los elementos de ese texto, poner de nuevo en circulación los signos y devolverlos al lenguaje. Hasta aquí, la actividad del traductor es parecida a la del lector y a la del crítico: cada lectura es una traducción, y cada crítica es, o comienza por ser, una interpretación. Pero la lectura es una traducción dentro del mismo idioma y la crítica es una versión libre del poema o, más exactamente, una trasposición. Para el crítico un poema es un punto de partida hacia otro texto, el suyo, mientras que el traductor, en otro lenguaje, y con signos diferentes, debe componer un poema análogo al original. Así, en su segundo momento, la actividad del traductor es paralela a la del poeta, con esta diferencia capital: al escribir, el poeta no sabe cómo será su poema; al traducir, el traductor sabe que su poema deberá reproducir el poema que tiene bajo los ojos. En sus dos momentos la traducción es una operación paralela, aunque en sentido inverso, a la creación poética. El poema traducido deberá reproducir el poema original que, como ya se ha dicho, no es tanto su copia como su transmutación. El ideal de la traducción poética, según alguna vez lo definió Paul Valéry de manera insuperable, consiste en producir con medios diferentes efectos análogos.
Traducción y creación son operaciones gemelas. Por una parte, según lo muestran los casos de Charles Baudelaire y de Ezra Pound, la traducción es muchas veces indistinguible de la creación; por la otra, hay un incesante reflujo entre las dos, una continua y mutua fecundación. Los grandes períodos creadores de la poesía de Occidente, desde su origen en Provenza hasta nuestros días, han sido precedidos o acompañados por entrecruzamientos entre diferentes tradiciones poéticas. Esos entrecruzamientos a veces adoptan la forma de la imitación y otras la de la traducción. Desde este punto de vista la historia de la poesía europea podría verse como la historia de las conjunciones de las diversas tradiciones que componen lo que se llama la literatura de Occidente, para no hablar de la presencia árabe en la lírica provenzal o la del haiku y la poesía china en la poesía moderna. Los críticos estudian las “influencias” pero este término es equívoco; más cuerdo sería considerar la literatura de Occidente como un todo unitario en el que los personajes centrales no son las tradiciones nacionales, ni siquiera el llamado “nacionalismo artístico”. Todos los estilos han sido translingüísticos: John Donne está más cerca de Quevedo que de William Wordsworth; entre Góngora y Giambattista Marino hay una evidente afinidad, en tanto que nada, salvo la lengua, une a Góngora con el Arcipreste de Hita, que a su vez hace pensar por momentos en Geoffrey Chaucer. Los estilos son colectivos y pasan de una lengua a otra; las obras, todas arraigadas a su suelo verbal, son únicas… Únicas pero no aisladas: cada una de ellas nace y vive en relación con otras obras de lenguas distintas. Así, ni la pluralidad de las lenguas ni la singularidad de las obras significa heterogeneidad irreductible o confusión, sino lo contrario: un mundo de relaciones hecho de contradicciones y correspondencias, uniones y separaciones.
En cada período los poetas europeos – ahora también los del continente americano, en sus dos mitades – escriben el mismo poema en lenguas diferentes. Cada una de estas versiones es, asimismo, un poema original y distinto. Cierto, la sincronía no es perfecta, pero basta alejarse un poco para advertir que oímos un concierto en el que los músicos, con diferentes instrumentos, sin obedecer a ningún director de orquesta ni seguir partitura alguna, componen una obra colectiva en la que la improvisación es inseparable de la traducción y la invención de la imitación.
A veces, uno de los músicos se lanza a un solo inspirado; al poco tiempo, los demás lo siguen, no sin variaciones que vuelven irreconocible al motivo original. A fines del siglo pasado la poesía francesa maravilló y escandalizó a Europa con ese solo que inicia Baudelaire y que cierra Stéphane Mallarmé. Los poetas modernistas hispanoamericanos fueron de los primeros en percibir esta nueva música; al imitarla, la hicieron suya, la cambiaron y la transmitieron a España que, a su vez, volvió a recrearla. Un poco más tarde los poetas de lengua inglesa realizaron algo parecido pero con instrumentos distintos y diferentes tonalidad y tempo. Una versión más sobria y crítica en la que Jules Laforgue, y no Paul Verlaine, ocupa un lugar central. La posición singular de Laforgue en el modernismo angloamericano contribuye a explicar el carácter de ese movimiento que fue, simultáneamente, simbolista y antisimbolista. Pound y T. S. Eliot, siguiendo en esto a Laforgue, introducen dentro del simbolismo la crítica del simbolismo, la burla de lo que el mismo, Pound llama funny symbolist trappings (“graciosos ornatos simbolistas”). Esta actitud crítica los preparó para escribir, un poco después, una poesía no modernista, sino moderna, y así iniciar, con Wallace Stevens, William Carlos Williams y otros, un nuevo solo – el solo de la poesía angloamericana contemporánea.
La fortuna de Laforgue en la poesía inglesa y en la de lengua castellana es un ejemplo de la interdependencia entre creación e imitación, traducción y obra original. La influencia del poeta francés en Eliot y Pound es muy conocida, pero apenas si lo es la que ejerció sobre los poetas hispanoamericanos. En 1905 el argentino Leopoldo Lugones, uno de los grandes poetas de nuestra lengua y uno de los menos estudiados, publica un volumen de poemas. Los crepúsculos del jardín, en el que aparecen por primera vez en español algunos rasgos laforguianos; ironía, choque entre el lenguaje coloquial y el literario, imágenes violentas que yuxtaponen el absurdo urbano al de una naturaleza convertida en grotesca matrona. Algunos de los poemas de este libro parecían escritos en uno de esos dimanches bannis de l’Infini, domingos de la burguesía hispanoamericana de fin de siglo. En 1909 Lugones publica Lunario sentimental: a despecho de ser una imitación de Laforgue, este libro fue uno de los más originales de su tiempo y todavía puede leerse con asombro y delicia. La influencia del Lunario sentimental fue inmensa entre los poetas latinoamericanos pero en ninguno fue más benéfica y estimulante que en el mexicano Ramón López Velarde. En 1919 López Velarde publica Zozobra, el libro central del postmodernismo hispanoamericano, es decir, de nuestro simbolismo antisimbolista. Dos años antes Eliot había publicado Prufrock and other observations. En Boston, recién salido de Harvard, un Laforgue protestante; en Zacatecas, escapado de un seminario, un Laforgue católico. Erotismo, blasfemias, humor y, como decía López Velarde, una “íntima tristeza reaccionaria”. El poeta mexicano murió poco después, en 1921, a los treinta y tres años de edad. Su obra termina donde comienza la de Eliot… Boston y Zacatecas: la unión de estos dos nombres nos hace sonreír como si se tratase de una de esas asociaciones incongruentes en las que se complacía Laforgue. Dos poetas escriben, casi en los mismos años, en lenguas distintas y sin que ninguno de los dos sospeche siquiera la existencia del otro, dos versiones diferentes e igualmente originales de unos poemas que unos años antes había escrito un tercer poeta en otra lengua.