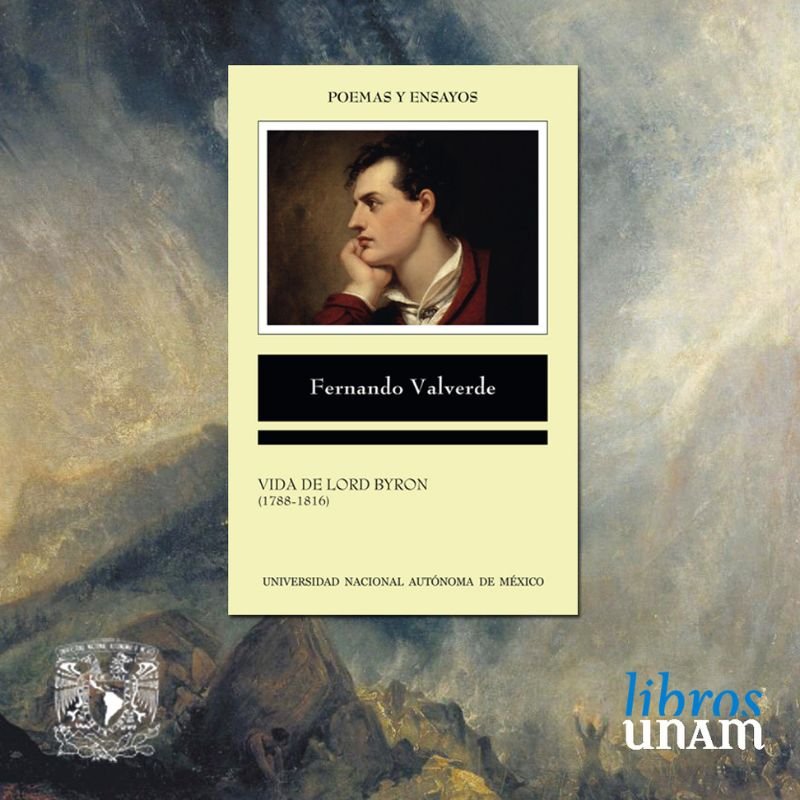La ensayista y periodista Ana Emilia Felker obtiene el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de crónica. Presentamos a continuación el texto premiado que apareció por primera vez en Frente.
.
.
.
.
El último viaje: Luis y Juan Villoro
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos
para cambiar lo que somos.
Eduardo Galeano
En los Altos de Chiapas, la carretera serpentea rumbo a Oventik. Montaña abajo se extiende un paisaje verde en el que aparecen pequeños y esporádicos cultivos de maíz o café. Chiapas, el segundo estado más marginado en México, acentúa sus carencias en estas tierras altas. El paso por cada pueblo está marcado por la aparición de una nueva y minúscula capilla guadalupana. Mujeres con faldas chamula definen la atmósfera; pertenecen a las etnias tzeltal o tzotzil. Aquí se concentra la mayoría de la población indígena del estado.
Es el sábado 2 de mayo de 2015. En una camioneta blanca de pasajeros, viajan en total unas diez personas: el escritor Juan Villoro, la filósofa Fernanda Navarro y otros invitados suyos al homenaje póstumo a Luis Villoro, fallecido hace más de un año, el 5 de marzo de 2014. Los zapatistas lo convocan para recordar a quien en vida fue uno de sus principales asesores.
Además de una bolsa de tabaco para el Subcomandante Galeano (nombre actual de quien antes se llamaba Subcomandante Marcos), Fernanda, la última compañera de Luis Villoro, lleva una caja azul de madera de Olinalá. Lo que podría ser una artesanía de regalo, es en realidad la urna que resguarda parte de las cenizas del filósofo.
Esa caja es el motivo del viaje. Luis Villoro fue asesor de tesis de Fernanda en la licenciatura. Desde los 60, ella colaboró con filósofos imprescindibles, como Bertrand Russell y Louis Althusser. Décadas después, Luis y Fernanda coincidieron en la Convención Nacional Democrática convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Ahí nació la relación entre ambos.
Julio, un enviado sin pasamontañas del EZLN, comanda el vehículo. Joven, moreno, y oriundo de San Cristóbal de las Casas, es el votán del grupo. Para los zapatistas ese vocablo significa, “guardián y corazón”. Él comenta cómo conquistó a la guapa mujer que lo acompaña —una española que vino a Chiapas como voluntaria— y también otras cuestiones como la autonomía de los pueblos indígenas. Al contestar no se detiene en los aspectos prácticos (cuántas clínicas, cuántas escuelas), habla en parábolas, recurre al imaginario de la resistencia zapatista que adquirió visibilidad internacional tras su levantamiento contra el gobierno mexicano el primero de enero de 1994.
Con voz pausada, Julio cuenta una historia que cobra sentido a punto de llegar a Oventik, uno de los cinco Caracoles, como llaman los zapatistas a los centros que conforman la organización política y social de este pueblo insurgente: “Al principio de los tiempos, el caracol era el más rápido de todos los seres, pero de un día para otro, el mundo cambió…” En 2003 se crearon las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y los Caracoles: una estructura en la que no gobiernan los líderes sino el colectivo, y que significó un viraje en el movimiento hacia lo que han llamado “mandar obedeciendo”.
Juan Villoro escucha con la quijada tensa —una manía que tiene cuando escribe—; acaricia su barba entrecana. En sus piernas lleva un cuaderno de espiral con apuntes tanto para su intervención durante el homenaje como para el seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista que abrirá al día siguiente y al que acudirán intelectuales de diferentes partes del mundo. La tinta ha sido aplicada con tal presión en la hoja que se ha convertido en braille.
Aunque dice no haber sido un orador nato pues hablaba demasiado rápido, hace tiempo domó al podio. Dar una conferencia puede aliviarlo hasta de una gripa. Sin embargo ahora no está seguro del tono en que hablará de un tema que ha explorado a fondo: la relación con su padre.
La temperatura desciende conforme subimos la sierra. Alguna plática sobre la Champions deriva en la evocación del partido de fútbol que se organizó en 1999 entre futbolistas retirados y zapatistas con pasamontañas. Los comentaristas del Canal de las Estrellas, recuerda Villoro, aseguraban que el misterioso número 5 debía ser el Subcomandante por sus pases en profundidad.
Con sus textos, Juan ha convertido al balompié en un ejercicio trascendental: “tener el balón es tener el tiempo” escribe en Los once de la tribu (1995). Sin embargo, hay algo más de autoanálisis en su afición. Sus padres se divorciaron cuando él era niño y los domingos en los estadios eran el tiempo y el espacio que su padre le tenía reservados. Luis Villoro le iba al Necaxa y aunque luego se convirtió a los Pumas, Juan permaneció fiel al equipo de “los once hermanos”, como llaman al Necaxa, y que su padre le mostró. “No se puede cambiar de equipo como no se puede cambiar de infancia”, ha dicho en diversas ocasiones y lo sostiene aunque el club se encuentre estancado en segunda división.
Volteado hacia el grupo en disposición de platicar, juega con el llavero del Necaxa que lleva sin falta en el bolsillo. Recuerda que una vez su padre los reunió a él y a sus hermanos para preguntarles quién era la persona más relevante del siglo XX. Juan contestó convencido “¡John Lennon!” y su padre rebatió que Gandhi. Durante el trayecto, parece negociar con el recuerdo: a Luis Villoro “no le gustaba viajar en primera clase porque le parecía una falta a la igualdad, pero sí los buenos hoteles; tenía buen sentido del humor, pero nunca contaba chistes”.
En su novela Materia dispuesta (1997), el escritor relata la vida de Mauricio Guardiola desde su niñez hasta su juventud entre dos terremotos: el temblor del 57 y el del 85. El padre del personaje, un arquitecto ultra nacionalista, le decía Panza y lo llevaba a visitar a sus amantes. Fabio Morábito dice que con este libro Juan Villoro retrata, desde la vida cotidiana, a la adolescencia como algo de lo que sólo podemos curarnos. El protagonista, al llegar a esa etapa, cambia de la primera a la tercera persona para narrar su propia historia en un rompimiento consigo mismo.
En su juventud, Juan era un joven esbelto, de casi dos metros, con una melena que le caía sobre la frente. Entonces Luis Villoro era el filósofo contemporáneo más importante en México y su hijo hizo todo lo posible por evitar ser eclipsado. Se aficionó por el rock, se fue a viajar por Europa y por varias semanas trabajó en un barco carguero.
“Mi padre era un filósofo del silencio, delgado, nacionalista, que dormía sin mover un músculo. Yo crecía como su opuesto”, escribió en “El libro negro”; ensayo cuyo título refiere a la lista en la que estaba incluido Luis Villoro por haber pertenecido a las juventudes del Partido Popular Socialista, membresía que le impedía la entrada a Estados Unidos. Ahí describe los intentos estériles que Juan hacía para provocarlo: “su tolerancia me irritaba”.
El escritor francés Michel Tournier es autor de uno de los textos favoritos de Juan Villoro: “El ‘Mefisto’ de Klaus Mann o la dificultad de ser hijo”. En él se elabora la tensa relación entre Thomas Mann, premio Nobel y autor de La montaña mágica, y su hijo. El primero era un burgués que vivió a través de sus textos los excesos de la carne que su condición de clase y su carácter no le permitían; en cambio, su hijo fue un eterno adolescente que también era escritor, pero no alcanzó la genialidad de su padre: se suicidó a los 42 años.
Al entrar a la universidad, Juan optó por la carrera de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, que entonces no tenía ni un lustro de existencia, en lugar de la histórica UNAM donde Luis Villoro era una eminencia en circulación. Se rehusó a hacer un posgrado sin importar que una carrera académica pudiera darle seguridad económica.
Consiguió pasaporte español pese a que su padre —originario de Barcelona— insistía en no heredar su nacionalidad colonizadora. Sin embargo, lo inscribieron en el Colegio Alemán y luego en el Colegio Madrid.
A pesar de su gusto por llevarle la contraria, tenía a su padre como a un guía. Así lo describe en Safari accidental: “En 1972 fui a estudiar inglés a Estados Unidos. Como debía llegar al colegio acompañado por un familiar, me llevó mi madrastra. Antes de partir, mi padre se acercó a mí con su ejemplar de Das Kapital. Lo abrió en la parte de los dólares. Me tendió un fajo y anotó el saldo en la tercera de forros, con minucia de tendero. Nunca nos despedimos de beso. Me dio una palmada en la nuca”. La tesis de licenciatura de Juan Villoro fue sobre El Capital de Marx.
Juan militó en el Partido Mexicano de los Trabajadores del cual Luis Villoro fue uno de los fundadores. Compartían ideas políticas, pero quizá no estaban del todo de acuerdo en la forma de ejecutarlas. En el artículo “La taquería revolucionaria”, que se publicó en La Jornada, describe que al morir su abuela recibieron una herencia que Luis pensaba no merecían. “En vez de comprar propiedades y utilizar las rentas para ayudar a quienes querían cambiar el mundo, decidió fundar empresas románticas que prefiguraran, en sí mismas, un porvenir igualitario. Apoyó cooperativas, fideicomisos, sufragó a misioneros de izquierda e hizo préstamos a causas que a veces sólo representaban al solicitante. En cada una de estas aventuras, el dinero se desvaneció sin retorno posible”. Juan tenía diez años y aunque entonces donar la herencia le parecía una idea excelente, con el tiempo llegó a cuestionar esa decisión.
Uno de los libros más representativos de Luis Villoro es Los grandes momentos del indigenismo en México (1950). En lugar de buscar la grandeza de las cosas o las historias generales, como su padre, Juan buscó lo cotidiano y se concentró en los detalles de un país que no escatima en asombros. A los 24 años, Juan ya había publicado su primer libro, La noche navegable (1980) y estaba a punto de tomar el cargo de agregado cultural en Berlín Oriental. Con el tiempo acuñó un estilo que lo distanciaría de la asociación con la figura paterna. Se convirtió en un cronista de la realidad con una mirada irónica que se expresa en títulos como “De Quetzalcóatl a Pepsi-cóatl”, “El mariachi, mi madre y otras especies protegidas”, o “Del taco de ojo a la venganza de Moctezuma”.
Juan ha escrito y dicho en diversas entrevistas que a los 30 años dejó de necesitar diferenciarse. Ya había matado freudianamente al padre. Lo que entonces era una metáfora, en este viaje se evidenció como realidad no resuelta: las cenizas de Luis Villoro palpitan.
.
.
Entrada al inframundo
Para llegar a Oventik hay tránsito. Se esperan miles de visitantes tanto para el homenaje póstumo como para el inicio del seminario contra la hidra capitalista. Una vez ahí, esperamos en el coche mientras Julio va por instrucciones. Juan fija la mirada y chasquea los dedos nerviosamente. En la entrada, sobre una reja chaparra, hay una manta que anuncia los honores a Luis Villoro Toranzo. Debajo de ella, se acumulan hombres y mujeres encapuchados.
Juan planta sus zapatos Camper sobre la tierra. Para cubrirse del sol se pone un sombrero de piel café que le da un aire de Indiana Jones. Una adolescente, cuya indumentaria revela que viene de una ciudad y no de los alrededores, se le acerca para tomarse una fotografía con él: ha leído sus libros infantiles. Él se detiene para charlar con la chica largo rato: su costumbre cuando alguien lo aborda.
A la escena arriba su enlace, la persona encargada de contactarlo con el EZLN. Varios encapuchados que resguardan la entrada nos abren las rejas del Caracol. Desde este punto sólo se alcanza a ver un camino hacia abajo cercado por pequeñas construcciones — clínica, escuela, la “oficina de la dignidad”— decoradas con murales que resumen la pedagogía que el zapatismo ha enviado al mundo en los últimos 21 años. A cada miembro del grupo se nos asigna un votán. A Juan lo acompaña un joven, o quizá un niño, con pasamontañas. Caminan abrazados, lo cual acentúa la diferencia de sus alturas.
Nos llevan a un comedor tapizado de fotografías históricas, entre ellas, la llegada de los zapatistas al Zócalo de la Ciudad de México en 2001 y en 2006; mujeres y niños con los rostros cubiertos con paliacates, el subcomandante Marcos escribiendo a máquina. De un momento a otro desaparecen Fernanda y Villoro. Nadie sabe a dónde fueron y se especula que se encuentran en una reunión de máxima seguridad con el comandante Tacho o con el huidizo subcomandante Galeano, antes Marcos. Después de un rato, se revela que sólo habían ido a una letrina que está en un corral de guajolotes. A pesar de lo espectacular que puede ser entrar a tierras zapatistas, las cosas son más sencillas.
Nos disponemos para la ceremonia de entrada. Los miles de visitantes que se encontraban en el Caracol han salido para dar paso a los “invitados especiales”. Bajamos por una cuesta de cemento que se va cubriendo de lodo conforme desciende. El Subcomandante Moisés y el comandante David lideran la marcha. Es fácil distinguirlos porque, además del pasamontañas, el primero lleva un atuendo más parecido al de los milicianos con un paliacate al cuello, mientras que el segundo, un chaleco de lana negra que aquí llaman chuk, las piernas torneadas al desnudo y un sombrero con listones de colores a la usanza tzeltal.
En esta procesión de entrada, además de Juan Villoro —quien toma el brazo de Fernanda Navarro como si le diera fuerza para sostener la caja con las cenizas—, van los padres de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes asesinados en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre: la foto de su cadáver con el rostro desollado circuló por todo el mundo.
Con ellos también caminan los familiares de José Luis Solís López “Galeano”, el líder y profesor de la escuelita zapatista asesinado por paramilitares el 2 de mayo del año pasado, y de quien Marcos tomaría su nombre actual. Es casi una marcha fúnebre, pero lo espectacular del acto levanta los ánimos.
Las bases zapatistas hacen una rueda alrededor del grupo a manera de protección. La segunda valla, una línea a todo lo largo del camino, la conforman los milicianos. Son jóvenes que se confunden con la tierra: llevan botas y camisas cafés, pantalones verdes y pasamontañas. Por si no fuera suficiente disfraz, un parche con una calavera cubre cada ojo derecho.
Decenas de parches de pirata, de pasamontañas, de miradas impertérritas. Los cíclopes no sólo ven, sino que graban. Tanto los visitantes como los de casa llevan cámaras: cada quien registra lo que entiende por otredad. Atrás de los invitados, marcan el ritmo alrededor de 250 encapuchados en formación militar y coreográfica. Primero se oyen los pasos de los visitantes sobre el lodo, luego vienen las botas de los milicianos.
Esta procesión de entrada recuerda a la reaparición pública del zapatismo el 21 de diciembre de 2012. “¿ESCUCHARON? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día”.
Ese mítico comunicado del todavía Subcomandante Marcos fue enviado el día que los mayas pronosticaron para el fin del mundo. Durante esa jornada, caminaron en completo silencio más de 40 mil personas desde los cinco Caracoles en la selva hacia Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Altamirano y Las Margaritas. Fue la movilización más grande desde el levantamiento en 1994. El contexto era la toma de posesión de Enrique Peña Nieto en el Congreso y la represión subsecuente que había ocurrido el 1 de diciembre, así como el repudio a quien se presume sigue sus pasos, Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Para sumar al clima político, al día siguiente era el aniversario de la masacre de niños y adultos zapatistas en Acteal llevada a cabo por paramilitares en 1997.
Después de esa manifestación de fuerza del zapatismo, vino otra el 24 de mayo de 2014 tras el asesinato de Galeano profesor de la escuelita y líder de la Junta de Buen Gobierno. El crimen convocó a la Comandancia General del EZLN y a la JBG, quienes decidieron postergar, entre otras actividades, el homenaje a Luis Villoro fallecido en marzo de ese año. Se realizó una ceremonia en honor a Galeano en el Caracol de La Realidad.
Después de cinco años de ausencia en la vida pública, reapareció el subcomandante Marcos sobre un alazán y por primera vez con el parche pirata en el ojo derecho. Fue en esa ceremonia que declaró la muerte de sí mismo, de su identidad como Marcos, para regresar a la vida a Galeano.
El sobrenombre Galeano remite a Hermenegildo Galeana, insurgente y mano derecha de José María Morelos; y no, como mucha gente piensa, al escritor uruguayo Eduardo Galeano quien falleció el 13 de abril pasado y a quién Marcos le dedicó en 1995 una admirada carta que puede consultarse en internet. El mismo nombre de Marcos pertenecía a otro compañero que murió: “nosotros siempre tomábamos los nombres de los que morían”, explicó Marcos en alguna ocasión, “en esta idea de que uno no muere sino que sigue en la lucha”.
Casi un año después, nos encontramos aquí en Oventik en donde Luis Villoro recibirá el homenaje pospuesto. Justo cuando la primera parte del contingente llega a una explanada donde hay una cancha de basquetbol, alguien da play a “Latinoamérica” de Calle 13: “tú no puedes comprar mi vida/ tú no puedes comprar la lluvia/ tú no puedes comprar el calor…”.
Se guía a los invitados a una especie de escenario detrás de la cancha. Al borde, como línea de protección, se sientan los milicianos. Una vez instalados y protegidos los familiares y amigos de Luis Villoro, familiares del fallecido Galeano y de Julio César Mondragón, comienzan a descender por el camino alrededor de tres mil personas hasta llenar por completo la explanada.
El comandante Guillermo es el maestro de ceremonias de lo que tiene el formato de una obra de teatro, dividida por actos. Inicia con el Himno Nacional y termina con el zapatista, cuyo estribillo vale reproducir: “Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.”
En las casi cuatro horas que permanecemos en la ceremonia en Oventik, sube y baja la neblina de forma extremosa, huele a pino y a leña. La gente escucha de pie. Entre los oradores está el hijo del maestro Galeano. “Ustedes no saben quién soy, pero escucharán de mí”, dice frente a la multitud. Es el relevo generacional de quien desea tomar el lugar del padre en la lucha. En todo ese tiempo. Juan Villoro se veía emocionado, silencioso.
Las identidades difusas no sólo han sido una característica poética del movimiento sino parte esencial de su estrategia política. El propio Villoro Toranzo afirmó que la identidad no es algo fijo sino que se encuentra en permanente cambio. Esas mutaciones han permitido mitigar los intentos del mercado o de los medios por absorber símbolos o figuras protagónicas como lo ha sido el Subcomandante (o, por su hipocorístico: el Sup).
Desde 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desconoce “al mal gobierno”, al “papá gobierno” y lo combate en cada acto, en cada símbolo y en el lenguaje entero para construir su propia realidad. En los primeros años del levantamiento, el contacto era directo entre los zapatistas y el periódico La Jornada. Los comunicados llegaban mediante una persona que fungía como enlace y se publicaban inmediatamente. En ese entonces, Juan Villoro dirigía La Jornada Semanal, el suplemento cultural de ese diario. Él asistió a los diálogos de negociación en el poblado chiapaneco de San Andrés Larráinzar y tenía interés en el movimiento. Pero fue tal la implicación de su padre que decidió replegarse, escapar de su sombra. Seguía, sin embargo, interesado en el tema: en febrero de 2001, en lugar de esperar la llegada del Congreso Nacional Indígena al Distrito Federal, decidió interceptarlos en Pátzcuaro.
En su crónica “Un mundo (muy raro). Los zapatistas marchan”, describe la habilidad mediática del entonces subcomandante Marcos: “Mezcla de cristianismo primigenio, rebeldía pop, realismo mágico y Popol Vuh, sus discursos despiertan la expectativa de una leyenda de rock pero se reciben con el silencio reverente de un cónclave de la teología de la liberación”. En la estampa del guerrillero, añade que éste había recibido tantos bastones de mando en cada pueblo visitado que “ya necesitaba un caddy de golf para cargarlos todos”.
Años después, Juan Villoro ha vuelto a encontrarse con el zapatismo, ahora para depositar en su tierra los restos de su padre. En su intervención durante la ceremonia, recuerda un momento de una infancia que podría ser la de cualquiera: jugar carreritas con tu papá y sentir que eres la persona más rápida del mundo porque te dejan ganar. Para él, eso es la familia.
.
.
Morir para nacer zapatista
El 25 de febrero de 2014, Juan Villoro ingresó a El Colegio Nacional, institución de la que su padre formaba parte desde 1978. Ha sido la única vez que la institución alojó a un padre y a un hijo simultáneamente. A sus 91 años, Luis Villoro estuvo en primera fila mientras su hijo pronunciaba un discurso sobre López Velarde. Nadie anticipaba que moriría de un paro respiratorio al mes siguiente.
La familia se negó a que hubiera una ceremonia en Bellas Artes, como se especuló al poco tiempo de la muerte del filósofo. Querían el funeral de un padre no el de un prócer. Habría un homenaje público, pero Fernanda Navarro y Juan Villoro decidieron que debía ser con los zapatistas, de quien él fue tan cercano.
Han sido tres los intelectuales que han estado más cerca del EZLN: el sociólogo Pablo González Casanova, el doctor en estudios latinoamericanos Adolfo Gilly y Luis Villoro. El subcomandante que entonces todavía era Marcos explicaría que esto se debe a que sólo ellos han logrado algo que es muy difícil: “hablar con los compas como iguales” y “escucharlos sin que ellos teman su condena, que los cariñen”. Él añadiría que ellos tres, a pesar de tener análisis críticos del movimiento, nunca han estado en contra. También ayudaron a construir la idea de la escuelita donde se busca mostrar a la gente externa lo que es el zapatismo y provocar la frase “¿y tú qué?”, que deriva en otras preguntas: ¿cuál es tu papel en el mundo? ¿realmente eres libre?
Al interesarse por esta causa, Luis Villoro accedió al hermético círculo del Subcomandante Marcos. El filósofo contemporáneo más importante del país, se convirtió en asesor del movimiento. En su juventud había sido integrante del prestigioso grupo intelectual Hiperión, liderado por el pensador José Gaos, quien fundó una filosofía mexicana aterrizada en lo concreto. Con el tiempo, Villoro Toranzo se convertiría en uno de los principales estudiosos del indigenismo en México. Además de tales credenciales, estaba apasionado por el levantamiento.
Juan Villoro narra en “La taquería revolucionaria” que si su padre hubiera tenido que elegir a un hijo fuera de su parentela, éste hubiera sido Marcos, quien se volvió como “un hermano invisible”, sin rostro. Durante el 2011 el guerrillero y el filósofo intercambiaron cartas para reflexionar sobre ética y política. En el intercambio epistolar se discuten temas como la guerra del expresidente Felipe Calderón contra el narcotráfico: “¿está México siendo gobernado al estilo de un videojuego?” se pregunta Marcos. Él mismo explica el tipo de guerra que han peleado los zapatistas, una que no es posible perder: “Si perdemos, ganamos; y si ganamos, ganamos”. Refieren a que los pueblos originarios han estado 500 años en resistencia. Las guerras modernas además de aniquilar físicamente a los contrincantes, buscan destruirlos moralmente. Pero los zapatistas, frente a los ataques violentos, ven su legitimidad reafirmada.
Durante la ceremonia en Oventik aparecen dos hombres encapuchados que provocan un suspiro unánime. Como en un acto de magia, ambos intercambian indumentaria y uno de ellos se revela como el subcomandante Galeano, antes Marcos. Lleva la gorra café que se ha reproducido en miles de camisetas por todo el mundo, el pasamontañas, el parche pirata, el guante de calavera, la pipa que alimenta mientras habla y cuyo humo puebla el ambiente.
Los años también le han propiciado la barriga. En algún punto menciona que el profesor Galeano, de quien tomó el nombre, no era un experto en la oratoria. Como si la suplantación fuera total, a diferencia de la usual elocuencia del anterior Marcos, al ahora Galeano le tiembla la voz.
Acostumbrado a tejer ficciones, el Sup prepara la tensión dramática. Tiene un anuncio que hacer, un secreto que revelar, algo que la familia Villoro ignoraba. Propone regalarles una pieza del rompecabezas de la vida de Luis Villoro. Según narra Galeano, el filósofo apareció un día en el entonces cuartel El cama de nubes. Nadie se explicaba cómo había llegado solo y cómo podía estar tan fresco y sus mocasines tan limpios luego de atravesar la selva. Pero él estaba ahí para hacerle una propuesta definitiva: quería enlistarse en el zapatismo. Marcos le contestó con una serie de evasivas, entre ellas, que ya se habían agotado los pasamontañas.
Después de una larga plática, llegaron a una solución: si los zapatistas se cubren para mostrarse y se descubren para ocultarse, el filósofo podía aplicar la misma operación. Usaría su misma boina de siempre como pasamontañas y su nuevo nombre, su nombre zapatista, sería Luis Villoro Toranzo. De esta forma, él podría ser un informante sin que nadie lo notara.
“Se puede, Don Luis, pero para lograrlo tiene que modificar como quien dice el entorno. Hacerse invisible es, entonces, no llamar la atención, ser uno más entre muchos. Por ejemplo, se puede ocultar a alguien que perdió el ojo derecho y usa un parche, haciendo que muchos usen un parche en el ojo derecho, o que alguien que llame la atención se ponga un parche en el ojo derecho. Todas las miradas irán sobre quien llama la atención, y los demás parches pasan a segundo plano. De ese modo, el tuerto real se vuelve invisible y puede moverse a sus anchas”, dijo el Sup quien también ha dicho que los parches sirven para ejercitar la mirada de izquierda.
Luis Villoro Toranzo habría eliminado su identidad para convertirse en centinela. Habría cambiado de nombre. Quizá la afrontó confiado en que la numerología zapatista debía otorgarle generosamente unas siete vidas. Detrás de Galeano, Juan Villoro escucha con los ojos llorosos.
A la mañana siguiente de la ceremonia en Oventik y antes de la inauguración del seminario contra la hidra capitalista, Fernanda Navarro y Juan Villoro dejan caer las cenizas debajo de un liquidámbar en el Caracol de Oventik. El comandante David llora; cientos de ojos enmarcados por pasamontañas observan la escena, desde el círculo de protección alrededor del árbol y a la distancia, entre la niebla.
Después de este acto, Juan tiene una mirada distinta. Ya no es el que describía a Marcos como quien necesitaba un caddy para cargar sus bastones de mando. Camina hacia la construcción donde se inaugurará el seminario, la sala está llena. Comparte la mesa con Adolfo Gilly, Bertha Nava (la madre de Julio César Mondragón, el estudiante de Ayotzinapa), el Subcomandante Moisés, el Comandante David y el Subcomandante Galeano. A él le toca hablar después de la señora Nava, quien habla entre lágrimas de lo inconcebible que es la desaparición de un hijo.
Al terminar la sesión, Juan sale de la mano de su pequeño votán y se dirige hacia el coche donde Julio nos espera. Como la palabra votán se refiere al corazón, Juan habla del origen de la palabra recordar: “pasar por el corazón”. Durante los últimos días ha evocado intensamente a su padre y ahora lo deja bajo un árbol en Oventik.
Por un momento Juan Villoro parece más taciturno que de costumbre, no chasquea los dedos ni juega con el llavero del Necaxa. No hay tics ni acelere. Observa por la ventana del coche el paisaje de los altos de Chiapas que van quedando atrás.
.
.
.
.
Datos vitales
Ana Emilia Felker (Ciudad de México, 1986). Es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en la categoría de ensayo. Obtuvo la beca Jóvenes Creadores del Fonca para el periodo 2016-2017. Ganó el Premio Nacional de Periodismo 2015 por esta crónica.