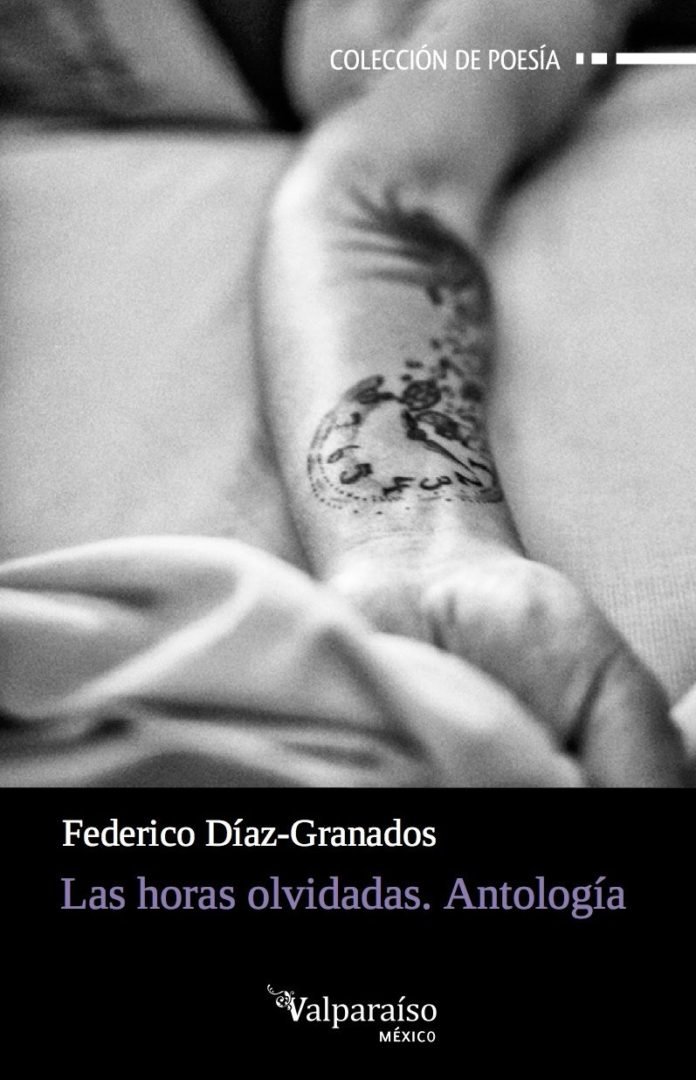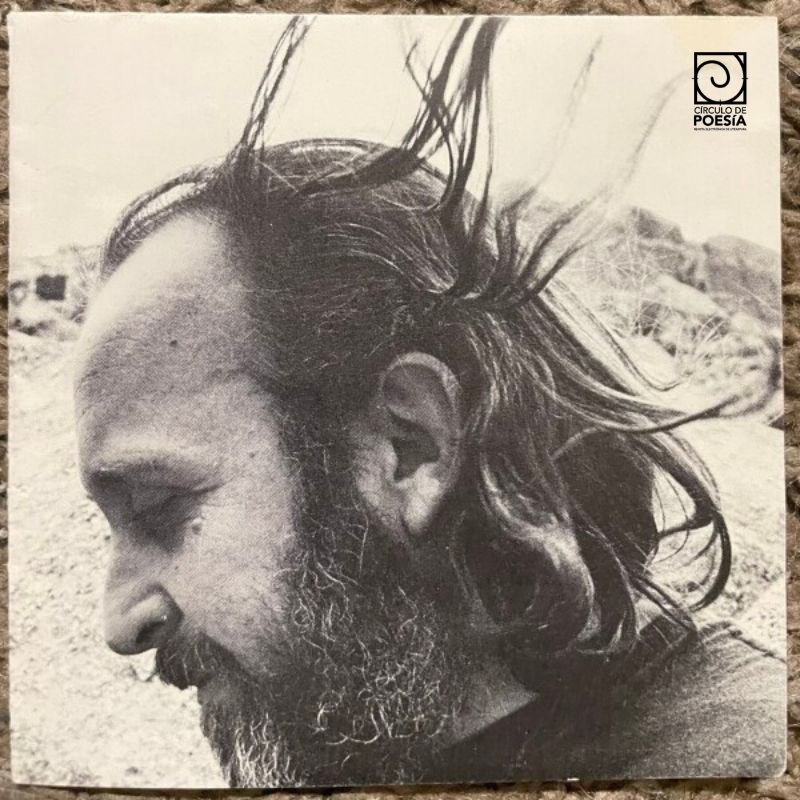Presentamos un cuento de Carlos Martín Briceño (Mérida, Yucatán, 1966). Narrador. Obtuvo el Premio Nacional de cuento Beatriz Espejo (2003), el Premio Nacional de cuento de la Universidad Autónoma de Yucatán (2004), Mención de Honor en Premio Nacional de cuento San Luis Potosí (2008) y el Premio Internacional de cuentos Max Aub (2012). Ha publicado los libros de cuentos Al final de la vigilia (2006), Los mártires del Freeway y otras historias (2006 y 2008), Caída libre (2010), y Montezuma´s Revenge y otros deleites (2014). Cuentos suyos han sido incluidos en numerosas revistas y en más de una decena de antologías nacionales y extranjeras. Actualmente imparte talleres de narrativa en su ciudad natal.
Autoservicio
La Cherokee está detenida a un costado de la vieja carretera que lleva al puerto. Es una vía poco transitada, perfecta para las intenciones que llevan. Ya de salida, a instancias del muchacho, el hombre se animó a comprar una botella de tequila barato y unos vasos desechables. El sabor terroso de la bebida ha invadido sus papilas y comienza a marearlo.
Fervoroso por el alcohol, el muchacho no ha parado de hablar desde que subió a la camioneta. Llegó hace unos días de la capital con la intención de seguirse a Playa del Carmen. Allá, dice, lo espera un empleo que le hará ganar muchos billetes verdes como animador en un All Inclusive de cinco estrellas. Bebe con avidez, de cuando en cuando eructa y se limpia la boca húmeda con el dorso de la mano.
El hombre observa los brazos lampiños, fuertes, bronceados e imagina cuántas horas de gimnasio le han de costar. Se le dificulta ver la imagen de este joven tan varonil dando clases de aeróbicos a extranjeros junto a una piscina recién clorada.
—A mis padres no les importa lo que haga, ni siquiera saben dónde estoy —dice, antes darle un nuevo trago a su bebida.
El hombre lo escucha sin prestar mucha atención. Su mente regresa a una caballeriza apestosa a boñiga, donde algunos tablones se han dispuesto para salvar el excremento, y en la que uno de sus primos mayores y él han decidido entrar a cambiarse de ropa para meterse al mar. El siseo de las olas llega hasta sus oídos junto con la voz que murmura: vamos, se siente bien rico, date la vuelta, es lo que sigue. Así hasta que el sonido hueco de pasos que se aproximan le da valor para zafarse, no como Rodrigo ahora, el muy puto ha venido hasta aquí por su voluntad, sin que lo presionen, sin susurros en el oído ni nada.
—¿Tiene cigarros?
Señala la guantera por respuesta. Gracioso que a estas alturas le siga hablando de usted. Media hora antes, sin gota de retraimiento, el muchacho lo había abordado por sorpresa. Fue mientras escogía el cereal Nesquick Duo con chocolate blanco que tanto le gusta a Chema, su hijo menor.
Me llamo Rodrigo, dijo, y tendió una gruesa mano, al tiempo que sonreía con sus dientes grandes y blancos.
—¿Viene solo?
La pregunta, desde un principio, parecía tener doble intención. Pudo ignorarlo, dejarlo ahí, pero reflexionó: son pendejadas mías, figuraciones.
—¿Qué no ves?
—¿No le molesta si platicamos?
¿Platicar?, recuerda haberse cuestionado. ¿Qué iba a platicar con este cabroncito que podría ser su hijo? Se serenó, pero Rodrigo —alto, rubio, barbilampiño, un lunar cerca de la boca— lo había puesto nervioso. Era el mismo con el que cruzó miradas al entrar al autoservicio y al que luego descubriría deambulando por los pasillos.
Tengo prisa, amigo, es domingo, mi mujer me espera para cenar, debió decir, pero en lugar de eso se olvidó de la lista de compras y, dejándose conducir por la vanidad, accedió.
Se lleva el vaso a la boca, el licor quema su garganta. Tanta plática comienza a hartarle. No ha venido hasta aquí para hacerla de psicoanalista, tuvo un fin de semana largo, demasiado alcohol, desearía acabar pronto, largarse cuanto antes. Basta ya de hacerse pendejos.
—Ven, acércate —ordena.
Toma la mano izquierda a su acompañante. Jalonea un poco hasta que consigue colocarla encima de la hinchazón bajo la bragueta.
—Esto buscas, ¿verdad Rodrigo?
El otro no dice nada, aprisiona la entrepierna. Sin embargo trasluce nerviosismo, sus ojos escudriñan los alrededores.
—Tengo ganas de orinar —abre, librándose, la portezuela.
—Anda, ve, prepárate… Pu-ti-to —suelta el adjetivo con desprecio, lentamente, remarcando, para dejar en claro quién domina a quién.
El joven se adentra en el monte. Bajo sus pasos crujen algunas ramas secas. En la camioneta el hombre enciende un cigarro, da dos fumadas, aspira hondo y, en tanto el humo invade sus pulmones, entrecierra los ojos cuando le parece escuchar el chorro fuerte de orina joven sobre la hierba. Una punzada de electricidad trepa por sus ingles. Su cerebro regresa otra vez a la caballeriza húmeda, hedionda; el olor en el recuerdo lo altera, lo catapulta hacia este instante, el ansia royéndole el sexo, la respiración que se acelera. Al cabo los sonidos de la noche y el tequila lo relajan, quisiera abandonarse pero necesita permanecer despierto, los sentidos bien abiertos para lo que vendrá. Hubo un tiempo en que se creyó a salvo, ajeno a esta avidez de la que nadie, excepto él y el psiquiatra que alguna vez se animó a consultar, conoce.
“No tiene porqué angustiarse, lo importante es el rol que decida adoptar en la vida. No hay nada que la medicina moderna desconozca”. Hijo de puta. Lo mantuvo dopado y confundido mucho tiempo. Da una nueva calada al cigarro antes de aplastar la colilla en el cenicero. Entonces comienza a sentir pesados los párpados, la cabeza embotada. ¿Por qué no ha vuelto este cabroncito? Se está haciendo tarde. Abre la puerta y sale a buscarlo.
Pero en cuanto enfrenta la noche se tambalea. En su afán por no caer se recarga en la parte trasera de la camioneta. A duras penas consigue abrir una portezuela donde se deja ir encima de las bolsas del supermercado. El cereal Nesquick Duo se desparrama. Un olor picante a vainilla y chocolate invade la cabina. Le falta el aire, la vista ha comenzado a nublársele.
—¡Auxilio! —su grito atrae por fin al joven.
—¿Qué pasa?
—Ayúdame, por favor.
—¿Se siente mal?
—Parece que el tequila…
—¿Está de verdad mareado o sólo quiere sentirme cerca? —le acaricia la cabeza, lo mira con lástima.
Con mucha dificultad el hombre se incorpora. Observa la sonrisa que domina el rostro de niño, los dientes blancos y grandes.
—Algo le pusiste a mi vaso, cabrón.
—Relájese. Pu-ti-to.