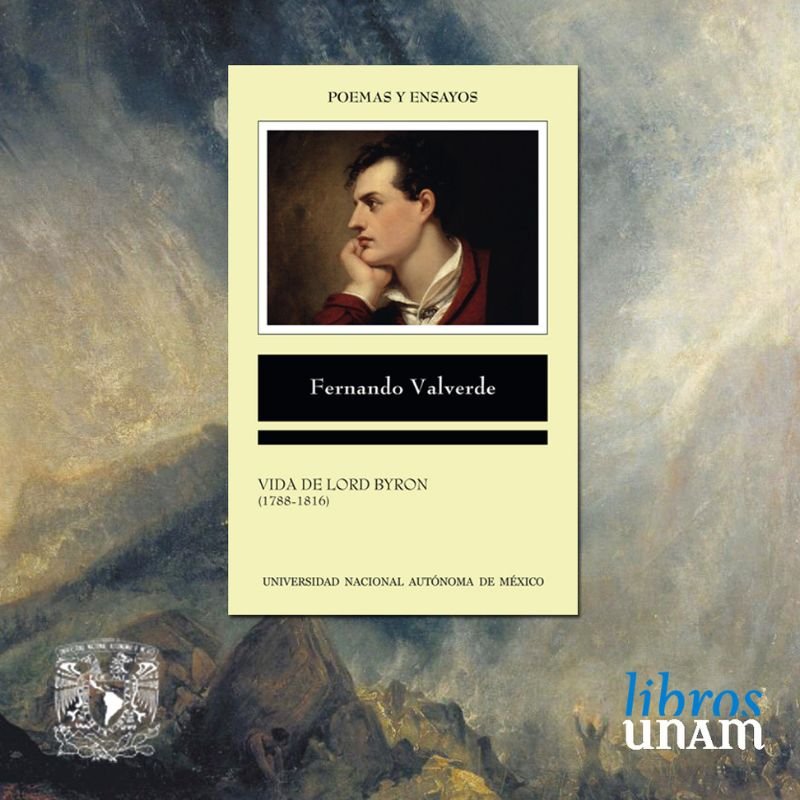Presentamos en Círculo de Poesía un cuento de Roberto Carlos Pérez (Granada, Nicaragua, 1976). Autor del libro de cuentos Alrededor de la medianoche y otros relatos de vértigo en la historia (2012 y 2016) y editor del libro de ensayos en homenaje al poeta mexicano José Emilio Pacheco: José Emilio Pacheco en Maryland (1985 – 2007) y de la novela modernista El vampiro (1910), del poeta y narrador hondureño Froylán Turcios. Ha publicado cuentos y ensayos críticos para revistas nacionales e internacionales como eHumanista, revista especializada en temas cervantinos y medievales, Carátula, revista cultural centroamericana, Círculo de poesía, revista electrónica de literatura, El Hilo Azul, revista literaria del Centro Nicaragüense de Escritores, Lengua, revista de la Academia Nicaragüense de la Lengua, La Zebra, revista de letras y artes, El pulso, periódico de investigación, Alastor y El Sol News, periódico de noticias de Nueva York, entre otros. Ha sido incluido en las antologías Flores de la trinchera. Muestra de la nueva narrativa nicaragüense (2012) y Un espejo roto (2014). Su cuento «Francisco el Guerrillero» fue traducido al alemán y apareció en la antología Zwischen Süd und Nord: Neue Erzähler aus Mittelamerika (2014). Estudió en la escuela de bellas artes Duke Ellington School of Arts y se licenció en música clásica por Howard University. Investigador de la obra de Rubén Darío (ha participado en festivales y homenajes y ha publicado diversos ensayos dedicados a preservar la memoria del poeta nicaragüense), es máster en literatura Medieval y de los Siglos de Oro por la Universidad de Maryland.
El callejón de los tormentos
¡Qué absurda me parece esta historia sucedida hace ya cincuenta años y a la que sucumbo a cada instante, cuando me asomo a la ventana o miro a Raquel yendo y viniendo, abriéndose paso firme entre los desastres de mi enfermedad!
Debería pedirle perdón por cambiarle la rutina y arreglar mis papeles mientras puedo, pero la sentencia de los médicos ha sido una especie de exilio para mi cabeza, que salta fronteras y vuelve a recorrer el callejón de los tormentos, como buscando una llave mágica que, escondida en cualquiera de sus rincones, me permita volver aquí y enfrentar los destrozos de mi cuerpo, cada día más detestables.
En fin, desde que me desahuciaron y lucho porque el tiempo se detenga y también porque siga su curso, mientras peleo por ambos extremos, que a mi edad lo son todo, pues ¿qué es el tiempo sino esa oscilación entre el deseo y la razón?, les diré que sin ser advertido me vi un día en aquel callejón de bares escandalosos donde tiempo atrás los sacerdotes se ejercitaban haciendo aspersiones de agua bendita.
¿Quién puede albergar nostalgia por la terrible decepción que sentí en aquellos momentos?Sólo un hombre a quien una larga y dolorosa enfermedad le ha mostrado el rostro de la muerte a los sesenta y cuatro años. Un destello de melancolía se cuela por la ventana y con las ascuas de luz que arroja el sol desde afuera me llegan los recuerdos de cuando mi mundo, el mundo de la inocencia se desplomó como un castillo de naipes agitado por la brisa.
Sentado en esta poltrona, frente al tablero de ajedrez, muevo las fichas con gran dificultad. Y aunque la partida se ha alargado y Raquel pospone sus obligaciones en casa para entregarse al juego y sobrellevar la larga espera de la muerte, entre el galope del blanco corsario y el salto fugaz del negro alfil, me deslizo en el tiempo y vuelvo a aquel mil novecientos sesenta.
¿Me acuerdo? Sí, me acuerdo. Granada era una ciudad aún desconocida, un pequeño átomo del planeta ignorado por el vendaval de turistas que ahora atestan las calles con cámaras fotográficas y yo, un adolescente ansioso de conocer y experimentar todo cuanto me era prohibido en la asfixiante constelación de mi hogar.
Crecí cuando mis padres ya no se querían. El suyo era un matrimonio de apariencias pero entonces la palabra divorcio pertenecía a un universo de palabrasque en aquellos años era mejor no pronunciar para evitar escándalos. Se la pasaban en constantes riñas,bien disimuladas durante las reuniones sociales que organizaban en casa y en las que se me exigía, bajo pretextos e intimidaciones, comportarme como hijo de buena familia.
Luis Somoza gobernaba el país. Asesinado el padre, el hijo mayor heredó el cetro y la corona. «Qué importa, decía papá, si con la familia Somoza Nicaragua se civiliza». Ya existían los primeros televisores y era como tener el cine en casa. Marilyn Monroe aparecía bellísima en la pantalla firmando autógrafos. Yo coleccionaba estampillas en lo que ahora es un desteñido y polvoriento álbum que duerme olvidado en el librero. Mamá decía que transmitían bacterias porque pasaban de boca en boca y eso la espantaba.
Mucho la espantaba también que no me lavara las manos cuando llegaba de la calle o usara la misma camiseta dos días seguidos. Para librarlos de los gérmenes, lavaba mil veces los mantelitos de macramé que había en el estudio, hasta convertirlos en despojos cuyos extenuados colores dejaban al descubierto una inagotable neurosis.
Me gustaban los sellos escandinavos con sus barcos vikingos y majestuosas montañas cubiertas de nieve que yo imaginaba en el inmenso calor de Granada. Papá pensaba que los paisajes norteamericanos eran igual de imponentes y me decía que algún día iríamos a Mount Rushmore para conocer las efigies talladas en una de las montañas de Dakota del Sur de los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, cuyas vidas sabía de memoria y me las contaba con el mismo entusiasmo con que hablaba de Luis Somoza. «Mira –decía papá mientras yo clasificaba los sellos– cómo se erigen las cuatro figuras en la cumbre, dando la impresión de ser parte natural del paisaje».
Hoy no soy más que un espíritu arruinado pero a los catorce años la vida estaba de mi parte a pesar de que el más profundo hastío ocupaba casi todo mi tiempo. Asistía a la escuela con la vaga ilusión de sentirme alejado del insoportable ambiente que se respiraba en casa, pues mis padres ignoraban la manera de dirigirse la palabra sin llegar al insulto. Las treguas, casi infrecuentes, apenas ponían un estrecho paréntesis a los gritos y yo las aprovechabapara subir al álamo y leer novelas de piratas o repasar las materias escolares y así evitar los regaños de mamá. En historia y cívica nadie me ganaba.
¿Cómo olvidar esa tarde? Muchas cosas se le pueden escurrir de la memoria a un hombre en mis condiciones, muchísimas cosas, desde luego, y uno acaba preguntándose si ese muchachodel pasado no es más que un espejismo, alguien que realmente no conocemos puesto que la vida nos cambia a tal punto que a veces nos volvemos enemigos de quienes fuimos. No sé realmente qué podría decirle si lo tuviera frente a mí o si él soportaría mi presencia, pues tan diferente soy. Pero sí entiendo que hay derroteros que dejan una inmensa huella y es tal vez ésta el único vínculo que compartimos con quienes creímos ser en otras épocas.
Al borde de decirle adiós a cuanto me rodea, sobre todo a Raquel, quien ha hecho tertulia junto a mi cama durante los interminables meses de mi enfermedad y me ha ofrecido los mejores años de su vida, mi mente se traslada al lugar que decidí llamar el callejón de los tormentos, pues allí se hundió el adolescente en la fosa de los adultos que tanto detestaba.
A los catorce años, en esa tierra de nadie en la cual no se es niño ni hombre, se puede aparentar todo menos la felicidad y yo no era feliz. Papá estaba totalmente absorto en sus negocios, que iban hacia arriba como la espuma y mamá se la pasaba organizando inútiles fiestas en las que se moría por lucir los últimos jarrones de mayólica o la cristalería de Bohemia. Cada uno por su lado vivía encerrado en lo que a mí me parecían desgraciadas ficciones pues entre tanto lujo y negocio mi familia, tan reducida porque los parientes ya no nos visitaban, quizás por nuestra prosperidad, había olvidado aquello de quererse y respetarse.
Para distraerme de mí mismo y tras escuchar a los amigos de papá hablar sobre el famoso callejón de los tormentos, decidí una tarde, atraído por el misterio y la fantasía, escabullirme de casa y poner pie en ese mundo hasta entonces desconocido para mí. Ya Raquel había llegado a mi vida, pero sólo nos habíamos dado dos o tres besos de la más pura inocencia. Su familia, un poco más normal que la mía, era parte del círculo social que frecuentaba las reuniones en casa.
Atrás quedóla calle el Cisne, sus enormes casas y polvorientos tejados que en los días de lluvia despedían un fuerte olor a cieno. Quién no conoce Granada ignora que el ocaso y las golondrinas son lo mismo y a esa hora una bandada pasó rápidamente volando sobre mí. Había inventado la manera de caminar con los ojos cerrados pues me producía la sensación de volar como esas hábiles aves que surcan el cielo de Granada cuando termina la tarde y entra la noche.
Ahora y bajo estas lamentables circunstancias entiendo que lo que vemos está condicionado por lo que somos capaces de comprender y a esa edad yo no podía vislumbrar más allá del deseo de alejarme de la enrarecida atmósfera de mi hogar. Quería a Raquel, pero aún no nos atrevíamos a hacer lo «innombrable», como decía mamá en susurros creyéndome más inocente, sin embargo caminé hacia el callejón de los tormentos convencido de lo que allí sucedía era un mundo por descubrir.
Nervioso y transpirando por debajo del pulóver y los pantalones de mezclilla, llegué a aquél sitio ubicado en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. La noche había caído y del otro lado de la calle el viejo edificio del mercado municipal parecía un enorme barco abandonado. Dos filas de faroles iluminaban el callejón; sus reflejos salpicaban los portales de las casas que en palabras de mamá no eran casas sino «tugurios», y en donde las «peores mujerzuelas» ofrecían sus favores.
Se me vino el alma a los pies al verme rodeado de gente de mirada sospechosa, señores más o menos de la misma edad de papá que entraban y salían de los bares rezumando un fuerte olor a licor. Caminé lentamente sin atreverme a poner pie en ninguno de los establecimientos mientras una vitrola tocaba un viejo bolero: me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir.
Una bella e insinuante mujer, vestida con ropa barata que poco favorecía su hermosa figura, me hizo ademanes de entrar a uno de los bares. Hubiese dado la vida por perpetuar esa imagen, como sucede en los retratos, yo con mis infantiles pantalones y ella mostrando sus deslumbrantes piernas mientras sus manos descansaban en la moldura de la puerta, pero todo sucedía a gran velocidad.
Ignoro cuándo nació en mí la conciencia del deseo pero esa noche imaginé con el cuerpo y como nunca, los senos y el vientre de las mujeres, su piel tersa y brevemente enfundada en encajes negros y rojos, como los que referían los amigos de papá en conversaciones que yo escuchaba a hurtadillas. Entre alabanzas a Luis Somoza (asunto para mí muy misterioso pues no entendía cómo mi padre y sus amigos podían acumular tanta riqueza cuando el resto de Nicaragua era tan pobre), hablaban de los muslos y el sexo en flor que calladamente se dejaba desvestir.
Avancé temeroso algunos pasos para adentrarme más al viejo callejón, allí donde los faroles despedían pálidos chispazos que apenas contrarrestaban la densa oscuridad. Las piernas se me aflojaron como retazos de fieltro y entre más avanzaba más fuerte se escuchaba el hermoso bolero que hoy, aun ante el abismo de la muerte, he vuelto a recordar.
El mundo se había concentrado esa noche en el famoso callejón donde, arrinconadas contra roídas paredes, varias parejas se besaban sin prestarle atención a la insignificante presencia de un adolescente ni a la de tantos otros señores que caminaban en busca de alguna mujer disponible.
De pronto se desencadenó el horror: dos hombres se trenzaron a golpes por los servicios de una dama. El que estaba marcado con una cicatriz en la frente sacó una navaja cuyo filo serpenteó en la oscuridad. La gente les abrió un círculo y no sé cómo quedé en primera fila, frente a ellos, presenciando las tres estocadas que derribaron al otro hombre en pocos segundos.
Ahogado en su propia sangre y con las vísceras de fuera, cayó de rodillas y luego de espaldas, lanzando un grito de dolor. Después sobrevino el silencio y su mirada se detuvo para siempre. Antes de que todos huyeran despavoridos, por inocencia o estupidez, me quedé contemplando sus ojos, desesperadamente abiertos a la luz del farol más cercano. El viejo bolero emitía sus últimas notas: pero el día vendrá en que seas para mi nomás,nomás, mientras un río de sangre corría por el asfalto.
Esa noche abandoné los pantalones cortos pero no la imagen de la muerte,con la que tropezaba por todas partes: en las viejas casas de adobe que poblaban el callejón, en los amigos de papá que alababan las torturas de las cárceles de la familia Somoza, en el empedrado de Granada, en los enclenques caballos que tiraban de las carretas, en los árboles y hasta en el lago. No tenía la muerte los ojos oscuros y congelados del hombre que vi caer pues ella lo llenaba todo, como si fuera un aire enrarecido que se hubiera apoderado de la ciudad.
Entre los sellos hoy olvidados en el polvoriento álbum de la niñez había uno del desierto del Sahara con sus dunas rojizas y el sol cayendo como una gigantesca bola de fuego en el fondo. Papá solía decirme que en esa parte del mundo el sol cae de repente, sin previo aviso, impidiéndole el curso normal al ocaso. Puede que los ocasos de Granada aún sigan siendo hermosos, con las golondrinas y las nubes formando indescifrables figuras, pero no dan aviso de que al mundo de los adultos se entra de golpe tal y como sucede con la caída del sol en las dunas del Sahara.