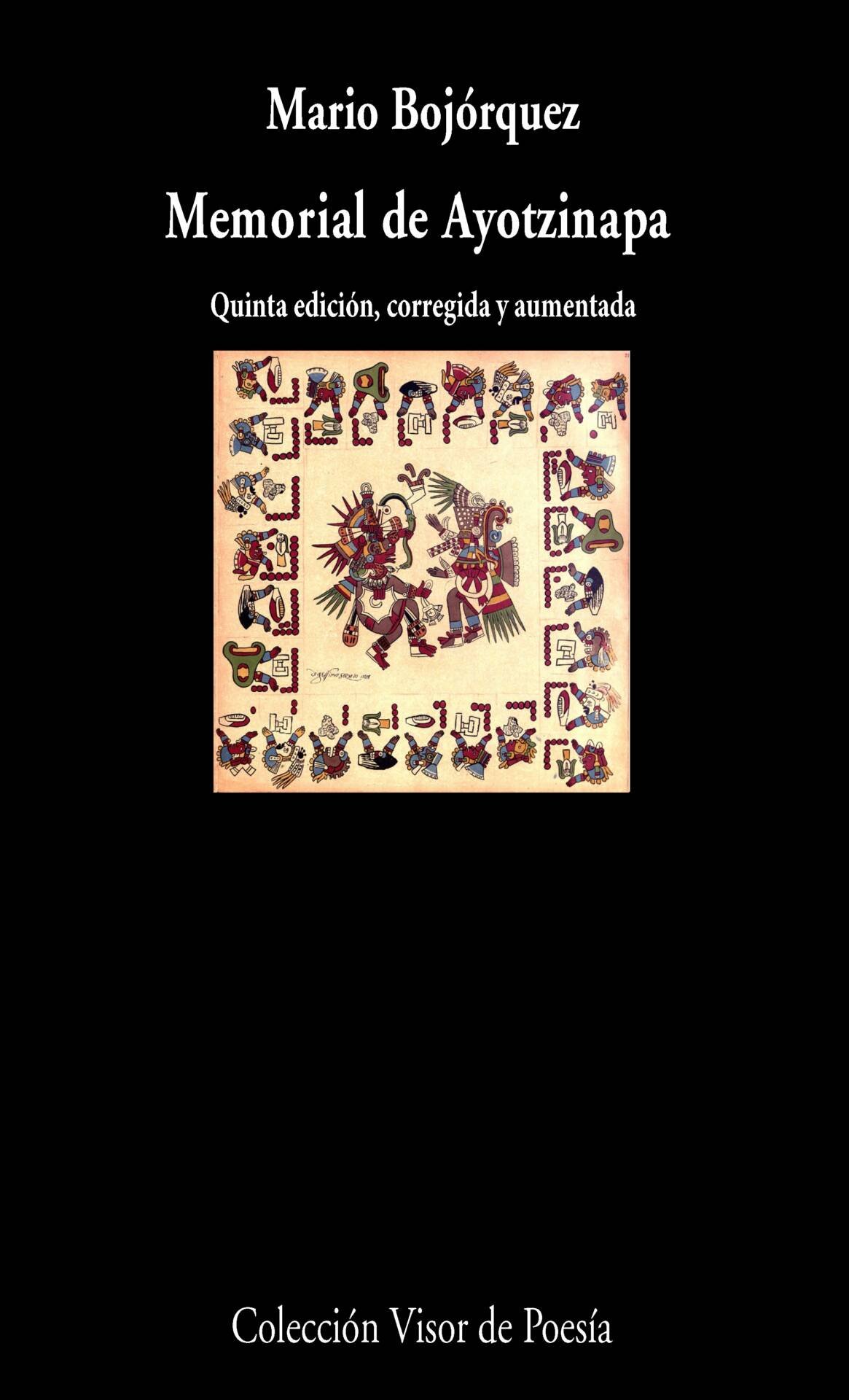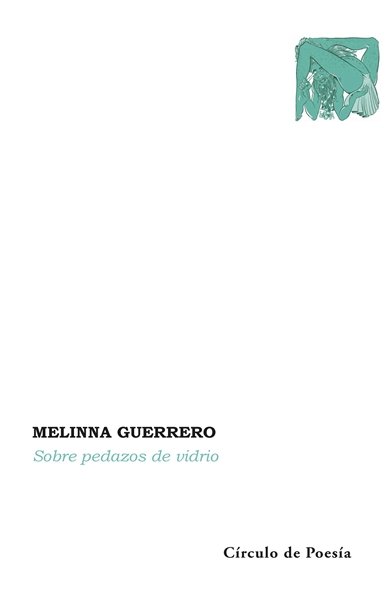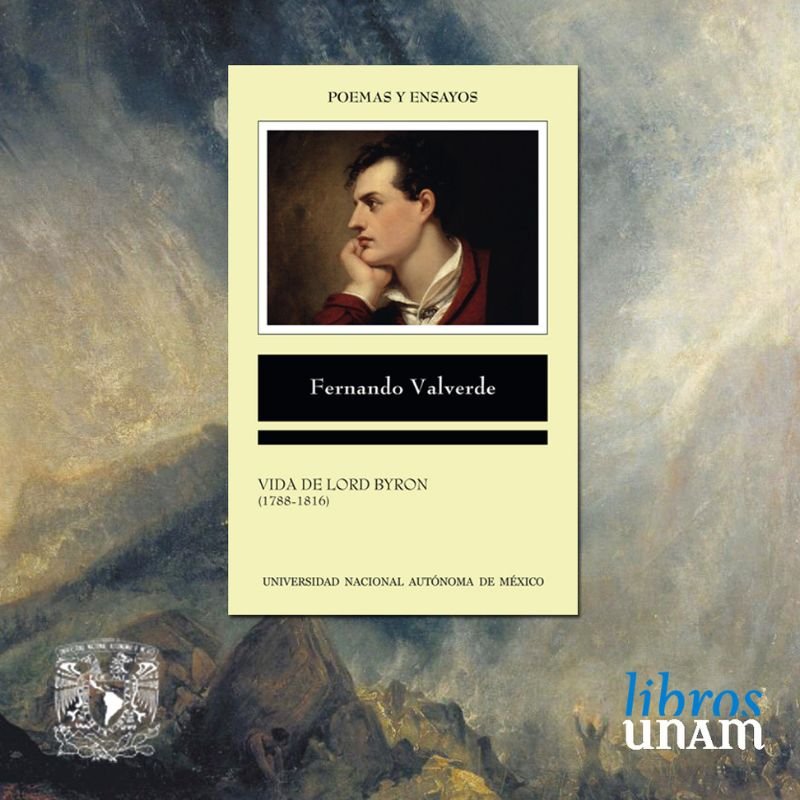Presentamos una muestra de Ernestina Yépiz (Los Mochis, Sinaloa). Maestra en Literatura Iberoamericana, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Autora de los poemarios La Penumbra del paisaje, Los delirios de Eva y Los conjuros del cuerpo. Y del libro de relatos El café de la calle Mulberry. También está incluida en la Antología General de la Poesía Mexicana, de Juan Domingo Argüelles, entre otras. Es poeta, ensayista, narradora y editora. Como antóloga ha publicado: La desnudez de las palabras, selección de la poesía de Norma Bazúa; Entre sombras (relatos de suspenso y tinieblas), de Amparo Dávila; Las mariposas nocturnas y otros relatos, de Inés Arredondo; El corazón delator y otros relatos, de Edgar Allan Poe; En el andén de los sueños (narrativa experimental); Caminos que se bifurcan (narradores del noroeste), entre otras.
Poema inconcluso
Los árboles desprenden la hojarasca,
los pétalos de la rosa se marchitan;
pero mi buganvilla florece en el jardín
y una buganvilla florecida es una fiesta.
Habrá que convocar a los vecinos,
a los transeúntes todos;
que todos vean
que mi buganvilla rejuvenece en pleno otoño
y con su colorido ennoblece las paredes,
cubre el piso
y la fachada herrumbrosa de mi casa;
que todos vean también
que su ramaje se extiende más allá —mucho más allá—
del muro de ladrillos que intenta contenerlo;
y su florescencia reviste
de una alfombra purpúrea
la calle entera y las banquetas.
He abierto las ventanas del balcón
y el viento hace
que un tumulto de flores,
en plena algarabía,
se postre en mi cama:
duermo sobre ellas
y en el sueño descubro
lo simple que es la felicidad.
Copulación mayúscula
La primavera en mi patio se ha instaurado:
Los pájaros baten alas, cantan, se persiguen, se encuentran.
El paisaje se viste de música y color.
La abeja reina —esa fértil y prolífera matrona—
despliega en el aire su vuelo nupcial.
Pero no, no son los pajarillos
ni las acrobacias amatorias de la gran soberana
lo que me hace detenerme a escribir estas líneas.
Esta vez escribo —simplemente escribo—
en nombre de la humilde, minúscula,
laboriosa y solitaria abeja obrera.
La que ha huido de la oscuridad de la colmena
y en un acto de amor supremo —copulación mayúscula—
liba el néctar de los blancos azahares
que cubren las ramas —el cuerpo entero—
de mi majestuoso árbol de naranjas.
Delicadezas
Y si bien
el amor llega a gastarse
como se gastan las sábanas de una cama
o de tanto escribir en ellas
se gastan las hojas de un cuaderno,
hay amantes que llegan a creer
—a la manera del andrógino de Platón—
que en lugar de dos son uno:
se sientan en una misma silla,
beben de una misma copa,
comen también de un mismo plato,
fuman de un mismo cigarrillo;
en la cafetería piden un solo postre
y una única taza de café.
A la hora de bañarse
lo hacen bajo una misma regadera,
se secan con la misma toalla,
usan el mismo cepillo de dientes
e igual pasa con el peine del cabello,
el perfume, el desodorante, la crema para el rostro…
todo —todo— es siempre para uno.
Calzan —además— el mismo par de zapatos,
y van vestido con la misma ropa.
E incluso esos amantes llegan a creer
que poseen una sola alma
y tienen un único corazón:
tan convencidos están de ello
que respiran a un mismo tiempo,
duermen a las mismas horas,
comparten también la misma almohada,
el mismo lado de la cama…
Y en los días de lluvia se sientan en el balcón
a contar las gotas de agua que resbalan por el tejado
y nadie sabe por qué
de pronto se sienten como un árbol
con las raíces expuestas a mitad de la calle.
Y en esos momentos
—a esos amantes de que hablo—
les reconforta pensar
que en lugar de dos muertes tendrán una.
Esto significa: una sola misa de cuerpo presente
y que el hermoso cofre de roble blanco,
tan amorosamente tallado para la ocasión,
solo albergará unas cenizas.
El mensajero
La tarde entera se guarda
entre las alas grises,
la cabeza y el pecho rojo carmesí
de un hermoso pájaro carpintero,
que en honor a su noble oficio taladra
el añejo tronco del cedro cobrizo
—trasplantado al patio de mi casa
desde los mismísimos bosques
de las tierras rarámuris—
que en sus raíces alberga
las cenizas de mi abuelo.
Ahí, ahí, el pajarillo bicolor
pretende asentar su nido.
E impresionada por su belleza
y su destreza en el arte
del tallado de las finas maderas,
me quedo viéndolo por largo rato.
Al verse descubierto vuela,
pero al día siguiente
viene de regreso.
Han pasado no sé cuántos días desde entonces
y se le ha vuelto costumbre
ya no solo picotear el cedro
y demás árboles del jardín,
sino también las puertas
y el marco de las ventanas,
por lo que temo deje la casa en ruinas
y peor aún se le ocurra confundirme
con alguna de las vigas del techo.
Declaración de fe
Me declaro a favor
de los amores que se vuelven rutina:
esos que suelen suscitarse
entre quienes comen juntos
tres veces al día;
duermen tomados de la mano
y despiertan siempre
a la misma hora
y en la misma cama.
Es decir,
me declaro a favor
de esos amantes
que juegan a besarse
como si untaran mantequilla
en un pan de centeno;
y se aman día a día
—noche a noche—
con las mismas tristísimas
y ridículas frases;
pronunciadas de tal forma
que parecen destilar por todo el cuerpo
la miel de una colmena entera.