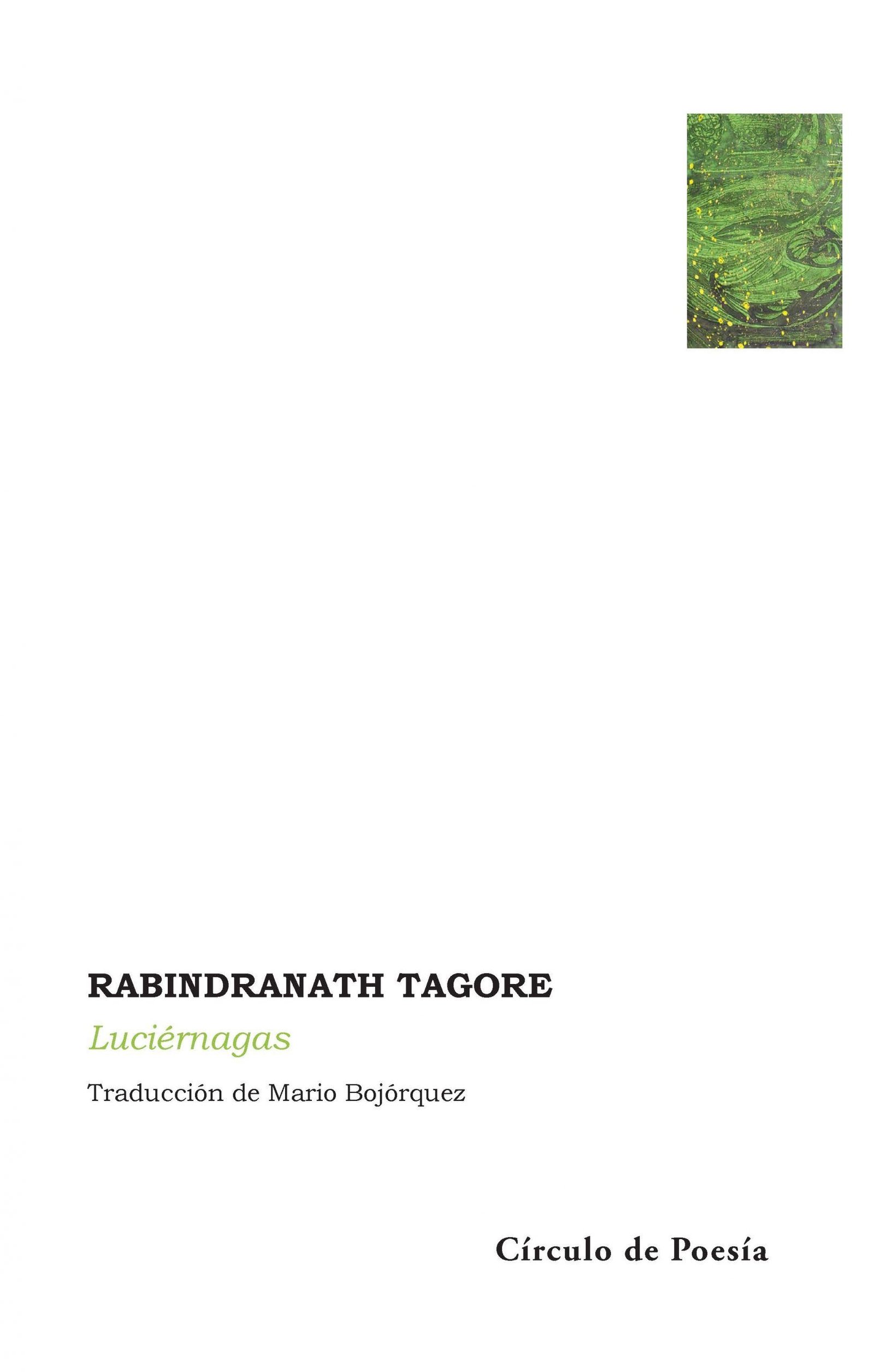Dentro de la antología Arenas movedizas. Poesía iberoamericana y principio de siglo, presentamos, junto a una breve poética, una muestra representativa de la obra de Marco Antonio Campos (D.F., 1949), protagonista de la poesía mexicana contemporánea. Ha merecido los Premios Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, Villaurrutia, Nezahualcóyotl y Casa de América.
Dentro de la antología Arenas movedizas. Poesía iberoamericana y principio de siglo, presentamos, junto a una breve poética, una muestra representativa de la obra de Marco Antonio Campos (D.F., 1949), protagonista de la poesía mexicana contemporánea. Ha merecido los Premios Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, Villaurrutia, Nezahualcóyotl y Casa de América.
Poemas de Marco Antonio Campos
Igual al joven que fui aún intento por diversas vías una poesía hecha con el corazón y la sangre, libre lo más posible de decoración o galas, y anhelando con humildad que el lector pueda sentirse conmovido con algún poema o verso.
Nadie es radicalmente infortunado. Yo he querido equilibrar, sobre todo en los últimos tiempos, las luces y las sombras de la casa del mundo con las luces y las sombras de la casa del alma. Acaso, sin quererlo yo mucho, se desplacen más las sombras. También he querido que haya más nombres propios para que el lector imagine o reconozca esos sitios que quizá le digan algo. Después de todo, de nombres propios están llenas la Biblia, la poesía épica y la lírica arcaica griegas, la Eneida, la Comedia, o en la poesía del siglo XX, la obra de Georg Trakl, de Ezra Pound, de Ramón López Velarde y de Pablo Neruda. Cuando uno los lee siente que los sitios mencionados en sus páginas se han vuelto prodigiosamente otros sitios tan bellos o más.
Quizá los motivos del viaje y las huellas del paso del tiempo sean más visibles en los poemas de la etapa final. Es explicable: en los últimos veinte y cinco años he visto sin descanso en numerosas ciudades los pañuelos de los adioses. Los poetas, quizá más que los otros, están hechos de las figuras de las sombras y de las velas de los barcos.
La poesía es lo más auténtico en mí porque es a la vez ventana por la que se mira el mundo y ventana por la que uno mira su corazón y su alma. La verdadera biografía de un poeta, o al menos la más honda, está en sus versos (MAC).
Se escribe
a Michael Rössner
Se escribe contra toda inocencia
del clavel o el lirio, contra el aire
inane del jardín, contra palabras
que hacen juegos vacíos, contra una estética
de vals vienés o parnasianas nubes.
Se escribe abriéndose las venas
hasta que el grito calla, con llanto ácido
que nace de pronto pues imposible
nos era contenerlo, con luz dura
como rabia azul, quemado el rostro,
destrozada el alma, desde una rama
frágil al borde del precipicio,
Se escribe.
Los poetas modernos
¿Y qué quedó de las experimentaciones,
del “gran estreno de la modernidad”,
del “enfrentamiento con la página en blanco”,
de la rítmica pirueta y
del contrángulo de la palabra,
de ultraístas y pájaros concretos,
de surrealizantes con sueños de
náufrago en vez de tierra firme,
cuántos versos te revelaron un mundo,
cuántos versos quedaron en tu corazón,
dime, cuántos versos quedaron en tu corazón?
Mi casa quemada
Yo tenía una casa. Yo tuve una casa en Pinos 8.
Era una casa de portón y muros altos, una casa
donde la gruesa Epifania nos servía algo para
simular que se tiene algo en el estómago, donde
guardaba entre páginas de libros el viaje golondrino
para esperar el viaje, donde
en los estantes del librero mal mirábamos
la Enciclopedia Barsa y el azul del Tesoro, donde
a fines de los cincuenta se reunía ávida
la familia de tarde a las cinco en el comedor
para reconocerse en la vida y las historias
en blanco y negro de melodramas que veía
en una rústica televisión de bulbos, donde
madre nos hablaba de la ciudad del centro en que moró
como de un lugar donde las víboras alargan
el cuello en comedores y salas, prestas a perforar,
con afilados dientes, alma, corazón y cuerpo
de amigos y enemigos no menos emponzoñados,
ah esa casa, en alboroto continuo por escaramuzas y pleitos
que armábamos de nada los hermanos, donde
solidario conmigo mismo solía jugar solitario
con dados y barajas o leer historietas
de vidas ejemplares o heroicas o amores juveniles, o
vislumbraba en la adolescencia como nube y nube,
imágenes y metáforas y símiles
de poemas de Lorca y de Neruda, o el saludo y
la sonrisa y el perfecto nueve de Beatrice di Folco Portinari, o
las caminatas impetuosas de Rimbaud por el África terrible, o
escenas, en grabados de Doré, del Antiguo y
el Nuevo Testamento, o navegaba en la nave de Odiseo
creyendo posponer en las mareas la vuelta a Ítaca,
ah mi casa, donde lloré sin darme el pésame
la pérdida del primer amor como la pérdida del reino,
donde vi brillar el espejismo de una vida artística,
donde supe que un sujeto como yo, sujeto siempre
a la culpa y a la Culpa, sólo sabe
de paraísos sin luz, ah esa casa,
esa casa se quemó completamente,
se quemó en el 2000 completamente,
se quemó con los años de infortunio,
con imágenes armadas en la noche
en el teatro del sueño, donde a personajes
femeninos los solía llamar la reina o la alegría.
Yo era un muchacho delgado, alto y fuerte pero
también muy tímido, y tenía como el aire melancólico.
Grabados españoles
Joven diciembre veo en el cielo las ciudades que fueron la ciudad de Toledo. Camino. Miríadas de alfileres destellantes pican y picotean la calle. Voces Voces. El río bebe la nieve y dice, al detener la lengua, su nombre oriental. Casi tenues las calles suben, bajan, se cruzan, se entrecruzan, ¡Es el aire!
¿Yo? Yo anhelé que los astros fueran míos. Yo robé huella y polvo al dios del viaje. Yo soy la bestia que siempre han derribado. Mi padre fue como yo pero sin ojos. Degollaba corderos bajo el árbol y los nombres ardían en el mapa de su cara. Timoneó múltiples barcos, y en los atardeceres nos contaba con olas en la voz, que espumaban el horizonte de la mesa, del trasmar y el trasol inexperimentados. Vigilé su sueño, lo guardé en la brisa y el aire marinos, y en un capítulo leí que la batalla y Paulina eran los ojos que esperaban el país y la ciudad natales, que a su vez esperaban al poeta que cantara las innumerables hazañas para que las generaciones sucesivas tuvieran algo que cantar. La melodía figura de Paulina –observó mi padre—parece el dibujo de un maestro ático en el relieve de un templo. Eso dijo.
Mi madre partió de tarde al sol. Soñó en un mundo feliz que nunca quiso. En la frente de los hijos señaló con ceniza la historia de la culpa con imágenes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del rosario o antes de dormir, pespunteaba en oro los relatos espléndidos del marido inolvidable al que nunca esperó. Discutíamos por nada, hablamos casi nada. No pueden hablarse dos gentes que crecieron destrozándose. Siempre, siempre.
El río se borra de mis ojos y al marchar me borra. Y yo ¿quién soy? ¿En qué espejo me perdí? ¿En qué río?
He negado a la sangre la heráldica más oro, las simbólicas fechas, la espada musical, el alba más alma que glorifica el cuerpo, y sólo sé que soy alguien –¿un aire, un simulacro?– que soñó una grandeza sin desprecio, que asumió la desdicha y el propósito.
Los padres
a Hilda y Gonzalo Rojas
Los padres partieron. Tomaron las maletas
y sonriendo dijeron en voz alta: Adiós.
Cerraron la puerta. Todavía en la calle
alzaron la mano despidiéndose.
Volverían en caso de que los necesitáramos;
sería cuestión de acordar la fecha y hora.
Pero seamos ciertos sin catástrofe
ni menos piedra enfática: nunca pudimos
dialogar con ellos, aunque tal vez
no había mucho que decirse, y esto,
en verdad, acaeció hace muchos años.
Eso digo si fue. Por eso no vale la pena
llevar ala ni cántico, por eso la luz
de pronto nos detiene, trístidos, sin fuego,
por eso el mundo en su esencia
es injusto, inestable, cruel,
aunque luchemos porque no lo sea,
aunque sepamos de antemano y siempre y de nuevo
que golpes ni puntapiés ni gritos
te sirven para nada, que la sangre
de la herida quedó por todas partes.
Pero los padres no volvieron. Qué vana historia,
ay, qué vana fue la busca. Tal vez murieron
en la ruta, en reyerta común o en casa cómoda.
Tal vez aún regresen. Tal vez, si hay dichosos,
los sigan esperando.
Arles 1996-Mixcoac 1966
El estado más puro de nuestra
vida es el adiós.
Péter Dobai, “Campanas apagadas”
Ahora el mistral en su furia agarra todo, lleva todo,
arrebata todo: follajes, olas, olores, el color de las
faldas de las mujeres, las miradas desde
las ventanas, el amarillo quemado de las casas.
Miro desde el muelle el puente de un extremo a otro,
de un barrio a otro, a una ciudad que se desvae,
a una soledad que crece, que no ha dejado de crecer.
Teníamos diecisiete años y el patio de la escuela
era inclinado y grande y no necesitábamos decir
ayer porque mañana ilusionaba todo.
¿Qué ayer puede tenerse a los diecisiete años?,
pienso, mientras el Ródano se aleja bajo el puente
y las golondrinas se ponen de amarillo
para medir el trigo y llamean de azul
para anidar el cielo.
¿Y qué pájaro sabe decir adiós como las golondrinas?
¿Qué pájaro mide treinta años en un adiós sin fechas?
Entre ella y las golondrinas quedaba
el verano a la distancia.
El mistral se contrapone a las ventanas,
las miradas huyen, y yo lo oigo, y hay algo
en él, algo, algo en el viento poderoso
–la fuerza, la fiereza, el combate–
que yo hubiera querido comparar a mi vida
–mientras el viento golpea los plátanos, la fachada
del cine y golpea de nuevo la fachada de
la capilla. Golpea.
¿Hubiera sido? Hubiera sido, sin duda.
Pero hoy sólo oigo el mistral sobre el follaje,
la rabia del mistral tremendo en pandemónium,
y el puente se ahuyenta, la ciudad se borra,
antes, claro, de esos diecisiete años, cuando
yo decía en el patio: “Eres la reina”, y ella
me decía: “No sé…tal vez…”
Julio 11, 1989
Profusa,
Atenas era rósea al crepúsculo del
verano en llamas. Suave en ramas caía y
caía en sol y ala sobre roídos árboles,
plantas semisecas, mármoles mutilados,
hierbas saliendo de muros derruidos
como mechones verdes.
Él imaginó cómo habría visto el atardecer,
que hoy veía, en el verano inmenso del l975.
Se habría visto quizás en la esperanza al grito
como el mar me llama,
en la bella muchacha anhelante que en adiós lo amó,
en la seguridad de una grandeza como moneda y sangre.
Peo hoy veía el crepúsculo que sólo imaginó hace tiempo
anhelando verlo como lo imaginó hace tiempo,
y la palabra esperanza le maduró vacía,
y la palabra amor le resonó triste,
y la palabra grandeza le resquebrajó el alma,
¡y allá se veía el mar, se veían el mar y cipreses…!
La muchacha y el Danubio
Como rama al romperse en el invierno blanco,
corazón lloró a la estrella; triste era el olmo,
y hace muchos años; cuánta fuerza y fiereza
en la adolescencia sin dirección; quién se atrevería
a decir: “Por aquí pasó el vendaval”; Dios creció
las ramas y cortó las hojas para que supiéramos
de la felicidad, si la luz pasa. ¡Ah el Danubio!
Estrella lloraba el corazón. Ella era agua
que sabía a vino; donde llegaba se oía
la luz. Era la estrella en el invierno blanco.
Era blanca y hermosa como el pueblo donde nació.
Ella me queda, me vive en mí, me llama
como un remordimiento.
Aquellas cartas
El ayer llega en el hoy que saluda ya el mañana.
Era fines del ’72. Yo atravesaba en tren
Europa occidental, o caminaba por saber adónde,
un sinnúmero de calles, y en cuerpos ondulados
de jóvenes tenues, o en la delgadez del aire en la rama
de los castaños, o en reflejos, que creaban imágenes
en aguas del Tajo, del Arno o del Danubio, la creía ver,
y ella lejos, en mí, en Ciudad de México, con sus
clarísimos 19 años, regresaba en verde o azul, para luego irse
y regresar e irse en el ayer que hoy llega para hablar mañana.
Era fines del ’72, y yo no sabía que el mirlo cantaría para mí
a la hora del degüello. Ella hablaba de amor en mí, por mí, de mí,
pidiéndome que le enviara más cartas, que guardaba
-eso decía- en el color de los geranios sobre los muros
de su casa en el barrio de San Ángel, sabiéndola diciembre
que era de otro, pero yo le escribía cartas y cartas
en el compartimiento del tren de una estación a otra
bebiéndome milímetro a milímetro la morenía de su cuerpo
como si fuera antes, sin saber que la tinta se borraba como
el color de los geranios en el muro de su casa.
Pero al evocar ese ayer convertido en un hoy que es ya mañana,
sin escribir ya cartas entre una estación y otra, me parece
que aún oigo la canción del mirlo a la hora del degüello.
Cefalonia
Era agosto. Era 1988.
Yo veía desde lejos, como si estuviera
en cubierta, la línea verde, la línea larga
verde y sinuosa de la isla de Ítaca.
Oía el silbido de las embarcaciones
a punto de partir.
Bajo el sol en fuego de las cuatro de la tarde
a diario subía la colina para contemplar Ítaca
y oía los versos de los líricos arcaicos en el murmullo
de plata de los olivos. E imaginaba Ítaca.
En los caseríos de la isla miraba a las ancianas
tejer asiduas a la hora del atardecer y a los viejos
hablar como sólo lo hace el rumor de las olas.
Oía pláticas de los ancianos (que me sonaban
pero no entendía) frente a puertas y ventanas
de pequeñas casas albas que fulguraban más
con la fulguración del sol. E imaginaba Ítaca.
Con dos barcelonesas en las noches
cenaba cordero y ensalada,
mal gustaba del vino de resina, y decía que sí,
con seguridad decía que al día siguiente
me embarcaría hacia Ítaca: me esperaba el barco
en el que iría a la isla que era el final de la navegación.
La isla donde pensaba llegar. La isla
donde siempre pensé llegar.
Pero al alba siguiente posponía el viaje
para el alba siguiente y al alba siguiente
para el otro día. Mientras tanto,
subía a diario las colinas, visitaba en el bus
precipitados pueblos, saludaba
de mañana a los recién llegados,
los despedía al partir, y miraba
de tarde desde la colina
la costa esmeralda y ligeramente sinuosa
de la isla de Ítaca.
Viernes en Jerusalén
a Esther Seligson y Ruth Fine
Desde la clara altura del monte Scopus
contemplo de mañana y tarde las colinas
y resplandece áurea en el centro la cúpula
en círculo del Domo de la Roca, y resplandecen,
en la ladera inferior del Monte de los Olivos,
las cúpulas de oro de la iglesia rusa
de María Magdalena, que parece puesta de pie
sobre un andamio de aire
De tanto en poco y de nuevo en autobús
bajo del monte a la ciudad en sol de viernes,
y atravieso barrios donde pájaros negros
contrapuntean la luz y hablan con Dios, y sólo eso
Y recuerdo a mi madre apoyada en su bastón,
caminar penosamente a través del cuadrángulo
de la nave de San Diego Churubusco,
y me regresan los rostros de los abuelos idos,
que oraban a las nubes en la hora de la labor
en la hacienda aguascalentense,
y reflexiono en el impasse de Oriente Medio,
indescifrable más que un escrito cuneiforme,
donde se cede un ápice para después no darlo,
y creo con razón que “la razón engendra monstruos”,
que razón y corazón y templo no se unen con la regla,
que la muerte amista a la muerte que no muere
Desciendo en King George, cruzo la calle,
enfilo hacia Ben Hillel y miro cómo se multiplican
decenas de gatos esqueléticos, que pasan y sobrepasan,
en la tabla aritmética, el número de mendigos
En meses del invierno –me dicen—llovió mucho
y a las aguas del mar de Galilea y a lo largo del Jordán
bajaron las voces de agua de Juan y de Jesús
Me paro y miro hacia abajo en Ben Yehuda
Ayer, o antaño, o hace poco,
la calle parecía abejera,
pero hoy apenas son visibles
puñados de gente
aquí y allá
Llego a Yaffo
Jóvenes soldados, mujeres y hombres,
con el rifle apuntando hacia la cara,
con el rifle apuntándose a la cara,
defienden su niñez y la niñez de otros
Rogad por la paz de Jerusalén
para que prosperen los que la aman
Rogad a Dios que roguemos por él
para que no viva en tristeza y desventura
Y la dicha dónde estaba, dónde estaba
el dinero que ciega y abre puertas, la fama
que ciega y abre puertas, el Amor raído
con su vestido a ciegas
Por la calle de Yaffo, las jóvenes israelíes,
tan respirables, tan mediterráneamente frescas,
con el vientre desnudo y los senos frondosos,
dan miel dulcísima a la boca
y vino que gotea sobre la boca
Hermosas son las hijas de Jerusalén,
pero más codiciables, higueras que dan el higo,
palomas en parvada hacia el hueco de las peñas
Frente al Correo Central, de pie con los ingleses,
busco responderme ahora, en la primavera
del año tercero del milenio, con el fardo
de los cincuenta y cuatro años,
después de atravesar un túnel de larga oscuridad,
por qué seguí una navegación, la cual, desde el principio
yo sabía que la echaría a perder
sin regresar jamás a Ítaca
Oh Jerusalén, color de arena y miel,
ciudad de Dios convertida en un infierno,
donde los hijos caen a filo de cuchillo
y los niños lloran al padre que aún ayer,
después del almuerzo o de la cena,
dejaba en la sala de la casa
el vaso de vino y el humo del cigarro
Llego a la Ciudad Vieja, el centro del cielo vertical
de naciones y tierras, donde el fuego cruzado
de cristianos y árabes, de judíos y de turcos,
perfora la hoja blanca en el pico de la paloma
Por cada terrón, por cada esquirla de calcedonia o vidrio,
de piedra basáltica o caliza, por cada astilla de la madera,
estéril, absurdamente se han sacrificado millares de millones
sin que la vida del asno o del camello se modifique un palmo
Ay Jerusalén, Ciudad de la Verdad, de tu casa
los pájaros se llevan en el pico la hoja del olivo,
se llevan en las alas el higo ya desecho,
regresan y se elevan llevándose el Hijo ya desecho,
y resuenan con dulzura en los muros de la iglesia
los discos de los címbalos y la letra de las Bienaventuranzas
Llego a la Puerta Nueva y de la calle de El Jadid
desciendo por Frères y por St. Francis
y los gritos de los árabes a grito herido
solicitan y claman que regresen
los años del alfanje y del bolsillo próspero
Rogad por la paz de Jerusalén, ciudad de paz,
aunque el hermano recoja en la acera
el cuerpo agujereado del hermano
Desde los once años dejé de confesarme,
dejé de comulgar, me alejé de la práctica y del rito
Para el niño el sacerdote era como un dios terrible
y rencoroso, que lenta y cruelmente lo hundiría
en las aguas agitadas y el fuego de la Gehena
¿Por qué el catolicismo se basa en el dolor?
¿Por qué Cristo permanece en la cruz
y no lo vemos de pie en la Galilea, cortando
la anémona y la rosa, volviéndose agua
en el agua de los lagos, o en la cumbre
de los montes transfigurándose en luz,
sin más mensaje que el claro renuevo del almendro
y la pulpa del níspero en la boca
en la clara mañana que dará el mañana?
Esta es Jerusalén, a quien Dios puso en medio
de las naciones y a la tierra alrededor de ella
Mezquita, iglesia o sinagoga,
Dios se multiplica por Uno hasta ser muchos,
y regresa, con el pan y los peces, con el vino
y los vasos, para terminar desangrándose por
callejuelas y plazas de la Ciudad Vieja
¿Pero qué puede hacer un hombre con el corazón roto?
Un hombre que buscó la orientación sin atlas y sin brújula,
y no quiso saber que a siete kilómetros
permanecía íntegra y abierta la Navidad en la tierra
Todo bajo el sol tiene su tiempo, dijo el Predicador,
pero yo vine en el tiempo equivocado
Un día, en fin, a la verdad, sin darte cuenta,
Dios o los dioses te abandonan, sin darte cuenta
crees que el mundo es ancho y grande y múltiple
y se hizo para ti, y vas a la deriva y no lo sabes
Esa vida, esa gran vida no la hiciste,
diste veinte mil vueltas por veinte mil círculos,
pensando que la hacías, creyendo que la hacías,
cuando ya la velocidad del caballo era un pie roto
y la fuerza del león el llanto del ternero
Dando traspiés, dejando atrás comercios de baratijas,
sangrando de la espalda y de la frente, ensordecido
por el griterío, enceguecido por el sol de abril,
llego, fuera de la ciudad, a la cima del monte,
miro las lágrimas de la madre sin consolación,
miro al verdugo clávandose las manos, y pienso que
a lo mejor alguna vez, alguna vez, cuando el justo
lo sea de corazón y el sufrido de espíritu
no escuche la canción del necio,
cuando el nombre del malvado sea raído y sucumban
el héroe y el mártir fraudulentos, cuando no sea un lloro
el tiempo de la tribulación y el tiempo del infortunio,
el verano se hará una golondrina, el sol verá su luz
en el fruto del naranjo y el vino viejo
se beberá por fin en odre nuevo
Y en ninguna calle de Jerusalén podrá caminarse
porque muchachas y muchachos jugarán en ellas
Parc-Lafontaine
Enfance ô riveraine de toutes maisons.
Gatien Lapointe, “D’une rive à l’autre”
Es agosto y caen las primeras hojas
Palomas cabecean en veredas y prados
y conversan en la tierra de los kilométricos vuelos
que Dios y el viento dieron para evitar el frío
Parlera una niña persigue a una ardilla
La ardilla invita a la niña a subir al árbol
Oh infancia, donde las casas
daban a todas las casas
En San Pedro de los Pinos nos conocíamos todos
Hicimos un mundo de dos parques y veinte calles
Hicimos de la calle un mundo aparte
La casa era demasiado pequeña
para tenernos dentro
y la ciudad demasiado grande
para que huyéramos de ella
¿Qué ventanas quedarán de esas casas
para volver a hablar de ventana a ventana?
Son las tres y cinco de la tarde
Qué alegría del cuerpo al tomar el sol sobre
la hierba hasta que el sol te vuelve hierba
¿En cuántas ciudades de Europa y Norteamérica
no dormí sobre la hierba o la banca de un parque?
¿Cuántas veces no he venido a este parque
a tomar el sol? Mi madre amaba el sol, y aun
antes de morir, su deleite era asolearse en el patio o
en la acera de la calle frente a la casa
En eso coincidíamos, en el amor al sol,
pero la manera de ver la vida era la contradictoria vista
del pájaro negro y el pájaro blanco
Fuimos como dos extraños que acaban,
contra ellos, tolerándose mutuamente,
como dos personas que a diario
se cruzan en un parque, por ejemplo éste,
y apenas se saludan, hablan un instante y se alejan
El país es algo vivo, la patria hiede a discurso de político,
a sangre en el campo de batalla y a efemérides de sangre
Y yo he sentido el país, lo he amado más
fuera de él, que viviéndolo dentro
Pero por más que se mire, lo que llamamos México
es un país muy triste, donde la gente, al menos antes,
si yo mal no recuerdo, se la pasaba bien
Pero también en aquellos años,
en esos años de no me olvido, México era
un país muy triste, y para qué seguir
La infancia libre, las gentes que yo quise,
ríos y lagos, praderas y ciudades, me dicen el país,
un país que si lo pienso, si lo lloro en lunes,
si pajarean los arces, si mañana o no,
me parece un país que se va haciendo pedazos
Las nubes en el cielo ya han cubierto el sol
Ciudad de México
…yo nací aquí, escribí aquí,
perseguido, no por demonios,
sino por trasgos y fieras, crecí
en una ciudad ilímite,
y pese a su horror, miseria y caos,
a su humo y su trajín sin alma,
amé su sol, su enorme y dulce otoño,
sus plazas como firmamentos,
las tibias tardes en leve marzo,
el perfil montañoso al sur,
la máscara y cuchillo de su gente,
su ayer feroz, su hoy incierto,
y la amé, la amé siempre, la amé,
la amé como ama un hijo duro.
Regreso a Buenos Aires
Cuanto he perdido lo hallo a cada paso
y me recuerda que lo he perdido.
Antonio Porchia, Voces, 247
¡Ah cómo regresan los días del invierno lejano cuando aquella muchacha delgada se adelgazaba más al perderse por avenida Las Heras, ella, a la que olvidé 14 años, y que regresa hoy con su luz purísima y febril para decirme adiós cuando el adiós ya era! Hoy no sabría dónde llamarla, pero sé que era menos desdichado si la tenía conmigo. La tarde de agosto me la trae mientras cruzo ante el edificio donde moró, previendo que si hoy nos encontráramos nada sabríamos de nada, como el árbol no es la hierba, ni mucho menos será el invierno de 1992, con su frío húmedo, sus cero grados centígrados, su niebla monótona, la lluvia que me hacía más triste cuando me aventuraba en el muelle del puerto. Cuántas veces me he preguntado si en poesía es dable nombrarse, o hasta cuál límite, lo que ya no es, lo que no se ve, lo que habría sido, lo que se ha ido al regresarnos.
Sigo hacia La Recoleta. En la plaza escucho, o creo escuchar, la voz aminorada de Bioy Casares, que al pasar frente a La Biela me relataba en el junio frío anécdotas misóginas que me hacían doblar de risa hasta formar escuadra y buscar la media sombra bajo las ramas de los árboles. Me siento en una banca y oigo el aire llevarme en canciones con voces de Irusta y la Simeone, y me veo en cafés o casas con Máximo o Noé, con Mempo o Diana, con quienes discurro de México como un país con mirada triste pero en fuego, inversamente mágico, “florido y espinudo”, mañana en el ayer en agua y brasa, y Jorge, por su lado, me abre puertas para que no me demore escalando muros o tire la plata creyéndola de cobre. Se me delinea en la memoria y me rompe todo, incluyéndome el alma, el rostro modiglianesco de la porteña que hablo. Y murmuro palabras que ya dijo otro y que el río se las lleva porque no me deja hoy decírselas: Eras tan hermosa, que no pudiste hablar.
Habían pasado en ese entonces nueve años, pero la sombra militar hacía sombra dondequiera en nombre de la Santísima Trinidad que, en bocas inmundas, provoca escalofrío y náusea: Patria, Orden, Familia. Si alguien no precavido escarbaba la tierra lo saludaba un muerto, y si a lo largo del río, una procesión de ahogados. Vinieron luego generaciones rotas, el menemismo especulador con gángsters de burdel, el nauseabundo y bajo perdón a los criminales, la caída estrepitosa de la moral política, el robo feroz del dinero de los pobres, la lenta recuperación engañosa como un caballo a cuestas.
Pero ¿quién deshojó el árbol de este pueblo?
La gente me ve caminar de espaldas por las aceras de avenida Libertador y de espaldas recalo en plaza San Martín, y de frente y dando vueltas en círculo al gomero, recuerdo que recuerdo que en el año del ’92 parangonaba mi juventud con ese árbol que arranca el piso, multiplica ramas, reseca árboles, pelea con el viento a grito herido, ese árbol con una fuerza ilímite pero que no se sabe adónde ni cómo dirigirla. En ese entonces yo llevaba apenas la pena que aún me apena, en el alma el arma, y en la partida la convicción de que sería la última vez que yo vendría a Buenos Aires.
Yo moré en Palermo, muy cerca de los bosques, y una tarde, en un café vacío de calle Santa Fe, me despedí para siempre de esa joven, que parecía trazada por el lápiz sinuoso de Modigliani, a la que no veré más, a la que no podré ver, porque nadie puede despasarse en lo andado, y sólo queda quedarse así, recargado en el barandal, creyendo oír que oigo el paso de los segundos de las manecillas superlativas del Reloj Inglés, pero que sólo en el horizonte alcanza a distinguir de nube en nube el violáceo y el morado del sol que lentamente cae, y lo apaga, y no es.
Palomas para las plazas
a Jorge Bustamante y
Neftalí Coria
Palomas en diagonal van y regresan del limonero al naranjo para que hojas y frutos fuljan más bajo la luz del sol ante la severa capilla con paredes desbastadas del Señor de la Columna. No hay cuadrángulo de plaza más mínimo, más inseparable en lo íntimo en Morelia, y aun podrías llevarlo bajo el brazo o colgártelo del cuello para venderlo como artesanía centenaria en la plaza de San Francisco. El mundo a esta hora parece reducirse al color de un limonero o de un naranjo, a una capilla para solitario y a borrascas de palomas grises que vuelan de un árbol a otro, de una casa a otra, de una casa a un árbol.
Me encamino por calle Madero. Construida a pie firme, tengo la fe y la impresión de que Morelia resistirá intacta las discontinuas catástrofes hasta el final que será el principio del amanecer de la flor en la búsqueda del alma de la mariposa donde la joven aparece con ligero atavío de color de llama viva. La avalancha de personas que se despeña por la acera desde el lado poniente parece un argayo de piedras que me precipitará calle abajo.
Llego a los Portales. Me siento en una mesa. Mientras observo a la vez los laureles de la India y el techo del kiosko de Plaza de Armas, mientras el gris enlosado se cubre de palomas grises, me pregunto en serio, pero de veras en serio, si los poetas son aquellos que purifican la palabra de la tribu y desembrollan el galimatías del político, los números del dueño del dinero y la nota engañosa del periodista que escupe en el libro de ética.
Frente a los Portales pasa con estrépito un vehículo desvencijado, y el chofer, que aúlla por el megáfono, anuncia espectáculos no vistos, igual que en mi niñez, en un vehículo trastabillante, a través de las calles desmedradas de San Pedro de los Pinos, se anunciaba a los niños la promoción excepcional de tres películas de la matinée del domingo libre.
He caminado de Morelia sus plazas y no hay calle del centro que no guarde la sombra de los cuerpos que tuvo mi cuerpo. En la década de los setenta era una ciudad idílica, y diría aun, casi recoleta, y yo caminaba instintivo con la mano en vez de brújula. Si me paraba en el centro del centro y miraba, ya al sur o ya al norte, veía hundirse las líneas del sol en lo arbolado de las montañas, las cuales hoy, talados los árboles y cubiertas de casas, no recordarán lo que fueron. Pero cuánto ha pasado en mí, cuántas cosas han pasado desde entonces. Cuánto sufrimiento me cavó el alma como un pozo oscuro, cuánta angustia como pájaro guillado picoteó en mi corazón hasta dejarlo como dedal. Cuántas veces vi en la mala luz de los inviernos de Praga, de Viena o Budapest mi cara de solitario a doce grados bajo cero. Cuánta soledad, como terrón con sed, se vive y se padece por unas horas de felicidad que brillan igual que el agua con la luz del sol en la fuente de Las Tarascas. Nadie sabrá de la Vía si no sufrió antes en la vía la ausencia de fe, de esperanza y caridad para ganar la gloria artística en la que creí estúpidamente.
No sé por qué, pero ¿quién podría decir qué secreto existe para que las mujeres duelan o entristezcan en equis y ye sitio a equis y ye hora, para que después, en otro sitio y a otra hora, te duela otra y otra? A cierta hora, de tal minuto en determinada calle una mujer figura su figura en el corazón como los juegos de luz que se ven ahora en la portada de cantera rosa de la catedral y en la altura de los campanarios. ¿Quién no quisiera que cada palabra de amor resonara en el corazón de una mujer en el momento que te desangra? Una mujer u otra se roban definitivamente lo que escribes en el fuego horizontal a la hora de la jardinera.
Llegan uno a uno los amigos. Llegan José, Jesús, Gaspar, Neftalí y Jorge. Llegan trayendo la amistad como agua clara y parecen resumirse en un instante las conversaciones de varias décadas cuando la poesía y el ángel no conocían el reloj victimario en manos de la víctima. Y sin que ellos se den cuenta me guardo la mañana del 17 de febrero en el bolsillo y el año 2006 lo pongo bajo el brazo, y cerca de la puerta de catedral vislumbro a Jesucristo azul, y escucho, escucho de nuevo y otra vez y de nuevo el tañido múltiple de las campanas que resuenan con fuerza tan armónica, que no puedo pensar en qué sitio de qué ciudad dejé a la mujer en quien pensaba.
Pero en serio ¿valió la pena?
Ya no podríamos escribir como en esa época, en los años oscuros
cuando creíamos que el numen podría pertenecernos,
cuando era fácil creer que se haría la Gran Obra,
el poema de gran hálito con la música y el significado
que nos darían los dioses (cómo no creerlo),
que la poesía y el ángel, la figura y la forma serían para nosotros.
Pero al mirar lo que escribíamos a lo largo de los años
se hacía conciencia de que las alas de los pájaros no,
definitivamente no, no aleteaban con un ritmo propio,
que en efecto y así y claro no podíamos decir exactamente
lo que queríamos decir, que en poesía, salvo un ramo
de poetas cada siglo, los demás debemos resignarnos
para ser los lacayos que conducen el carro de los grandes,
y sin embargo, y sin embargo aseguro que al menos la poesía
me dio otras cosas: una manera de mirar la mirada de los pájaros migratorios,
de armar desde el sueño imágenes de la pintura y del cine,
de apreciar más a fondo la ligereza y la dulzura corporal en las mujeres,
de admirar en las tardes y las noches las hileras de los mástiles
en los puertos, la higuera y el olivo
en medio del huerto en la noche azul de Jesucristo azul,
porque el reino de Dios no estaba cerca, sino en nosotros mismos.
Pero en serio, es una pregunta en serio para uno mismo o para cualquier poeta
a cierta altura de su edad: ¿valió la pena el sacrificio, valió la pena abandonar
la apuesta de la acción para entregarle la vida a la inutilidad de la poesía?
Datos vitales
Marco Antonio Campos (México, D.F., 1949) es poeta, narrador, ensayista y traductor. Ha publicado los libros de poesía: Muertos y disfraces (1974), Una seña en la sepultura (1978), Monólogos (1985), La ceniza en la frente (1979), Los adioses del forastero (1996) y Viernes en Jerusalén (2005). La editorial El Tucán de Virginia volvió a reunir en 2007 su poesía en un solo tomo: El forastero en la tierra (1970-2004). Es autor de un libro de aforismos (Árboles). Ha traducido libros de poesía de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, André Gide, Antonin Artaud, Roger Munier, Emile Nelligan, Gaston Miron, Gatien Lapointe, Paul-Marie Lapointe, Umberto Saba, Vincenzo Cardarelli, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Georg Trakl, Reiner Kunze, Carlos Drummond de Andrade, y en colaboración con Stefaan van den Bremt, a los poetas belgas Miriam Van hee, Roland Jooris, Luuk Gruwez, André Doms y Marc Dugardin. Libros de poesía suyos han sido traducidos al inglés, al francés, al alemán, al italiano y al neerlandés. Ha obtenido los premios mexicanos Xavier Villaurrutia (1992), Nezahualcóyotl (2005) y Ramón López Velarde (2010) y en España el Premio Casa de América (2005) por su libro Viernes en Jerusalén, el Premio del Tren Antonio Machado (2008) por su poema “Aquellas cartas” y el Premio Ciudad de Melilla (2009) por el libro Dime dónde, en qué país. En 2004 se le distinguió con la Medalla Presidencial Centenario de Pablo Neruda otorgada por el gobierno de Chile. En esta selección se reúnen poemas de los libros La ceniza en la frente (1989), Los adioses del forastero (1996), Viernes en Jerusalén (2005) y Dime dónde, en qué país (2010).