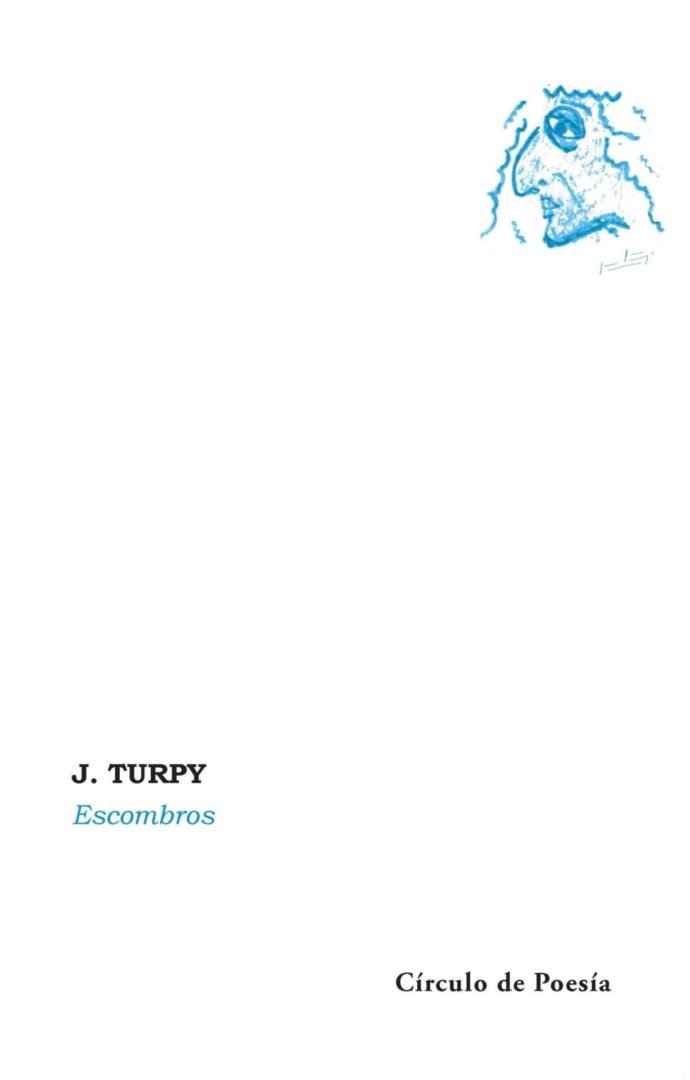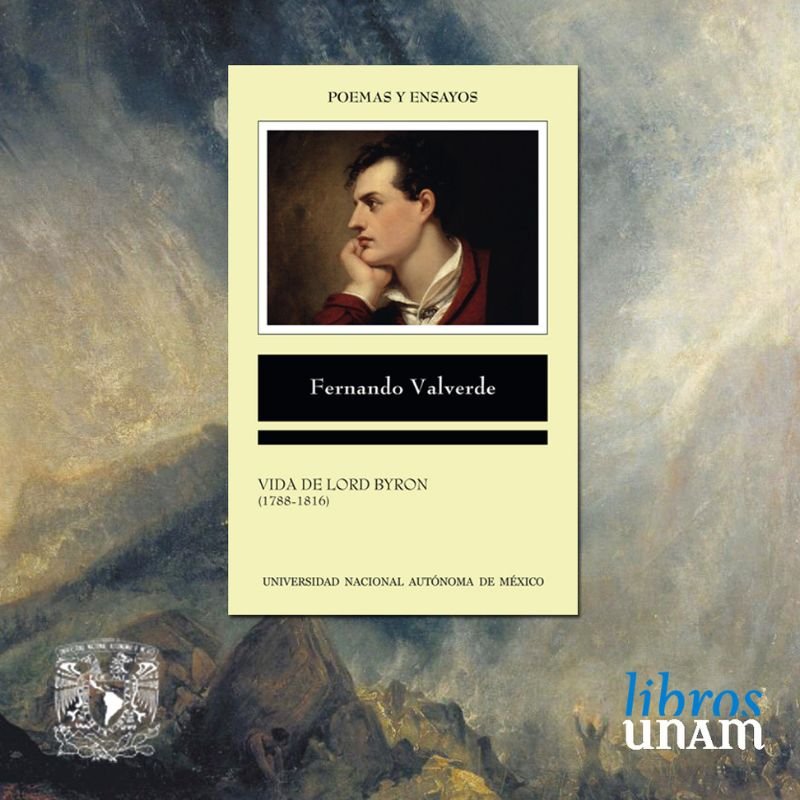Presentamos, en versión del poeta y traductor costarricense G.A. Chaves, algunos fragmentos de “Natalia” del poeta Ilya Kamínsky (Odessa, 1977). La familia de Kaminsky se exilió en Estados Unidos desde 1993. Ha merecido distinciones como el 2005 Whiting Writers’ Award, the American Academy of Arts and Letters Metcalf Award, the Ruth Lilly Fellowship, and the Dorset Prize. Dancing in Odessa (2004) fue traducido por Chaves. Valparaíso México publicó, como segundo título de su colección, Bailando en Odesa. Su nuevo libro aparecerá en 2019.
Natalia
Su hombro: una oda a la tarde, vaya ambición.
Le prometo enseñarle a montar a caballo, iremos a México, a Angola, a Australia. Quiero que ella imagine nuestros escandalosos días en Odesa cuando abramos una pequeña tienda de golosinas —no tendremos clientes a excepción de sus amantes y mis vecinos (que robarán montones de chocolates con leche). En una tienda vacía, bailando entre estantes con nueces azucaradas, claveles secos, cajas sobre cajas de mentas y cerezas cubiertas en miel, nos susurraremos el uno al otro nuestras más ciertas historias.
La parte de atrás de su rodilla: un territorio bendito. Ahí guardo mis deseos.
*
Mientras abro el Tristia, la noche extiende sus redes y una mujer
que amo corre desde un estacionamiento.
«Vas a huir», dice ella, «ya lo puedo ver: una estación de tren, un piso resbaloso, un asiento».
Le digo que me deje en paz, metido en mi infancia donde los hombres cargan banderas por las calles. Y ellos le dicen: déjanos en paz, como si el poder les fuera dado, pero no es dado.
Ella ataca con pasión, levanta su mano y la pone en mi cabello. En mi lado derecho escondo una cicatriz, ella le pasa la lengua por encima y cae dormida con mi pezón en su boca.
Pero Natalia, junto a mí, pasa las páginas, lo que pasó y lo que no pasó debe hablar y cantar por turnos.
Cronista mía, Natalia, te ofrezco dos tazas de aire en las cuales hundes tu dedo meñique, y te lo chupas.
___________________________________
Este poema comienza: «Tarde en enero, la oscuridad está escrita a mano en los árboles». Mientras hablo de ella, Natalia se sienta ante el espejo, peinando su cabello. De su cabello chorrea el agua, caen las hojas. Yo la desvisto, mi lengua pasa sobre su piel. «¡Patatas!,» me dice, «¡Huelo a patatas!,» y toco sus labios con mis dedos.
*
La noche en que la conocí, el rabino cantó y suspiró,
labios de dios en su entrecejo, la Torá en sus brazos,
— yo le desaté las medias, preocupado
por haber dejado de preocuparme.
Ella durmió en mi cama — yo dormí en una silla,
ella durmió en una silla — yo dormí en la cocina,
ella dejó sus zapatillas en mi ducha, en mi Torá,
sus zapatillas en cada oración que yo decía.
Yo dije: los que amo mueren, envejecen, nacen.
¡Pero adoro la terquedad de sus ropas de cama!
Yo las muerdo, saboreo las ropas de cama
— el dulce mecanismo de las almohadas y las fundas.
Mujer seria como era, ella bailaba
sin camisa, cubriéndose lo que podía.
Yacimos juntos en Yom Kippur, escogidos por un Dios erróneo,
pueblo de un libro, rotos por un libro.
_________________________________
Voy a parar esto, voy a dejar de citar poemas en mi mente. A ella le gustaba eso. Cargaba pancartas en protesta contra las pancartas. Cada noche, me daba cerveza y chiles rellenos. En una cinta —ella hablaba y hablaba y hablaba. Un botón la hacía quedarse quieta. Pero sus palabras se elevaban hasta mis hombros, hasta mis cejas.
*
«Déjame besarte adentro de tu codo,
Natalia, hermana de los cuidadosos»
—él habló de la gratitud, y mientras
lo hacía le temblaban los dedos.
Ella zafó dos botones de su pantalón
—para aprender dos idiomas:
uno para los tobillos, y uno para recordar.
O tal vez pensó que traería mala suerte
tener a un hombre vestido en casa.
Con un lápiz de cejas, le dibujó
un bigote: sintió deseos
de tocarlo, pero al final no lo hizo.
Se abrió la bata y la cerró,
la abrió y la cerró de nuevo,
ella susurró: ven acá, nervioso
—él la siguió caminando de puntillas.
_____________________________________
«No necesito una sinagoga», dijiste, «Puedo orar dentro de mi cuerpo». Dormiste descubierta. Yo no pude distinguir entre la partida y la llegada. Hablaste en mis palabras doblemente desviadas —gritaste cuando abriste las puertas, y abriste cada puerta en silencio. Hay alguien más en esta página, escribiendo. Yo intento mover mis dedos más rápido que ella.
*
Nos enamoramos y pasaron ocho años.
Ocho años. Con cuidado, disecciono este número:
hemos vivido con tres gatos en cinco ciudades,
aprendiendo cómo un hombre envejece invisiblemente.
¡Ocho años! ¡Ocho! —Puse a enfriar vodka con limón, y nos besamos
en el piso, entre las cáscaras de los limones.
Y cada noche, nos paramos y nos miramos:
un hombre y una mujer se hincan, susurrando Señor,
una palabra que el alma destruye para aclararla.
¡Qué mágico es vivir!, llovió en el mercado,
con mis dedos, ella hacía sonar sus yambos
en el fondo de nuestra cacerola grande,
y cantábamos, Dulces dólares,
¿por qué no están en mis bolsillos?
____________________________________________
(Y de pronto) el gozo de los días entró en mí. Ella sólo bailaba bajo árboles de albaricoque en un parque público, una curiosa mujer con gafas cuya ambición se limita a los árboles de albaricoque. Yo escribí: «Agárrate fuerte, corazón mío, quiero hacer el tonto, quiero pulir la empolvada moneda del día a día». Ella se rió al leer esto, yo leía sobre su hombro. Puse mi reloj interno a seguir el ritmo de su voz.
*
Envoi
«Morirás en un barco de Yalta a Odesa.» Una adivina, 1992.
¿Qué me ata a esta tierra? En Massachusetts, los pájaros entran a la fuerza en mis poemas —el mar se repite a sí mismo, se repite, se repite.
Bendigo el bote de Yalta a Odesa y a cada pasajero, sus huesos, sus genitales, bendigo el cielo dentro de su cuerpo, el cielo mi medicina, el cielo mi país.
Bendigo el continente de gaviotas, el argumento de su orden.
El viento, mi amo
insiste en el gozo de álamos, de golondrinas,
bendice las cejas de una mujer, sus labios y su sal, bendice la redondez de su hombro. Su cara, una linterna por la cual vivo mi vida.
Puedes hallarnos, Señor, ella es una mujer que baila con los ojos cerrados
y yo un hombre que discute con ella entre sillas y mesas y veladores.
Danos, Señor, lo que ya has dado.
Consigue Bailando en Odesa (Valparaíso México, 2014) aquí
On the night I met her, the Rabbi sang and sighed,
god’s lips on his brow, Torah in his arms.
—I unfastened her stockings, worried
that I have stopped worrying.
She slept in my bed–I slept on a chair,
she slept on a chair–I slept in the kitchen,
she left her slippers in my shower, in my Torah,
her slippers in each sentence I spoke.
I said: those I love—die, grow old, are born.
But I love the stubbornness of your bedclothes!
I bite them, taste bedclothes—
the sweet mechanism of pillows and covers.
A serious woman, she danced
without a shirt, covering what she could.
We lay together on Yom Kippur, chosen by a wrong God,
the people of a book, broken by a book.
“Let me kiss you inside your elbow,
Natalia, sister of the careful”
— he spoke of gratitude, his fingers
trembling as he spoke.
She unfastened two buttons of his trousers —
to learn two languages:
One for ankles, and one for remembering.
Or maybe she thought it was bad luck
to have a dressed man in the house.
With an eyebrow pencil, she painted
his mustache: it made her
want to touch him and she didn’t.
She opened her robe and
closed it, opened and closed it again,
she whispered: come here, nervous —
he followed her on his tiptoes.
We fell in love and eight years passed.
Eight years. Carefully, I dissect this number:
we’ve lived with three cats in five cities,
learning how a man ages invisibly.
Eight years! Eight! – we chilled lemon vodka, and we kissed
on the floor, among the peels of lemons.
And each night, we stood up and saw ourselves:
a man and a woman kneel, whispering Lord,
one word the soul destroys to make clear.
How magical it is to live! it rained at the market
with my fingers, she tapped out her iambics
on the back of our largest casserole,
and we sang, Sweet dollars,
why aren’t you in my pockets?