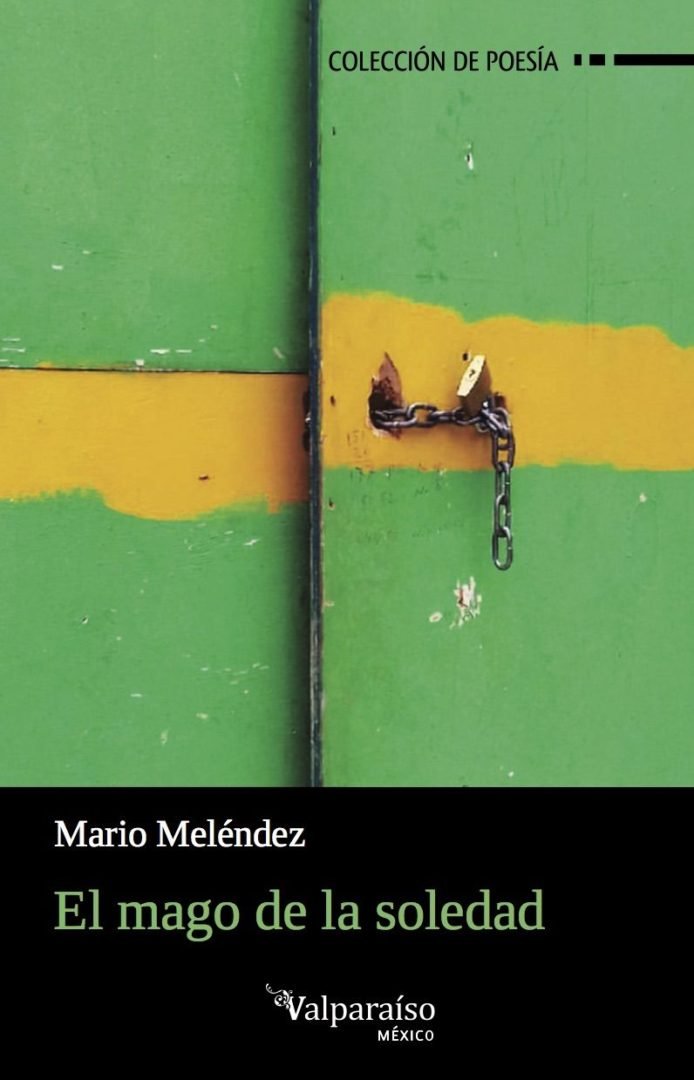En el marco de la Antología de cuento español, preparada por Juan Gómez Bárcena, presentamos un relato de Matías Candeira (Madrid, 1984). Entre 2010 y 2011 mereció una beca de creación en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Ganó el Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid o el Premio Internacional de Narrativa Tomás Fermín de Arteta.
En el marco de la Antología de cuento español, preparada por Juan Gómez Bárcena, presentamos un relato de Matías Candeira (Madrid, 1984). Entre 2010 y 2011 mereció una beca de creación en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Ganó el Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid o el Premio Internacional de Narrativa Tomás Fermín de Arteta.
FRACTURA
Matías Candeira
Nadie suele entenderlo, o casi nadie (ninguna persona, nunca, sólo alguna vez) pero es terrible cuando me envuelven para regalo. Es así, porque hay que ganarse el pan —honradamente, si es posible—, y lo cierto (qué horror) es que no nací para dedicarme a menesteres tan diversos como entrar en la jaula de los pingüinos, acariciar sus cabezas gorditas y explicarles que el Polo se está muriendo (hundiéndose en su nada); que pronto el agua arderá, demasiado caliente para ellos, y sobre todo hacer que los animalitos lo entiendan, y no se pongan tristes, y les guste esa jaula pegajosa. Eso lo descubrí cuando empecé a ganarme el pan, que no era sencillo. ¿Pero cómo he entendido que existe esa tristeza, ese hueco encharcado donde uno no encaja ni encajará nunca? Fácil, o no tanto, lo mismo da: no mentiría si dijese que ya lo hice una temporada, pero era descorazonador (terrible, horroroso, desasosegante) ganarse el pan de ese modo. Recuerdo (es tan difícil recordar a veces) llorar mucho junto a los pingüinos durante ratos bastante largos, abrazarnos con fuerza, sí, prometernos cariño para toda la vida. Qué cosas. Cuando no vales para eso, no vales y ya está. Tampoco valgo, ya lo sé, para ir a los pantanos vestido de oficinista, a formar un charco de agua en las manos como se hacía antiguamente (igual que los profetas vestidos de blanco, con esas palabras lícitas que les había prestado el hombre de arriba), sorber despacio sin mover un músculo y decirle a esos señores tan serios: qué maravilla de agua, amigos, qué estupendo líquido, no tiene problemas de contaminación, dejen de preocuparse. Porque si me equivocaba, ¿qué ocurría? Ni siquiera debería ser una pregunta. Ahí que venían los retortijones, los vasos con pajita, llamar a mi madre —sin respuesta— en una habitación de motel que casi siempre era igual que un horno grasiento.
Hay que ganarse el pan, ya digo. El pan se gana, si puede ser, con el corazón bien dispuesto, dando lo mejor de la piel, pero creo que no me equivocaría al afirmar (en bajito, de acuerdo) que es terrible cuando me envuelven. Es eso a lo que me dedico ahora. Dejo (porque les dejo) que cojan esos papeles con flores o veleros muy blancos, esas masas crujientes, y me cubran por entero con ellos. Como si fuera fácil eso, o lo que viene después. Porque me dicen: a ver, levanta los brazos, y como el pan hay que ganárselo de algún modo, levanto los brazos. A ver, encoge un poco el cuello, si haces el favor. Entonces van y me cubren con esa cosa (la verdad sea dicha: no me gusta mucho el olor del papel de burbujas), hasta que soy algo así como una nada con estudios, una sombra en el charco que sí, lo reconozco, se mueve, intentando vivir. Si son buenos, ah, si son hombres sin manías aceptan hacerme dos agujeritos donde se supone que está mi nariz, por lo que se lo agradezco con entusiasmo: gracias, gracias de corazón, le tendré en cuenta en mis oraciones. Pero si no, si dicen (porque lo dicen, es así) que tengo que aguantarme sin agujeros, que eso desluciría el conjunto general, soporto todo ese dolor, la falta de aire, en el fondo más oscuro de la furgoneta, y sin saber a dónde me llevan en realidad. ¿Una comunión? ¿Una orgía? ¿Una mansión llena de perros de porcelana?
Hay que ser un hombre muy curtido para que te nieguen unos agujeros de mierda, vaya. Un hombre que ya sabe muy bien lo que es ganarse el pan.
A mucha gente (o no a mucha, sólo a unas cuantas personas) seguro que le parecerá ciertamente inhumano eso de andar envuelto por el mundo, no sé, esperando en los rellanos a que hagan hueco para mí en la mesa del salón. Pero en otros días que conllevaban el mismo sacrificio, ¿habrán vendido esas personas quesos holandeses en una tienducha, puesta en mitad de una planicie abrasada, esperando con todo su corazón que alguien aparezca en el horizonte desdibujado con mucha hambre?
Servidor, sin duda, lo ha hecho.
¿Alguno de esos hombres y mujeres que me comprenden (y los que no) han hecho alguna vez de guías turísticos en las hermosas alcantarillas de esta ciudad y aguantaron, a lo mejor, esos rostros incrédulos y amarillos que nunca te creen (y deberían hacerlo) cuando les dices que ahí no hay ningún monstruo?
Otra vez yo, sí, fantástico.
¿Verán esas personas que eso también es una forma de ganarse el pan?
No sabría si apostar por ello.
Y allá que abren el papel, me sacan crujiendo del envoltorio (con cuidado, amigos, soy frágil) y tengo que oír cómo la señora paga y echa una firmita y pregunta sobre las posibilidades de devolución. En ocasiones, al desenvolverme, ni siquiera me preguntan por mi nombre. Y como sé que estoy ganándome el pan, no rechisto. Y como podría suponerse —es natural— que me ofenda el hecho de que, en ocasiones, digan que soy demasiado feo para su salón, aprieto los dientes. Porque, espero que quede claro, no soy un hombre que se arredre ante las dificultades cuando se trata de ganarse las lentejas.
Cuando empecé en el mundo del papel de regalo (no fue hace tanto, de veras), digamos que no tenía mucho caché. Por eso (con la humildad por bandera, con la dignidad en un tarro siempre al hombro) no decía nada cuando, tras ser desenvuelto, me ponían de perchero, muy cerca de la puerta, y alguien colgaba en mí una de esas gabardinas leprosas, tibias, que olían a almacén de muñecas lleno de polvo. Me quedaba en ese rincón, con los brazos extendidos y aguantando esa gabardina que ya era casi un ser humano, con ideas propias, incluso, y unas mangas que (confieso) siempre me parecía que me estaban pidiendo un abrazo o que me casara con ellas. A veces se lo daba, es verdad, porque tenía su punto de ternura y yo estaba ganándome el pan, pero eso no significa que fuera un monstruo. Así que sostenía lo mejor que podía esa gabardina del señor de la casa, que no me había preguntado mi nombre, pero que, como sabía que no sería siempre perchero (mi porte acabaría notándose, pensaba), aguantaba en alto, bien lisa, esas noches tan duras como el vidrio.
¿Pero es este mi mensaje para el mundo? ¿Qué gano yo contando esto? Pues nada en realidad (o casi nada; un poco de orgullo, por qué no). Aunque sí digo, alzando los brazos y la piel, que un hombre como yo (un tipo que ha tratado toda la vida de convertirse en un bizcocho, hecho a la medida de la tarea; un hombre que unas navidades muy frías consiguió vender hasta dos plazas para carritos de helados, ese mismo hombre), intenta, cada día que pasa, andar, enderezarse, decir con voz profunda: aquí estoy yo, ganándome el pan, como llevo haciendo toda la vida.
De este modo, en alguna de esas casas puedo empezar por ser perchero (eso es algo muy digno, como yo lo veo, y tiene su dificultad), y así, parlamentando con una gabardina más o menos durante catorce horas (una ocupación pequeña, minúscula si apuro, y sin embargo llena de sentido), hacer notar que tengo porte (o me aproximo) y sobre todo dar lo mejor de mí. Pero tengamos en cuenta que esto sólo lo puede hacer un hombre capaz: Aquí no valen las tonterías. Aquí no vale llamar a tu madre con voz aflautada. No. Entonces, observándome, la señora acaba considerando que ya es el momento. Esa mujer con el corazón vendado dice en alguna de esas mansiones, mientras me quita la gabardina de encima:
Venga, haz de hombre del saco para que el niño se duerma.
Pero luego duda (un poco, tan sólo un instante amarillo donde todo pende de una cuerda) y dice:
No tenemos fuente con angelotes. ¿Tú has hecho alguna vez de fuente con angelotes?
Y de ser un simple hombre envuelvo en papel crujiente (y no me meto con los hombres envueltos, vaya por delante, porque yo mismo lo he sido) consigo llegar a ser una preciosa fuente ornamental, colocada en la mesa del salón y escupiendo un fino chorrito de agua cristalina (con los puños en forma de alas) para que me admiren las visitas.
Eso es, al fin y al cabo, hacerse a uno mismo, ascender, lo que no es poco. Eso es ganarse el pan, qué duda cabe, y ensanchar el hueco.
De fuente con angelotes (y lo dice alguien que ha sido muchas cosas en esta vida) no puede hacer cualquiera. Hay que tener carácter, y ¿existen muchas personas que tengan el suficiente? No aventuraría nada, en serio. El carácter (o lo que más se parezca) es algo que se moldea poco a poco, como los jerséis que teje una madre o el astillar maquiavélico de los troncos en las chimeneas de las granjas de Missouri. Es así. Y para hacer de fuente ornamental, ya digo, el chorrito de agua que uno escupe tiene que ser grácil (las curvas de agua, en mi caso, varían: arco triunfal, chorro helénico, no sé); y es más, hay que saber representar el granito como Dios manda (granito, y no lapislázuli o mica). Cuando sabes parecer una estatua ornamental de granito es que ya eres un hombre muy, muy duro. Un hombre de carácter, para más señas.
¿Cree alguien que es fácil dar el perfil cuando vienen las visitas —en especial, alguien llamada señora Rossi o señora Fairytale— y tengo que aguantar que me miren fijamente y comenten por lo bajo?
Griselda, tu estatua ornamental está escuchimizada.
¿Cuánto has pagado?
¿No estaría mejor sujetando una gabardina, eh Griselda? ¿No sería eso más aconsejable?
Las circunstancias, está visto, toman su copa, se emborrachan, dan manotazos en el hombro, y por eso (no quiero hablar muy alto) llega la noche. Ahora en esa casa (siempre en esa casa grande y quimérica) donde he sido desenvuelto, y he parlamentado con una gabardina (incluso hasta enamorarme de sus bolsillos), y he ascendido en el escalafón hasta ser una fuente con angelotes, llega la noche. Todos se van a dormir, e invariablemente tengo que quedarme siempre sumido en la oscuridad, arrimado al dolor y al frío, todavía soltando el chorrito de agua cristalina. ¿Cuántas horas puede aguantar un hombre con las manos en forma de alas? Así, a ojo, yo diría que todos tenemos un límite, ¿no?
Es entonces cuando las cosas se tuercen, la uña se rompe en silencio, una fractura estalla y lo salpica todo.
El hueco va y se estrecha hasta ahogarme.
Nunca me he acostumbrado.
De pronto (sé muy bien de lo que hablo) me da un tirón en la pierna, ahí, un espasmo, igual que una tabla de pinchos, un rosario de pirañas. Intento siempre sostener mi dignidad, claro, y aprieto la boca mascando todo ese dolor (porque no he llegado hasta ahí por nada, no podría rendirme así como así, eso ni en broma), pero tengo que soltar un gritito. Encogido de hastío, advierto que me he apeado de mi ocupación (porque ahí nadie podría, ni siendo muy eficiente, continuar escupiendo el chorrito cristalino)… Descubro, con todo el dolor de mi corazón, que he fallado.
Es imposible enderezar las cosas si uno no es el señor de arriba. Es imposible (y durísimo) seguir ganándose el pan.
¿Y qué ocurre cuando alguien se percata de mi error y las luces de la casa empiezan a encenderse como un incendio gigante al que he sido invitado? ¿Aquí mismo? ¿Ahora? La señora de la casa ya está en el salón, siempre llega la primera. El señor de la casa también (ese tipejo que todavía no me ha preguntado por mi nombre). Está, incluso, ese niño para el que estuve a punto de hacer de hombre del saco.
El hombre que ahora habla ha presenciado ese instante. El hombre que ahora habla (lo digo en serio) ha notado ese viento ardiente en el corazón cuando la señora me agarraba de las manos, y me bajaba de la mesa, y decía que, en adelante, no necesitaba de mis servicios. El hombre que ahora habla ha visto, aparte de otras muchas cosas, cómo esa mujer llena de anillos (una cubertería con empastes, sí, muy parecida) anunciaba que mañana sería envuelto otra vez, y cómo aquel niño pequeño, sin cortarse, poniendo los brazos en jarras como el capataz de una prisión sureña, gritaba:
Madre, padre, este señor nunca podría hacer del hombre del saco. Es un farsante. ¡Un maldito farsante que encima no sabe hacer nada a derechas! Y mira, como hijo vuestro, ahora voy a tener que pasarme la noche dándoos la plasta, y puede que el resto de mi vida.
Sólo estaba tratando de ganarme el pan, nada más que eso. Y es duro, ya se ve, descubrir lo fácil que es la caída libre en el escalafón, otra de las cosas para las que no he nacido. Qué fácil sería rendirse, ¿verdad? Qué fácil sería, a lo mejor, decir: no merezco hacer de fuente para ustedes, señor, señora y niño. En qué estaría pensando. Sin embargo, ya digo (he dicho tantas cosas) que al ganarse el pan hay de todo: tardes violetas, tardes eternas como pulpos que se pegan al estómago, tardes revestidas de ácido y llenas de palabras injustas. Al ganarse el sustento, cualquiera podría fácilmente (muy fácilmente, incluso) rendirse.
Pero se trata de eso, ¿vale?
Rendirse no es una palabra de mi vocabulario, todo el mundo debería saberlo.
Y a la mañana siguiente (que siempre la paso encerrado en el cuarto de las escobas de cualquiera de esas casas, pensando en el futuro), lo cierto es que puedo volver a estirar los brazos, y salgo dispuesto, por qué no decirlo, a recibir con ganas a esos empleados que van envolverme otra vez; en esta ocasión, puede que en un papel con dibujos de rosas negras o globos de colores chillones. Mientras la señora me contempla con un mohín desde el sillón, yo, que tengo mi orgullo ante todo (y un corazón bien grande) puedo decirle a ese operario que baja del furgón y espera para cubrirme de papel (con la voz de un hombre con carácter):
Hoy me vas a hacer dos agujeritos, ¿entendido? Para que pueda respirar.
La mañana siguiente lo es todo, como puede verse. Y esto también es así: sigue siendo terrible que me envuelvan. Sigue siendo duro (muy duro, en ocasiones) descubrir que mi hueco enla Tierraes pequeño y hay que doblarse bastante para entrar. Pero lo he dicho claramente (he hablado mucho, es verdad, todo este tiempo): yo estoy ganándome el pan, tarde a tarde. Y ya envuelto dentro de la camioneta, con el papel de burbujas pegado a la piel, disfrutando de esos dos agujeritos recién conquistados, siempre pienso en el día de mañana y que este es mi hueco (con mis propios muebles). Siempre pienso que, después de todo, la vida continúa, el porvenir es una palmera de nieve que todavía no se ha derrumbado, y me digo entonces:
Yo puedo ser el mejor ballenero de este mundo.
Representar faquires.
Vender muelas de oro.
Ganarme el pan, honradamente, y no rendirme nunca.
Datos vitales
Matías Candeira nació en Madrid en 1984. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomado en Guión de Cine y de Televisión por la ECAM (Escuela de cinematografía y del Audiovisual de Madrid). Ha publicado los libros Antes de las jirafas (Páginas de espuma, 2011) y La soledad de los ventrílocuos (Tropo editores, 2009) y es autor del guión del cortometraje Fase terminal (dir: Marta Génova; ECAM, 35mm, 2009), estrenado en la SEMINCI de Valladolid y seleccionado a concurso en decenas de festivales nacionales e internacionales.Entre 2010 y 2011 disfruta de una beca de creación en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. También participa como conductor y co-protagonista, junto a Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de Literatura 2010), en el documental “El oficio del escribidor” (RTVE) emitido en noviembre de ese mismo año, centrado en el intercambio intelectual entre un autor emergente y una figura reconocida de las letras. Su trayectoria ha sido avalada por numerosos premios literarios, entre otros muchos, el Premio INJUVE de Narrativa, el Premio de Cuentos Ignacio Aldecoa, el Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid o el Premio Internacional de Narrativa Tomás Fermín de Arteta. Ha colaborado, entre otras, con la revista Quimera, Turia o Ribera del Duero: The fine wine magazine. Asimismo, muchos de sus textos han sido recogidos en antologías como Prospectivas (Salto de Página, 2012), Mi madre es un pez (Libros del Silencio, 2011), Pequeñas resistencias 5 (Páginas de espuma, 2010),Chéjov comentado (Nevsky prospects, 2010), Aquelarre (Salto de página, 2010) o Siglo XXI: los nuevos nombres del cuento español actual (Menoscuarto, 2010).