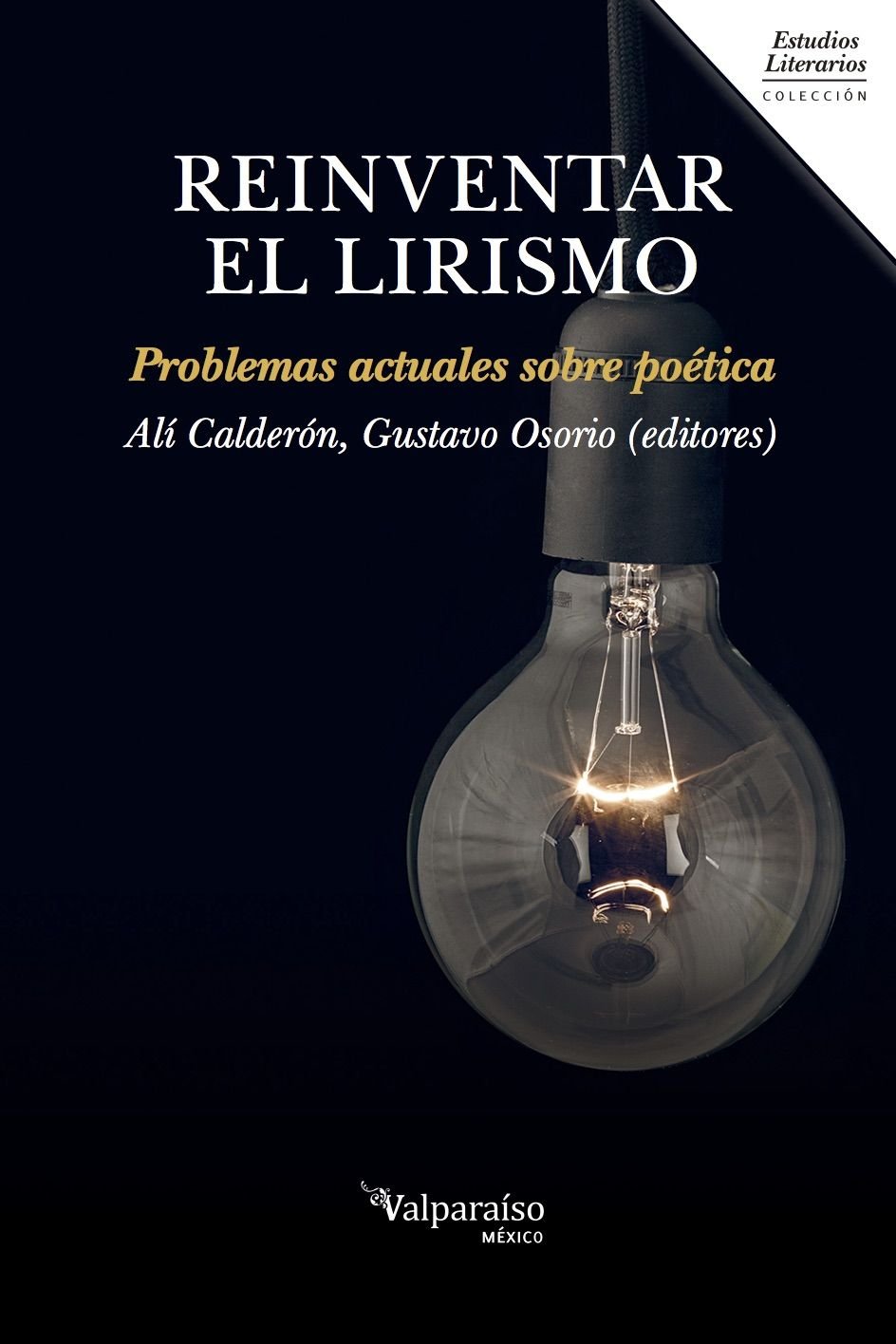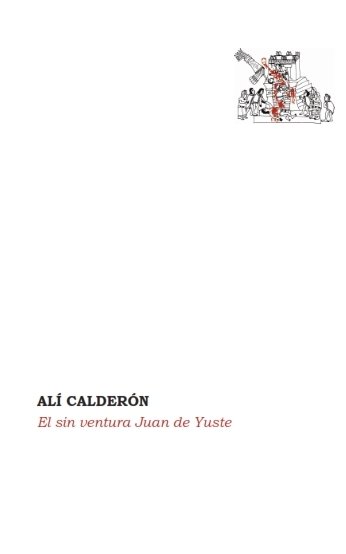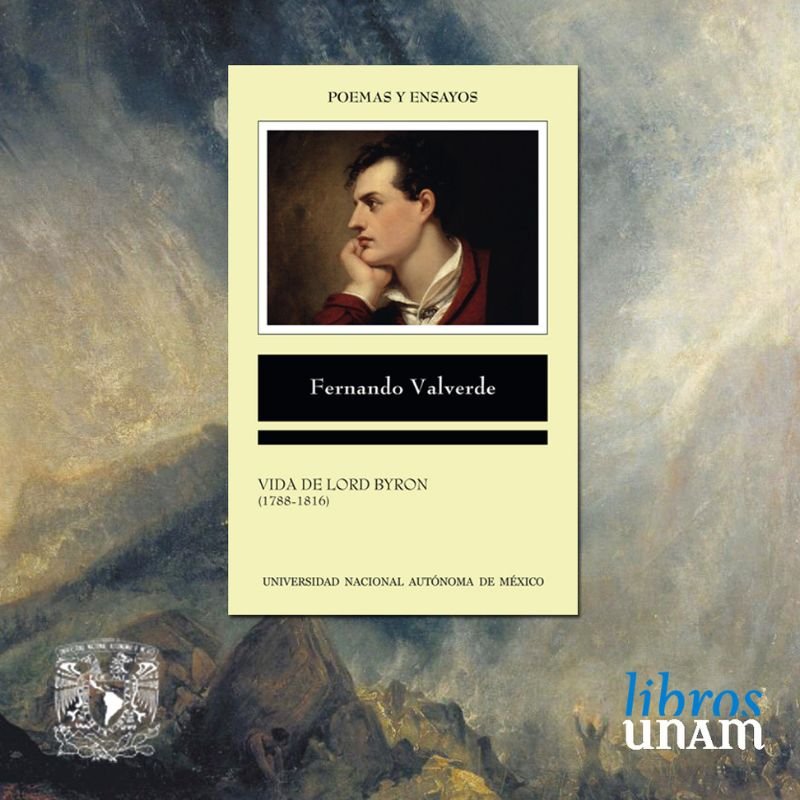En una entrega más de Sinapsis, Luis Bugarini (1978) nos presenta un ensayo que gira en torno al tema del “padre”. Si infancia es destino y, como dice Bugarini, debemos lidiar con “la creencia malévola de que la infancia es el lugar de la felicidad”, queda entonces únicamente para el adulto una suerte de orfandad en la memoria. En este autor, la reflexión conduce al absurdo, a veces a un doloroso absurdo.
En una entrega más de Sinapsis, Luis Bugarini (1978) nos presenta un ensayo que gira en torno al tema del “padre”. Si infancia es destino y, como dice Bugarini, debemos lidiar con “la creencia malévola de que la infancia es el lugar de la felicidad”, queda entonces únicamente para el adulto una suerte de orfandad en la memoria. En este autor, la reflexión conduce al absurdo, a veces a un doloroso absurdo.
Tiempo y memoria
Resultaría conveniente llegar al mundo advertidos de que tener un padre autócrata es una de las situaciones más habituales—y por tanto más patéticas—, que se nos puedan dar a causa de eso que la psiquiatría moderna ha denominado, no sin ironía, “condiciones de vida intrafamiliar”. Está por demás referir que saberlo no disminuye la penuria a que uno es sometido como niño por la voluntad del padre, pero bien podría argumentarse que, al menos, ayuda a desvanecer la creencia malévola de que la infancia es el lugar de la felicidad. De lo anterior es fácil deducir que fui víctima de un padre déspota, enamorado de sus opiniones y feliz de arrojarlas a los demás como flechas en tiempos de paz o, en su defecto, dejarlas caer como martillos en tiempo de guerra. Al cuadro, lacerado de por sí, habría que agregar la figura de una madre tímida, pendiente de las obligaciones caseras y asimismo ansiosa de contribuir en la ejecución de la justicia paterna. Este paréntesis autobiográfico—inoportuno, como lo son todos—, carecería de importancia si no fuera éste el esquema circular de las relaciones humanas, tendientes a perpetuarse por generaciones. Con algo de suerte, se descubre a tiempo el poder liberador de la imaginación, a través de las palabras, que con sólo cerrar los ojos o dilatar las obligaciones del mundo, es capaz de poner de cabeza a la realidad y darle giros inesperados. Aún con todo y por extraño que parezca, no es fácil desligarse de la figura del tirano y las lecturas de adolescencia, febriles y deleitantes, obligan a darte cuenta que el actuar del padre no es sino la actualización posmoderna del griego Agátocles, pendiente y receloso de la administración de Siracusa—la casa—, o del sabio Gelón, que defendió la ciudad de los cartagineses con mano dura—la familia política—, o del colérico Hipias, que sobrevivió a un minucioso atentado—ciertos vecinos. Sería imprudencia agregar un apéndice incómodo al tema de las relaciones filiales, que han sido estudiadas desde toda perspectiva posible, incluyendo el erudito comentario hagiográfico, la caligrafía incomprensible y hasta la metafísica encargada de rastrear la continuidad de acciones humanas y divinas. Aunque es oportuno consignar un lamento, ya que hace dos años que aquel individuo dejó de existir, continúa la meditación sobre la falta de habilidad para explicarle que para alguien que nació, a dos años de la década de los ochenta, el marxismo, en esencia, no difería de las doctrinas cátaras, albigenses, bogomilas, mandeas, ofitas y maniqueas, salvo que todas éstas, en la cúspide de su carácter herético, lucharon por marcar su distancia de las doctrinas oficiales. El marxismo, por su parte, terminó confinado en una jaula de teoremas, postulados y rencores. Los argumentos del padre no variaban en sustancia y todos tenían que ver, a grandes rasgos, con la supuesta falta de perspectiva histórica y con la disposición—elemental, hay que decirlo—, de medios económicos, que me alejaban de las “condiciones reales de la vida material, emplazamiento de la construcción histórica”, según sus propias palabras. Esta incapacidad para comunicarnos nos distanció por décadas, en tanto yo atestiguaba sus ideas como un divertido artículo de fe. En más de una ocasión, sentí escalofríos de saber, en labios de mi madre, que pude haberme llamado Mao, Lenin o cualquier otra derivación castellana del nombre de algunos héroes soviéticos. Y es que, a los ojos del padre, los nuevos tiempos carecían de compromiso, disuelto en la viscosidad del consumo y el individualismo cavernoso. A la distancia no resulta difícil conceder algo de razón a esta visión utópica, aunque no desde la perspectiva que él hubiera deseado. Conforme pasan los años, resulta evidente que el hombre vive a expensas de los estímulos del mundo exterior. No importa si es una ideología, la música, la poesía o el vicio de la escritura: es necesaria una razón para continuar la jornada cansina que la vida impone a diario. Pero el signo se repite y la rutina trata de poner tras un velo la minúscula trascendencia de los actos humanos y sus consecuencias. Con frecuencia imaginé haber escrito la Carta al padre, pues lo que Kafka decía del suyo parecía aplicable a la personalidad del mío, aunque por momentos, hubiera deseado borrar todos los obstáculos para estrechar su mano sin reservas. Hoy él ya es memoria. Nada quedó de aquellas discusiones. La figura del padre se emborrona, conforme avanzan los días. Sus creencias y dislates, se pierden: quedan algunas palabras y una actitud sostenida de entrega y palpitación. Esta tiranía queda sin cuerpo frente a la consumación de su obra, que fue inculcar en los demás la pasión por las ideas, la devoción por la firmeza y la artesanía constante del mejor material humano, que es la disciplina. Ahora, ese carácter que juzgué asfixiante y brumoso, es el mismo que comparto y busco todos los días, aunque sea para otros fines y por medios distintos. Vienen al hilo, no obstante, estas palabras de Octavio Paz sobre su padre, escritas en Pasado en claro: “yo nunca pude hablar con él/ lo veo ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos/ hablamos siempre de otras cosas”. Una tarde, al imaginar que mientras él releía Su moral y la nuestra, al tiempo que yo expurgaba sin rigor la segunda parte del Fausto, caí en cuenta de que durante años vivimos más unidos que separados y que los sueños, si en verdad lo son, pueden navegar por afluentes paralelos aunque jamás se toquen.