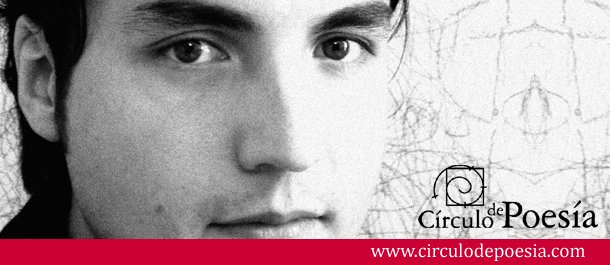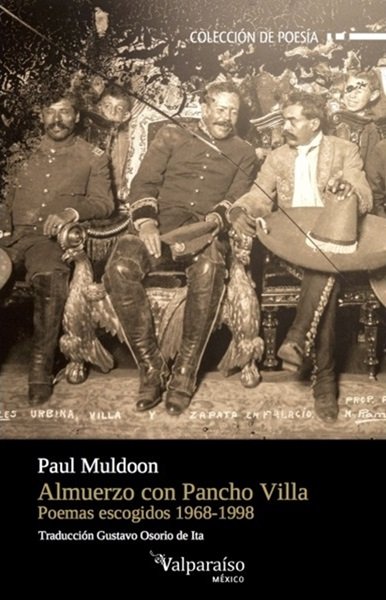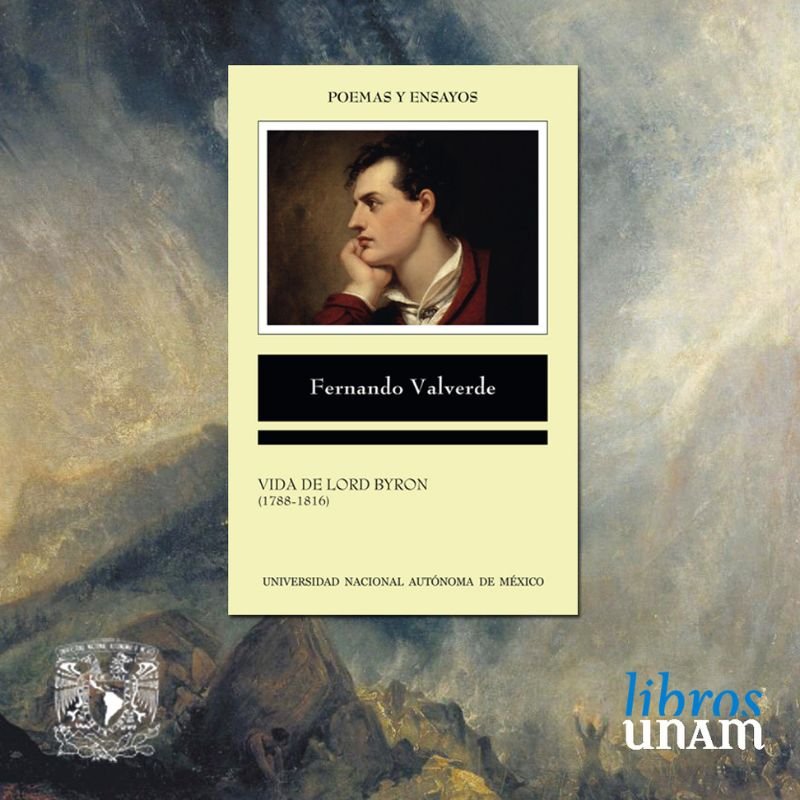Manuel R. Montes (Zacatecas, 1981), narrador, ensayista y colaborador de Círculo de Poesía, comparte algunos textos de su libro Loquios (FETA, 2008) sobre la angustia de ser padre.
[Pozo]
De codos sobre el barandal de la cuna
-tu madera carcelaria y primigenia-
soy de pronto un infante tímido que contempla el fondo
de la perdición
en el sueño imperturbable
de su doble discontinuo.
Observo a mi otro, hexagrama boca arriba, en el nebuloso intermedio de las edades de ambos/anfibios.
Tras los barrotes, mi retardada disminución de grandeza, mi estanque seminal, potro adivinador del futuro.
Escribía, pues, que un broche de plástico preserva, apretujándolo, el fósil del cordón: costra seca sin aroma, guardada bajo llave en el portaequipajes de un automóvil a escala aparcado en la repisa del blanco ropero con ilustraciones de unicornios pastel.
(Tu madre y yo nos inquietamos al notar que la tripa comenzó a crecer y a elongarse remedando boas y a salirse poco a poco del baúl trasero del vehículo en miniatura que cedía arrastrándose despacio al impulso de ese residuo vengativo con extremidades de insecto cuyos muy leves chillidos ya no nos pudieron guiar hasta su escondite definitivo dentro de tu alcoba recién pintada porque a menudo se confundían con las distorsiones que rasgueabas con las cuerdas de tu garganta desesperada al exigir otra toma de moloko, por decir algo, a las cuatro con veintidós de la mañana.)
–
[Tejado glandular]
Viquina, desabrochaste la jaula ortopédica que coartaba tus senos –picos pardos, volcanes, fuentes desbordadas- cuando gatos furiosos saltaron a la cama y clavaron sus garras en el edredón y desenrollaron sus lenguas en arco para abrevar del oasis que se fue colmando en el loto de tus piernas flexionadas, meditabundas, y Viquina te recostaste -estabas incómodamente sentada, refractaria de señales televisivas– y los gatos siempre multiplicándose succionaron por turnos del par crispado de aureolas sin desperdiciar media gota y Viquina permaneciste, al principio, indiferente al atraco, pero al saberte y sentirte deslactosada o menos taberna comenzaste a tararear un arrullo y los achispados felinos siempre relamiéndose patinaron hacia la cuna y con el erizo de sus lomos arrebujaron a nuestro hijo como a una deidad ensalzada por adeptos tribales, y yo quieto, quieto rehén, escuchando aquella homilía de ronroneos mientras el hocico tibio, abierto de uno de los mininos, amenazaba con desquiciar de una dentellada el tráfico asustadizo de mis palpitaciones yugulares.
–
[Nigromancia pediátrica]
Dentro del vaso de cristal, debajo del arca primigenia, flota una córnea amarillenta.
La curandera aseguró haberte extirpado las acumulaciones de vileza que te infectaron debido a la influenza de sensaciones perniciosas (aquellas dos señoras como estarcidas del Tata Jesucristo de Goitia, en el autobús, quizá te embrujaron con sus caricias excesivas o con sus abiertísimas cuencas de oráculo, que enamoradas se derretían de deseo maternal, viéndote insaciables, sin parpadeo).
La curandera señaló unas hebras que ondeaban, verdes o azules, alrededor del feto de pájaro: “Fíjese bien, señora, fíjese, señor, eso es lo que acabo de escurrirle a su bodoque”. No parabas de llorar y fueron necesarios los pases magnéticos y las oraciones frígidas, la cruz de espigas y el cascarón estrellado para ahuyentar al pasante de medicina, quien te reclamaba o reclamaba -bata blanca errabundo- tu nombre verdadero, escrito con las líneas de la mano en las manos que las indias magdalenas se leen infinitamente, atrapadas en la seca penumbra de un cuadro funesto.
–
[Invisible man]
“Aproximo una sombra o requiebro de bocanadas cuando llego tarde y beso tu frente y en los tímpanos un zumbido encabalga monólogos absurdos y mis extremidades, blandas, desaprueban los telegramas ofendidos que remite una cabeza torpe de sudor etílico. Mal trazo de caligrafía en desventura (tu madre, de espaldas a mí, carboniza el humo que enhebro a tropiezos y con sus ojos azabache entreabre figuraciones de miedo al peligro de la leche que le cortan las uvas de la ira)”.
Un telegrama, por ejemplo, así consta:
“¿Sabes? Un viajero llamado Paul Bowles, cuando era niño, quiso escribir un cuento en el que los adultos, al embriagarse, se asían invisibles”.
Y otro, así:
“Pudiera cuadrarme la segunda parte de esa ficción a medias, rememorada en melancólicas anotaciones de autobiografía”.
Y acaso un infaltable:
“Para saber qué hacer, con quién y a dónde ir, a qué hora, envuelto en mi capa mágica de proscrito doméstico”.
–
[Espectros de vasectomía en Ramón López Velarde]
Y la paternidad asusta porque sus responsabilidades
son eternas.
“Obra maestra”
Gime un hijo nerudiano, desde el fondo de la entraña: “Porque el susto proviene de otra fobia. Susto es vigilia. Si usted me hubiese engendrado, la responsabilidad lo abrumaría menos que el insomnio, esa piscina negra y ácida que parte al mundo en bisiesto, con su endeble cuerpo, padre, zozobrando en el medio. Durante los primeros meses (y de los que les sigan a éstos en adelante) el sueño-sueño y el otro, el ‘real’, se funden como esporas. Todo deviene en vistazo caótico a varias láminas escindidas por incansables parpadeos. Abra los ojos un instante: Fuensanta me carga en su regazo: gruñe, tartamudea; no tardará en incordiarle, Trae esto, lo otro. Ciérrelos: mi madre positiva me carga en su regazo, otra vez. En sus cavilaciones, en su aislamiento ocular, ocurrirá lo mismo que en este otro lado, y usted vería, no sabrá si imaginariamente, lianas de luz alrededor de la escena, volutas de lente fotográfico viciando su percepción. El trastorno del tiempo y del espacio lo privaría del placer del reposo despojado de símbolos. Ahí lo infernal, la savia del temor. Siempre a la espera del fantasma de leche, insaciable, entre llanto al cubo, entre el hedor de un pañal y su limpio repuesto. Olvidaría usted que existen los días, las noches. La luz y la oscuridad le pasarían por encima, demoledoras, y presenciaría mi rápido crecimiento, mis aspiraciones óseas a pez volador o a jirafa, tan perplejo, padre, ante un ser que se transformaría monstruosamente ante sus ojos, copiándolo metódico, estudiando su modelo. Yo no le permitiría dormir. Ni despertarse. Entre las dos espadas del mundo se quedaría varado, como en un pasillo alucinatorio. El organismo no asimilaría su sobresalto y opondría -¡pobre!- un cansancio pírrico, dolores musculares insuficientes. La Muerte me secuestraría si por un instante de descuido dejara de hacer guardia a la orfandad de mis metamorfosis. Pertenezco a la longeva especie de los demonios que olfatean el sueño -ese lúpulo que, apenas detectado, basta para excitarnos y dar voces de alarma-. Detrás de los barrotes atigrados notaría usted cuando mi cuello diminuto comenzara a retorcerse en dirección a su almohada, siguiendo las vueltas de satélite de mi oscura adicción a esa sustancia que, padre, sin saberlo transpiraría. Si usted duerme, yo despierto: trampa infalible. Coartada. (Demonios que profieren un lamento inconsolable apenas perciben que El Vasallo cabecea.) Perdería, repito, la noción del tiempo: y una vez recuperada, descubriría usted que una década puede extinguirse en la longitud de una pestaña”. Concede un soltero lopezvelardeano, desde algún tramo circular de sus ochos infinitos: “Antes de recostarme dejaré, pues, la lámpara encendida, para ahuyentar las amenazas nocturnas del no vertebrado, que de cualquier modo acecharía sin cansancio hasta mi letargo final, y más allá del último resuello, siguiendo el rastro de su sangre regada por mí en el camino”.