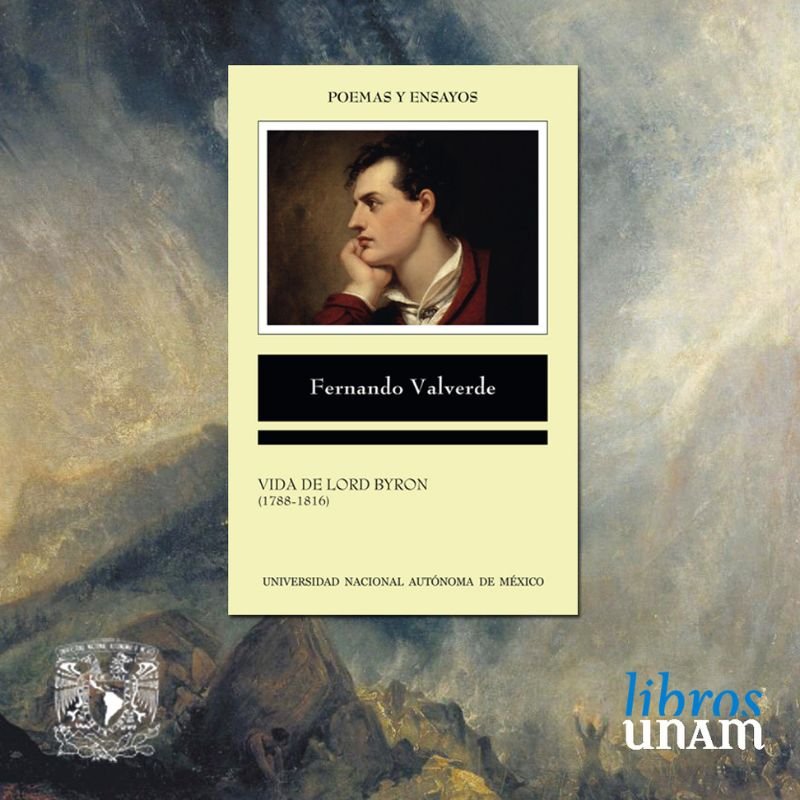Presentamos la poesía de Gabriel Chávez Casazola (Bolivia, 1972). Es poeta, ensayista y periodista boliviano. Ha publicado los libros de poesía Lugar Común (1999), Escalera de Mano (2003) y El agua iluminada (2010). Entre otros premios, ha recibido la Medalla al Mérito Cultural del Estado boliviano.
Bartimeo sueña
No puedo ver
mi indigencia como un cayado
golpea a tientas la roca de la noche
quiere beber del agua
que lava la ceniza
de los ojos del mundo
entonces
alguien me arroja un sueño
pasa un dios
limpia mis párpados con su saliva
veo
todos los ríos dividirse
todas las aguas confluir
es más
me hundo hasta el cuello en el río primigenio
y contemplo los manzanares a su orilla
me tiendo en la hierba
despliego
un muy precioso mantel blanco que compré allá en Esmirna
vuelvo a comer de la manzana
veo a Eva llegar
Eva que baila
con blancos pies en la mañana del río
el fulgor me enceguece y
despierto
es el veneno de la manzana
no puedo ver
busco el cayado
a mi diestra
a mi siniestra
duerme una mujer
toco su rostro
tiene la cara del dios
pero está ciega.
Albricias
A Lucía
Como un don o como la retribución de un don
cual una fruta presentada en un ritual simplísimo
la niña ha entrado en la casa, lo ha
visto todo con su escuchar,
todo lo ha oído con su ver y así
tan atenta al universo
que acababa de crear
el primer día
(en el principio era la tiniebla y el espíritu de Dios flotaba dulcemente, en posición fetal, bajo la faz de las aguas)
hágase la luz
ha dicho
sin apelación a ningún significante
y Nos hemos comenzado otra vez a existir
briznas de su costilla,
depuesta la flamígera,
la desnudez desnuda,
su greda fresca, el jardín
recién regado.
Lucas 13, 4
¿Quiénes eran aquellos dieciocho hombres
—acaso mujeres, acaso también niños, aquí el genérico es equívoco—
sobre cuyas cabezas vieron desmoronarse
la Torre de Siloé, de la que nada sabemos
salvo lo que sigue refiriéndonos en su Evangelio
el médico y cronista hebreo Lucas?
¿Eran tal vez constructores
que levantaban la estructura de la Torre
o que la apuntalaron, fallando en el intento?
¿Eran transeúntes, que pasaban cobijándose a su sombra
del fuego cenital, del brillo inclemente del sol en las arenas?
Nada sabemos de ellos tampoco, salvo lo que el Elegido dijo
—reverberación, eco límpido a través de los siglos—
por la mano de Lucas:
Que los muertos de Siloé
(y pudo haber dicho de Port au Prince o del Maule)
no eran más ni menos culpables
que los demás hombres y mujeres de la tierra.
Que el misterio de la tragedia —o mejor: del accidente—
es algo que escapa a nuestras mentes breves
y secretamente forma parte del anverso de la trama
del Gran Tejido, del cual vemos solamente
—per speculum in aenigmate—
su reverso,
lleno de torpes nudos, de cabos
sueltos como los dieciocho hombres
—o mujeres, o niños— de Siloé
o los miles de Kerman, de Shan Si y de otras provincias
de los reinos que hemos fatigosamente construido
y que un día pueden desmoronarse
como la torre de Jerusalén, partirse en dos o en tres
cual las calles de San Francisco o de Lisboa.
—Y sin embargo,
los arqueólogos afirman que la torre derruida
pertenecía a las murallas de la ciudad y se erguía junto a una fuente
de la que además tomaba el nombre, en el valle de Tyropean.
Hablo de la afamada fuente de Siloé, de la que hablaron ya los profetas
Nehemías e Isaías, en cuyo estanque acaso habían ido a calmar su sed
aquellos dieciocho hombres;
a cuyas aguas siguieron yendo a calmar su sed los hombres y las mujeres y
los niños
por mucho tiempo después de la tragedia;
ya que el accidente, el dolor, la muerte, el sinsentido,
la catástrofe,
por más que nos aplasten
o aplasten a quienes más cerca se encuentren de nosotros
no pueden apagar la sed de infinito
que nos aqueja desde el principio,
la sed de luz
que saciamos en los abrevaderos de la dicha,
aun cuando se encuentren situados
en los estanques mismos donde nos desmoronó el sufrimiento.
Allí mismo, en el valle de Tyropean.
Una rendija
Y tomando barro de la acequia
el niño formó cinco pajarillos cuando nadie lo veía.
Se alisó entonces el cabello que le cubría la frente
tomó aire
sopló suavemente sobre ellos
y echaron a volar.
Celebración
Un brindis por los que murieron jóvenes.
Por los que no claudicaron.
Por los que apuraron el vaso hasta las heces.
Por los que quisieron ser trueno y no se resignaron al gemido.
No los envidiamos.
No deseamos ser como fueron ellos
ni morir de sus heroicas muertes.
Solo brindamos a su memoria
con este viejo vino que los toneles de roble
han sabido atemperar.
Amazon trail
Ni Henry Ford ni Theodore Roosevelt,
por supuesto.
Si acaso algún
viajero
de los países
altos,
llegado aquí,
atraído
por susurros
de voces
tan húmedas
como
letales:
Gustav Von Aschenbach
redivivo de las fiebres de Mann
y arrojado a esta
otra Venecia
donde la peste
es arrullada lentamente por los árboles
y los bajíos
pueden
como una víscera
recibir y deglutir la evidencia
del cuerpo de cualquier
muchacho con traje marinero
que haya pasado por aquí en los tiempos
en que llegó Caruso
y toda la espesura vibró
con su viril voz
como yo
—de hecho—
con el aroma de las hijas de la selva
vibro ahora.
De su estancia
De su estancia en vaya a saberse cuáles ciudades de la confusión
conservaba,
apenas a salvo de la humedad y el calor propio a esa hacienda
estacada en el centro del verano,
unas cuantas revistas que en el cuarto de baño daban cuenta
de un pasado mejor, de unos años
de bullente actividad intelectual,
de grupos activistas, de talleres de cuento, de seminarios
lacanianos,
de círculos de discusión de la Escuela de Frankfurt
y otros misterios reservados para los iniciados en
el buen sexo y los porros de aquella época y de aquellas ciudades de la
confusión
en las que esa mujer altiva y lúcida aprendió a preparar un par
de buenos platos
—por ejemplo, pollo al mole—
que hoy junto a las revistas son todo el patrimonio que perdura
de aquellos años dorados, esplendentes,
en que todos querían cambiar el mundo a fuerza
de bullente actividad intelectual y porros y Gramsci y hasta de Louis Althusser,
hasta que Louis Althusser estranguló a su mujer e ingresó al manicomio y murió babeando su impotencia y su ira en un camino
lodoso, del color del mole del pollo al mole,
botando sangre como rojos un cuadro de Frida Kahlo,
ese lugar común ahora, por entonces aún un descubrimiento
en una de las tapas de aquellas revistas estacadas
en medio del baño de aquella hacienda,
estacada a su vez
en el centro de esa mujer altiva y lúcida, tan digna
en su derrota
como la golondrina de Wilde cuando decía
despreciar el verano.
Mobilis in mobile
Fatigado del ligero resplandor de las piscinas
en copas colmadas de zumos de estación;
del profundo esplendor de los lagos de la noche en los ojos de mujeres interesantes y
lo suficientemente locas;
del vaivén de los ríos salvajes a bordo de maravillosos barcos
ebrios;
del arrullo del mar en monstruosos cruceros blancos cuyos salones derrochan lámparas y cristales
que vistos de improviso en la madrugada nos musitan
cuán vanos son nuestros reflejos y la realidad, así llamada,
con la que fingíamos bailar un inacabable minuet;
he venido a dar con mis huesos a esta isla
—pequeña porción de cordura en medio del trópico delirante—
y desde ella pongo en duda todo lo conocido hasta ahora,
Náugrafo como sigo siendo
y a la vez
Señor de estos reinos que a nadie más pertenecen
que a este conquistador y a las aguas que un verano
se llevarán la isla y mis huesos
al agua de un río salvaje y de allí al vaivén del mar,
lejos ya por fortuna de los blancos cruceros y de las lámparas y de los
hombres de todos los colores,
mas por desdicha lejos de las mujeres interesantísimas, alocadas,
tanto o más deliciosas
que los frutos de estación.
Y que a las orillas
Y que a las orillas del río de caimanes te caven una tumba
en la loma más cercana,
te conduzcan
con bronce en el cuello y las orejas
y los tobillos y un gran ramo de flores amarillas
escogidas con primor
por las núbiles
—con suerte orquídea de las islas—
Un ramo
que cuando encuentren tu cuerpo los arqueólogos
japoneses y alemanes a la orilla
del gran río de caimanes
sea
la prueba mayor de que tus hijos veneraban a los muertos
cargando sus rodillas con un peso amarillo
que no era de oro, no,
pero que igual vencía
la natural resistencia de los huesos
al fin y al cabo de tu civilización impúdicamente ofrecidos
en arco abierto
—eso del peso de las flores,
el peso de la belleza en las ancas de la muerte—
Dispuestos ya tus huesos a la carnicería de los futuros
si eso quiere decir algo todavía,
ahora que es entonces y tus manos de niña
cortan los pétalos de flores amarillas
y lanzan sus veletas al socaire
preguntándose en lenguas ya desaparecidas
me quiere no me quiere
—¿se preguntaban los antiguos estas cosas?
mucho
—¿conocían el amor nuestros antiguos?
poquito
—o era una enfermedad como la peste, llegada de lontano.
Ah, cuán pesadas las flores
qué frágiles mis huesos y esta lengua que hoy hablo
nadie podrá escribirla cuando
—¿cuándo? —
Muchacha de los ríos enterrada en cuál loma
mucho
poquito
mis huesos ya vencidos
saben que acaso
nada
(Inscripción escuchada en una excavación, lengua desconocida.
Esta es apenas una versión muy libre
del aroma que emanan las flores amarillas:
la cultura a la que perteneció la poseedora de estos restos era ágrafa).
La canción de la sopa
En tiempos de mi abuelo las familias eran grandes
vivían en grandes casas —grandes o chicas, pero grandes,
inclusive diminutas, pero grandes.
Comían alrededor de grandes mesas
mesas fuertes, cubiertas o no de mantel largo
pero bien establecidas en el piso.
Con cucharas enormes comían la sopa
en los grandes mediodías. La sopa extraída con grandes cucharones
de unas enormes soperas.
Se reunían juntos después a oír la radio, a tomar café,
a fumarse un cigarrillo
sin grandes (ni pequeños) cargos de salud o de conciencia.
Mamá, bordando a veces y a veces tejiendo,
veía sucederse a los hijos y a los nietos
en un ininterrumpido y gran bordado.
Papá, la autoridad papá, llegaba todas las tardes a las 6
montado en un gran auto americano o en un gran caballo
o con un gran estilo
de caminar
para pasar la noche junto con los hijos y los nietos que el
tiempo no había interrumpido,
salvo aquél que enfermó, aquél que se fue
dejando un enigma y una sensación de vacío
—una enorme sensación de vacío—
flotando, con el humo de los cigarrillos,
sobre la sobremesa de la cena.
A veces, en esos momentos, papá, la autoridad papá,
dejaba de escuchar los sonidos de la radio y quería estar
solo consigo mismo, simplemente
no estar ahí, tal vez estar corriendo por alguna lejana
carretera con una rubia parecida a mamá cuando no era
mamá, montado en un gran auto americano o en un gran caballo o
con un gran estilo de caminar aún no vejado por el tiempo.
Mamá a su vez algunas sobremesas sentía un nudo
en la garganta, un nudo que después salía flotando de su
boca montado en un gran suspiro,
un enorme nudo que se enredaba en el vapor
de su taza de café, con unas
volutas que le robaban la mirada y la hacían desear
estar sola,
simplemente no estar ahí, escuchando los llantos
de las últimas hijas y los primeros nietos.
Así fueron los años, vinieron los cafés y los cigarrillos
y un día la gran casa se fue quedando sola, las enormes
soperas vacías, las cucharas mudas
de una enorme mudez que a hijas y nietos nos persiguió
a lo largo de miles de kilómetros de carretera, de cable de
teléfono, de grandes ondas que ya no se miden en kilómetros.
Incluso aquél que enfermó, el primero en partir
como cada quien que bebió de esa sopa fue alcanzado por la mudez,
que se metió en su pecho por la gran boca abierta
de un enorme bostezo.
Entonces
compró una breve sopa instantánea
y entre sus mínimas volutas
se permitió un pequeño llanto.
No podía tomar la sopa.
en su diminuto departamento no había una sola cuchara,
una sola mesa bien fundada, algo
que vagamente pudiera parecerse a la felicidad
y sus rutinas.
Entonces pensó en los tiempos de su abuelo o del mío
o del tuyo, cuando las familias eran grandes
vivían en grandes casas —grandes o chicas, pero grandes,
inclusive diminutas, pero grandes
y veían sucederse a los hijos y a los nietos
en un ininterrumpido y gran bordado
con enormes hilos invisibles abrazándolos a todos
en el aire.
El deseo de Aladino
Que esta línea de tinta se torne en una ajorca
que de la ajorca crezca la danza de una bailarina
que en los ojos de la danzante asome la noche
que en su noche haya estrellas fugaces
y que una de ellas trace esta línea de tinta
Vuelo nocturno / Arte poética
Esa luz que se apaga
no es un imperio
ni una luciérnaga.
Antoine lo sabía, lo supo volando sobre la Patagonia.
Esa luz que se apaga es una casa que cesa de hacer su ademán
al resto del mundo,
una mansión
—una humilde mansión si cosa cabe: todas las casas del hombre son una mansión, todas las mansiones del hombre una cabaña—
una mansión, decía Antoine, que se cierra sobre su amor. O sobre su tedio.
Una luz vacilante a la que
—frío al calor—
unos labriegos reunidos
se aferran
náufragos que balancean un fósforo
ante la inmensidad
desde una isla desierta.
Datos vitales
Gabriel Chávez Casazola (Bolivia, 1972) Poeta, ensayista y periodista boliviano. Ha publicado los libros de poesía Lugar Común (1999), Escalera de Mano (2003) y El agua iluminada (2010). Varios de sus poemas fueron traducidos al italiano, portugués e inglés, y textos suyos están incluidos en antologías internacionales y de su país. Ha impartido talleres de poesía en universidades y centros culturales, y participado en encuentros, festivales y lecturas en Brasil, Nicaragua,, Ecuador, México, Perú y Argentina. Tiene publicados también un libro de ensayo y otro de crónica periodística, y editó una vasta y premiada Historia de la cultura boliviana del siglo XX (2005 y 2009), en dos volúmenes. Entre otros premios, ha recibido la Medalla al Mérito Cultural del Estado boliviano. “Poesía del elemento líquido, del viaje, de lo inestable como el tiempo y la memoria, la obra de Gabriel Chávez Casazola tiene el poder de transfigurar lo que toca, de iluminarlo. Sólo un cabal poeta puede crear desde el juego permanente de distancias y proximidades que desencadena estos poemas, un movimiento que logra ir desde la sabiduría siempre inexplicada del Evangelio hasta la contingencia del mundo en el viaje del tiempo. Al mismo tiempo polifónica y profundamente centrada en la palabra de su creador, la obra de Chávez Casazola –un autor cada vez más reconocido entre los poetas del continente- suscita la inmediata adhesión del lector, la total identificación con el yo de este libro, que es siempre un nosotros, los que nos reconocemos iluminados por este poeta de excepción”. (Alfredo Fressia)