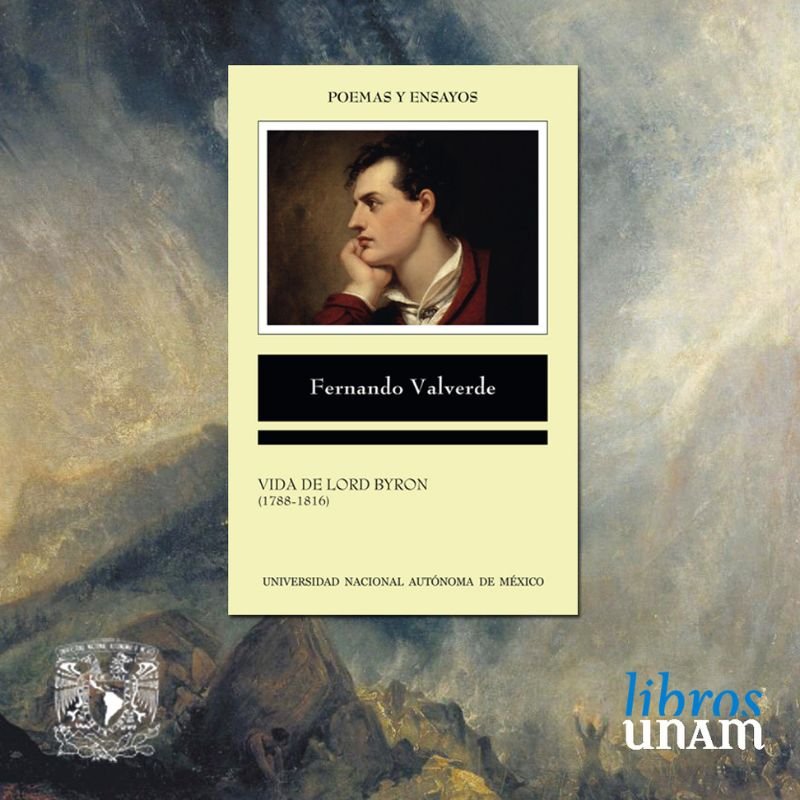El narrador michoacano Luis Miguel Estrada (Morelia, 1982) recibió recientemente el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez por el libro “Alain Prost”. En 2010 mereció el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. Presentamos en seguida un cuento del libro ganador. Estrada es autor de los libros de cuentos “9 relatos y 1 opinión”, “Cuentos de Juan y Juan” (Jitanjáfora, 2006) y “Colisiones” (Universidad de Guadalajara, 2010).
El narrador michoacano Luis Miguel Estrada (Morelia, 1982) recibió recientemente el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez por el libro “Alain Prost”. En 2010 mereció el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. Presentamos en seguida un cuento del libro ganador. Estrada es autor de los libros de cuentos “9 relatos y 1 opinión”, “Cuentos de Juan y Juan” (Jitanjáfora, 2006) y “Colisiones” (Universidad de Guadalajara, 2010).
ATARDECE EL LAGO SOBRE UN NIÑO
Nos detuvimos en uno de los muelles como derruidos y casi abandonados que rodean el islote de Janitzio. Arriba, la estatua gigantesca de José María Morelos sostenía un puño alzado. Debí viajar al lago, por primera vez, con doce años; al lago y a sus cinco balsas de roca detenida, Janitzio la más grande y populosa (algunas están deshabitadas, guardan sólo un nombre misterioso y antiguo, sus espaldas sobresalen como el secreto de algún sueño sobre su superficie de incoherencias). Adentro del coloso de cantera rosa, una obra de dramatismo nacional que siempre me pareció más similar a la Estatua de la Libertad que ninguna otra efigie que hubiera visto, subí, resollando como lo hacen los niños con sobrepeso, las escaleras rodeadas por murales heroicos y combados, con la deformación propia que la curva del tiempo ejerce sobre los hechos narrados en el pretérito que los libros de historia fijan como indeformable.
No había vuelto hasta que Che nos invitó a pasar una noche en la cabaña de su familia. Sólo él y yo conocíamos el lago, pero Zapallo y Ugalde no tenían idea. Antes de llegar a la cabaña, contemplamos con miradas inquietas su vasta masa acuosa desde la Yácatas de Tzintzuntzan, esa única construcción que atestigua que antes de nosotros, alguien más tenía una religión en esa zona. Zapallo, decepcionado de la ruinas circulares, malcitó a Borges y pidió que nos fuéramos a beber. El cielo ya estaba nublado y los humillos salían por las chimeneas de las casas abajo.
En el muelle sin rastros de actividad nos recibieron un par de niños, materializados como de pronto. “Cuidan lanchas”, dijo Che, mientras ataba un cabo de la bimotor a un tronco, más un leño, sucio y limoso del que parecía que la cuerda resbalaría indudablemente. Zapallo, Ugalde y yo mirábamos el acto necesario para evitar la deriva de la lancha mientras los niños se dirigían a uno y otro diciendo sin parar “Se la cuidamos, se la cuidamos”, como buscando quién era el que llevaba la voz cantante o acaso alguien que les contestara afirmativamente sin lugar a dudas. Ninguno se había negado al ofrecimiento así que me parecía inútil tanta exigencia. Che, entonces, nos dijo, que esperaban que les diéramos dinero. “Pero si no han cuidado nada”, arguyó Zapallo, franco, dubitativo y argentino, insufrible, salvo por su capacidad ilimitada de responder sarcástico hasta en misa. Ugalde, menos bruto pero igual de franco, le dijo que era lo de menos, que los viera nada más cómo estaban de malcomidos. Saco alguna morralla y con el amago veloz a su monedero, que era lo único valioso que había sacado del Perú (eso decía, aunque a su esposa la hubiera conocido en Abancay), un puño de metal cayó al lago y fue a hundirse en el agua charandosa al borde del islote. Se quedó con algo como quince pesos en la mano y se los dio a uno de los dos niños, el más grandecito, claro, ante la mirada de Che, que le decía que era excesivo, “Es demasiado; igual te van a pedir más cuando regreses”. Mientras estaban en esto, el otro de los niños, el más chiquito, el que menos había hablado, dijo, porque nadie pregunta cuando se trata de dinero, “Yo las traigo”, refiriéndose a la morralla que había ido a dar al lago y acto seguido se sacó la playera dejando al descubierto una barriga tensa de lombrices y se quitó los pantalones, bajo los que no tenía ni unos calzoncitos raídos, y saltó hacia el agua fría al tiempo que nos pegaba una ráfaga de aire. “Oye, niño, te va a dar una pulmonía”, dijo Ugalde, siempre más humano que Zapallo, que no en forma gratuita tenía su apodo, a lo que su hermano contestó, mientras el chiquilín se perdía en el cenagoso reborde de Janitzio “Siempre lo hace, nomás está viendo cómo se mete al agua”, y Zapallo le espetó “¿Pero qué necesidad tenía de mostrarnos el pito?”, y remató sin miramientos “Además es una mierda de dinero, éste nunca carga con tal de no invitar”, y dio media vuelta para empezar a andar en dirección a los puestos de comida, mientras el mayorcito de los chiquilines se acuclillaba a esperar la salida de su hermano alzando un puño con monedas que, si acaso era posible hallarlas en esa orilla blanda y sucia, estábamos seguros que esconderían de nosotros para cobrarnos, de nuevo, su vigilancia de la bimotor.
Zapallo, antes de que decidiéramos ir a Janitzio y aún estábamos en la cabaña de la familia de Che, se había negado a sacarse siquiera la playera; argumentaba frío. Ugalde le llamó “Marica”, resbalando en la palabra ambigua, pues Zapallo, en efecto, fornicaba exclusivamente con varones. Ugalde, entonces, le dijo que era peor el frío del invierno bonarense, capaz de congelar las pelotas al menor descuido. Lo decía, principalmente, porque Ugalde es más propenso a batirse con el clima y sus rigores, chihuahuense como es, aunque también lo hacía porque pocas cosas le divierten tanto como picarle el orgullo a Zapallo, que a las primeras cita mal a un Borges al grado que parece escribirlo nuevamente, y el resultado es un autor mediano con más ideas audaces que una prosa efectiva. Frente a las nubes con posibilidad de precipitación ligera a moderada, y que de pronto nos habían dejado caer unas gotitas suaves mientras navegábamos el lago, Zapallo se negó a colaborar con Che para que éste colocara en posición el cabo largo del que se sujetarían los esquiadores, de haberlos habido. Habíamos detenido la lancha en medio del lago, en su justo centro geográfico según decía Che, después de dejar el equipaje y cambiarnos de ropa en la cabaña de su familia. El plan era esquiar en el lago, aprovechando que la familia de Che tenía todo lo necesario, incluida una lancha enorme y poderosa que venía equipada con una hielera de terror, pero no fue posible. Teníamos una vista cojonuda pero hacía un frío del carajo. El lago abarcaba casi todo el horizonte, sus orillas estaban limitadas por pequeñas lomas verdes, oscuras bajo el cielo con muy alta humead relativa, que tenía la claridad del sol detrás, pero no podíamos saber en dónde se ocultaba, tan cerradas estaban las nubes, pero altas, grises y frías.
Tras la renuncia a los esquíes que entregó Zapallo, sin posibilidad de réplica, los tres nos desanimamos poco a poco. “Un traguito mejor”, dijo Che y sacó del refrigerador junto al timón cuatro latas sudorosas que bebimos mirando cómo el lago recibía una llovizna pausada. El agua se miraba gris, más profunda aún que el cielo, cuya grisura de nubosidad alta acentuaba la sensación general de frío. “¿Qué será mayor?”, preguntaba Ugalde, siempre queriendo pasar por un filósofo, o peor, poeta, “¿El espesor de esas nubes o la profundidad del lago?”. “Bueno, yo soy florecita, ¿vos qué pretexto tenés para salir con puterías?”, preguntó Zapallo, sacándose el insulto previo, en su mal modo que inmediatamente se suaviza cuando bebe una cerveza o un trago cualquiera. “Por eso pregunto, argentino de mierda”, respondió Ugalde, que se envalentona de inmediato al contacto con los destilados.
Porque la salida al lago no se jodiera con un charla insustancial entre esos dos, fuimos a comprar comida a Janitzio, “Boquerones, boludos”, fastidió Zapallo. “Charales, pendejo”, le contestó Che, siempre risueño aún ante el escenario más apático. Al vislumbrar Janitzio entre la lluvia, que amainaba, Che le señaló a Zapallo al Morelos, “José María, por él me llamo así”, le dijo con orgullo regional. “No sorprende que te digan Chema, ¿qué nombre de sagrada familia es ese?”, disparó Zapallo, mientras Ugalde lanzaba un suspiro cansino.
Mientras comprábamos comida con una guare de pechos generosos y una cintura no menos desbordada, Zapallo recordó al niño, “Pero qué garra de saltar así al agua”, decía. La señora lo miró y en la breve anécdota que Ugalde expresó con su precisión de antropólogo, ella reconoció a la criatura. Explicó que el niño hacía siempre lo mismo, a la menor provocación. Nadie sabía cómo, pero el niño era capaz de recuperar cualquier cosa de las orillas del lago, cenagoso y turbio. Che le recordó que el lago tiene algas por todos lados y una base empantanada, por lo que es más peligroso tocar fondo que no tocarlo en absoluto pues un abrazo vegetal impide salir vivo. La guare, harta de explicar lo obvio, le dijo que justamente por ello nadie sabía cómo lo hacía. Entonces Ugalde, como si una epifanía lo atravesara, dijo que lo mismo pasaba en la Amazonía. Zapallo se atragantó mordiendo un taco de charales antes de decir nada, afortunadamente, pues algún sarcasmo en cuestiones raciales podría haber dado al traste ahí mismo con la hospitalidad purépecha.
“Cierta tribu, decía Ugalde con una vaguedad que hacía impensable que tuviera un doctorado, tiene en alta estima a los nadadores que tratan de recuperar piedras con vetitas de oro en el fondo de los remansos amazónicos”. “Boludo, pero eso es Azul profundo, de Besson, ¡la estás jodiendo con tus indios!” Antes que la guare acusara algún daño, Che calló Zapallo y explicó que era argentino, la guare entonces lo miró como se mira a los que no tienen otra opción que ser pendejos. “No las recuperan siempre. Es más, casi nunca ocurre”, aclaró Ugalde, para que no lo interrumpieran otra vez. El rito, nos explicaba, consistía en arrojar las piedras hacia un claro limpio y muy profundo, sin que hubiera posibilidad cierta de recuperar el guijarro atravesado de oro. “Los nadadores, entonces, llegan al borde en el incierto momento del anochecer y se sumergen con las manos extendidas hasta el objetivo, pero no lo alcanzan nunca y vuelven a la superficie, derrotados. Los nadadores, una vez que han fracasado, vuelven a la aldea, donde se encuentran con el brujo. La excitación, la soledad, el agua, la falta de aire en el cerebro tras numerosas inmersiones que los dejan extenuados, se suman a bebidas rituales con poderosas sustancias que se extraen machacando el interior de los tiestos misteriosos de sus chamanes. En el trance en que se sumergen, llenos del oprobio del fracaso, los nadadores vuelven a hundirse en el agua en su recuerdo, pero su experiencia entonces se hace mística. Y ven”. “¿El futuro?”, preguntó Zapallo, verdaderamente intrigado y en suspenso. “El tiempo sin restricciones, el fondo cenagoso del alma humana”, respondió, triunfal, poético, Ugalde. Abundó, engolosinado por su éxito, que el nadador se debatía entre su ambición y su supervivencia. Seguir el rito de las infusiones con la piedra recuperada entre las manos equivaldría a convertirse en dioses, pero los claros de agua son elegidos con cuidado de sobrepasar toda capacidad humana. Los nadadores deben sumergirse pero los pulmones estallando y las fuerzas que los abandonan los hacen regresar en busca de aire. Los ancianos cuentan leyendas de nadadores que han tenido guijarrillos de oro atrapados en su puño ansioso pero que murieron en el camino de regreso, imposibilitados en el último momento de alcanzar la frontera cristalina de la superficie, detenidos en el agua por el peso mínimo de su botín y el esfuerzo superior de haber llegado a él, acaso también por el tonelaje de una posible vida de deidades. Así, algunos no fueron capaces de salir ni siquiera cubiertos en vergüenza y de seguir el rito que los habría limpiado y convertido en portadores del mensaje misterioso que guarda el camino hacia una belleza inalcanzable, incrustada entre la suciedad del fango. Si no vuelven, si mueren allí, se convierten en malditos, sus almas vagan, incapaces de asustar pues a estos espectros los habitantes de las aldeas los ignoran con desprecio; la gente los mira ahí, grises e inmóviles al borde de los claros de agua, mirando al fondo desde la orilla, añorando entrar de nuevo y salir para hablar con las palabras guardadas en el fondo de los tiempos.
Transcurrimos en silencio el resto de la tarde. Subimos el empinado borde del islote y desde él miramos el lago finamente enriquecido tras beber la lluvia que en algún momento había recomenzado. Alguien sugirió entrar en la estatua de Morelos, con su puño en alto, pero la vista desde el pie de ella era suficientemente amplia. No mirábamos hacia los pueblos, sino hacia el centro del lago, atravesado por los cuatro islotes, como piedras con vetillas de oro lanzadas al agua.
A la vuelta al muelle, el mayorcito de los niños, acuclillado y recargando sus brazos sobre las rodillas, abiertas para recibir su vientre proyectado hacia adelante, más por su debate entre la esperanza y el desespero que por la curiosidad, aún miraba sollozante hacia la superficie intacta del agua charandosa que chapaleaba al rebotar contra el casco de la bimotor y contra la piedra de la isla.
Datos vitales
Luis Miguel Estrada Orozco (Morelia, 1982). Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Vasco de Quiroga y con Maestría en Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Michoacán en las ediciones de 2005 y 2010; además, es autor de los libros de cuentos 9 relatos y 1 opinión (Jitanjáfora, 2006), Cuentos de Juan y Juan (Jitanjáfora, 2006) y Colisiones (Universidad de Guadalajara, 2010), por el que recibió el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. Asimismo, es coautor en el volumen colectivo Lenta turbulencia (Editorial Jus / Secretaría de Cultura de Michoacán, 2010) y fue recopilado en la antología Turbulencia dos mil once (Ficticia/ Secretaría de Cultura de Michoacán, 2011); ha colaborado también en las revistas Cultura de VeracruZ, Los perros del alba y Cuatro patios, entre otras, así como en medios electrónicos como Ágora, Círculo de poesía, Sportimes y Núcleo informativo. Forma parte de la Sociedad de Escritores Michoacanos, A. C. y en 2012 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez por el libro inédito Alain Prost.