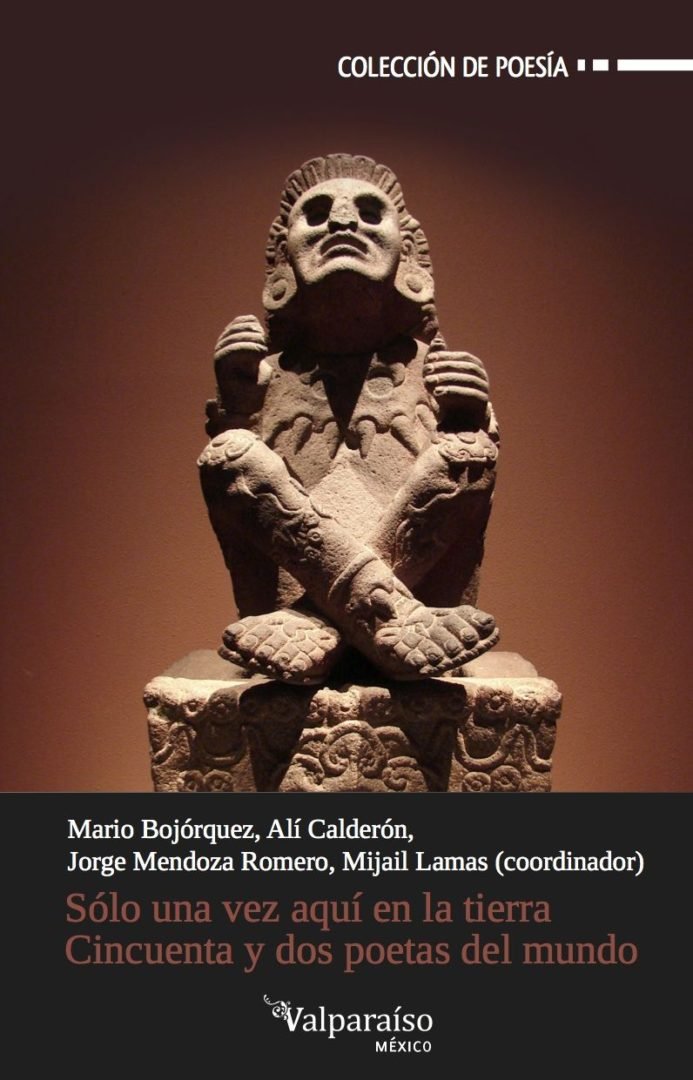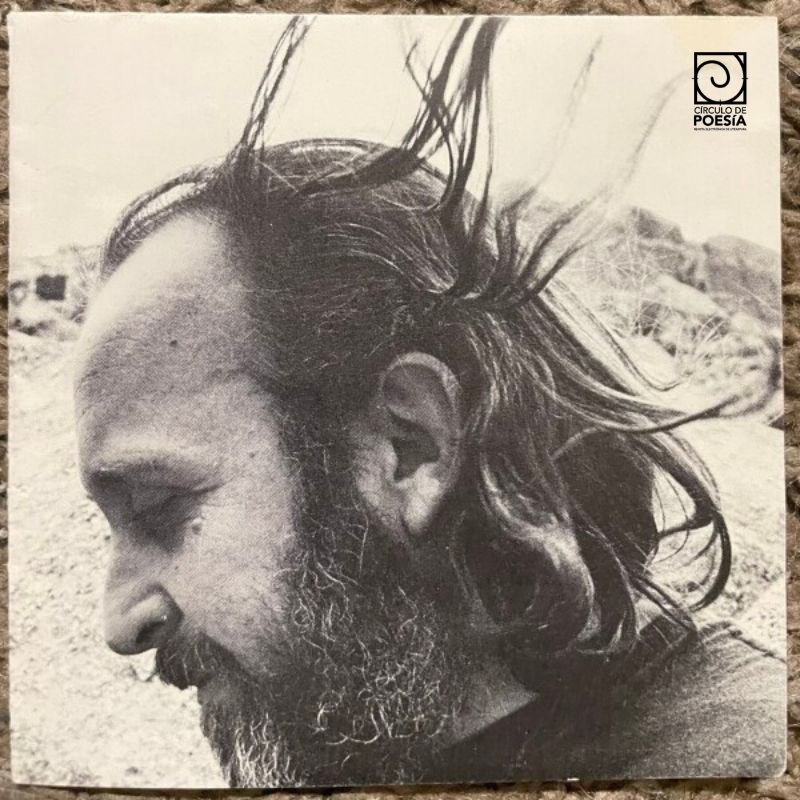Presentamos un cuento de Darío Zalapa (Paracho, 1990). Es autor de los libros de cuento Los rumores del miedo (Tierra Adentro, 2012) y Personas desde el fondo de la laguna (SECUM, 2010). Obtuvo el Premio Michoacán de Literatura 2010 y los de cuento Juan Rulfo en 2011 y Eduardo Ruiz en 2012. Actualmente es Jefe de proyectos en la Sociedad de Escritores Michoacanos A.C.
Tortugas[1]
Darío Zalapa Solorio
Para Pepe
Suelo dormir como un bebé, pero esa noche fue la excepción. El director anunció un cambio al programa y pensé que, como maestro nuevo, me implicaría algunas clases más. Suerte mía: grupos más numerosos, menos horas laborales. No pegué los ojos buscando posibles maneras de conseguir dinero extra cuando las modificaciones académicas afectaran mi cuenta bancaria. Entre mudarme a un departamento más económico o conseguir un trabajo de medio tiempo, la opción más convincente era regresar a la casa de mis padres. A los veintiséis años se es muy joven como para decir que uno ha fracasado de por vida; estaba seguro de que ellos lo entenderían.
Suelo salir de casa a las seis de la mañana y caminar diez minutos hasta la parada del autobús que me lleva a la prepa. Pero esa noche no había dormido como un bebé. Eran las cuatro de la madrugada cuando me resigné a tener cara de muerto todo el día. Salí de la cama y me di un baño caliente (tratando de consentirme); eran las cinco cuando cerré la puerta del edificio. Anduve los mismos diez minutos de siempre. Al llegar a la banca que acompaña a toda parada de transporte público, puse mis nalgas a disposición del metal frío. Me tocaría esperar casi una hora hasta que el primer autobús pasara. Para no seguir atormentándome con mi difuso futuro, saqué mi libreta de apuntes y me puse a repasar los de la clase de Historia que habría de dictar ese día.
A esa hora, las calles, el mundo, me parecieron como un bebé: todavía dormidas, vírgenes, poco conscientes de que tarde o temprano llegaría la gente a violarlas con sus zapatos, sus escupitajos y su basura. Pasó por mi mente la idea de hacer lo mismo en delante: salir un poco antes y disfrutar de una ciudad, o al menos de unas cuadras, antes de ser infestadas con un ruido caótico. Pero fue esa misma tranquilidad la que me puso alerta. Me sentí como un gato vagabundo: con las uñas listas para enterrarlas sin piedad ante cualquier riesgo. Cuando mis ojos llegaban al final de un renglón se iban de paso para vigilar que nadie se me acercara; lo mismo al inicio de otra línea. Deserté entonces de volver a salir tan temprano: si bien todo era tranquilo, también era cierto que algún vago podría asaltarme y llevarse mi cartera o mi mochila o lo primero que su mano alcanzara a arrebatarme. Recordé la inestabilidad económica que me esperaba a fin de mes y decidí, definitivamente, no volver a salir de mi casa sino hasta la hora de siempre.
En uno de esos ires y venires de mis pupilas noté, a una media cuadra, una silueta que se dirigía hacia donde yo estaba. No distinguí su tamaño, pero tampoco quise clavarle la mirada. Esperé a que se acercara más pensando que pasaría de largo. Cuando vi que empezó a tomar rumbo hacia la banca quise pararme y salir corriendo. Claro, me detuvo el miedo ––qué ironía–– a quedar como un cobarde. Anduvo hasta llegar al anuncio luminoso, donde Julieta Venegas sostenía un libro sin título y sonreía maliciosamente, y se sentó a dos lugares del mío (si así se les puede llamar por estar separados, apenas, por barrotes que no se alzan más de cinco centímetros sobre la lámina de metal que sirve de asiento).
No alcé la vista de mi libreta, pero tampoco dejé de verlo de reojo cada vez que podía. Ya sentado lo estudié mejor. A primera vista, el tipo parecía un ladrón de poca monta. Antes que nada noté sus pantalones cortos; debía estar loco para andar con esas garras a esa hora de la madrugada y con ese frío. Después, levantando la mirada, noté entre sus manos un envase de caguama: una Corona. Luego, y para rematar, un sombrero desgastado tipo dandi que sobre su rizado y oscuro cabello se alzaba como trofeo de su último robo, deduje. No pasaron más de dos minutos cuando el tipo, empujado por la soledad o por el frío que, supongo, nos hacían cómplices, me dirigió la palabra.
––¿Tan temprano estudiando? ––Dijo, dándome la coartada perfecta para presentarme como una pésima víctima.
––Así es. Tengo examen ahorita a las seis. ––Quedé callado luego de mi respuesta, pensando si mi atuendo pasaba por el de un estudiante cualquiera. Mi edad, aunque él no la supiera, haría fidedigna la mentira.
––Aquí está mi examen, mira. –Se alzó la sudadera y me presumió campante, golpeándola con su palma, una cinta métrica que, como si fuera su mayor tesoro, colgaba de su cinturón en una peculiar pero claramente descuidada funda de cuero hecha a su medida––. No, maestro: eso de la escuela nunca fue para mí. Yo terminé, a duras penas, la secundaria. Soy chalán, albañil, para que me entiendas. Bueno, en la escuela nunca se me dieron las matemáticas, pero acá en la obra tuve que aprendérmelas a punta de chingadazos. Que si hay que dividir las paladas, o saber cuánto de arena para un bulto de cemento o de mortero. Y luego hay que medir bien porque, por un cachito que se le vaya de más o de menos a uno, la ventana ya chingó a su madre y quedó toda chueca.
Me exalté. Quién se creía aquel individuo para contarme que fue un burro que terminó de albañil porque se le fue la adolescencia borracho o mariguano o vaya Dios a saber bajo el efecto de qué drogas. Pero ahí estábamos los dos, a una hora en la que ni el padre se había levantado para llamar a misa. Y no me podía ir, porque la siguiente parada estaba a cinco cuadras y, si caminaba, quizá el fulano me seguiría y en una calle más oscura me ahorcaría con la dichosa cinta métrica. Así que esperé sin responderle, dándole a entender que no quería hablar con él, pero interpretó mi silencio como si le dijera: anda, cuéntame más, mira qué interesante tu historia; claro que quiero saber cómo es que tu vida se te fue a la mierda; anda, no te calles y dime cómo terminaste de chalán.
––Terminé de chalán porque era lo único que había. O verás, yo tengo veinte años, aunque me sigo viendo de quince. El trabajo como que lo rejuvenece a uno, como que le quita años. Imagínate, si hubiera empezado a los diez, ahorita tendría quince, pero me vería como de diez; ahí nomás para que veas. La cosa es que nomás no, por más que quise nunca saqué más de seises en los exámenes. Bueno, la neta-la neta, nunca le eché tantas ganas. Pero yo sabía que no podía desde que, en la primaria, un ruco que me daba clases me dijo que para burro no se estudiaba. Entonces para qué me chingo tanto, dije, si burro siempre he sido. Y se me hizo fácil. Y mi jefe que me la sentencia: si ya no le quería seguir, a ver cómo le haría para pagarle la comida que él me diera. Que, bueno, él no es nadie para echarme en cara eso, porque, no te voy a mentir, yo sé que él ni la primaria terminó. Me lo contó mi abuelo, una vez que me fui de la casa porque no conseguía trabajo y tenía a los jefes a duro y dale con que tenía que llevar dinero, que porque de mi carnal ya no esperaban nada. Total que me les largué y llegué con mi abuelo y él me dijo: pásale, hijo. Fue una noche bien mafufa, de esas que no se le olvidan a uno. Me contó de cuando tenía mi edad y cómo se le iba el tiempo siguiendo muchachas hasta que conoció a mi abuela, que Dios la tenga en su santa gloria, y entonces sí se enamoró y calladito que iba tras ella, sin voltear a ver a ninguna otra chamaca. Ya luego, con unas caguamas en la mesa, y otras ya en la barriga, me contó eso de que mi jefe ni la primaria terminó por andar lustrando zapatos en los billares.
Tras la ráfaga de palabras se quedó callado, bajó la mirada y observó la caguama que tenía en sus manos, como si se hubiera olvidado por completo de ella, absorto en sus recuerdos y los de su papá y los de su abuelo. No sé durante cuánto tiempo habló, pero debió ser demasiado: espuma blanca adornaba las comisuras de sus labios.
––Oye, carnal, ¿tendrás algo para destapar mi caguama? Digo, si no es mucha molestia.
Declaro que para ese momento el fulano, si no tenía mi simpatía, sí logró perderme en su retorcida y mal contada historia sobre su fracaso estudiantil. Hurgué en las bolsas de mi chamarra pero sólo encontré mis llaves. Lo pensé dos veces antes de prestárselas. Supuse que sabría darles el uso de un destapador. Supuse, también, que pasaría una patrulla en cualquier momento y yo podría decirles a los policías que ni lo conocía, que él llegó ahí, que yo esperaba mi camión.
––Gracias, carnal; a toda madre.
Atiné. Mientras hacía palanca magistralmente entre su mano y la corcholata del envase, siguió con su historia. La espuma blanca en sus labios parecía desbordarse.
––Pero les duró poco el gusto, y a mí el capricho. El viejo cabrón, que antes no le decía así, porque a la gente mayor se le habla con respeto: no sé tú, pero yo no entiendo cómo le hacen para aguantar tanto, y más cuando les ha tocado una vida de perros. ¿Qué te decía? Ah, sí, el viejo cabrón les fue con el chisme de que estaba ahí en su casa, echadote y sin moverme más que para ir al cagadero. Y que van por mí, y mi jefe a pura punta de chingadazos me regresó a la casa. Todavía me acuerdo cómo lloraba mi jefecita porque de mi carnal no sabían nada. Pero de él ya no era sorpresa, de mí, sí. Así que ahí me tienes, carnal: a duro y dale todos los días desde las siete de la mañana, buscando trabajo de tienda en tienda. Ahí vi que la gente está bien equivocada: que si las viejas no encuentran jale, que si todo nos los dan a los hombres. Pendejadas: en ninguna tienda me aceptaron porque sólo recibían a señoritas, de buena presentación y con solicitud elaborada, para trabajar en el mostrador. Mi jefe no me creía que no encontraba nada. Para él, me la pasaba de vago todo el día. Con decirte que hasta para el camión me dejó de dar. Porque no me daba dinero, nada más para mi pasaje de ida y el de regreso. Me dijo: a ver si caminando por toda la ciudad encuentras un trabajo, pinche huevón. Pero por más que quería demostrarle, decirle que no, que ya había recorrido todas las tiendas de media ciudad y que en ninguna me querían, él se ponía terco. Bueno, de por sí es un terco, el cabrón. Hasta que un día, ve tú a saber por culpa de quién, pasé por una casa en construcción. Como mi jefe ya me tenía hasta la madre, empecé a hacer lo que él creía, y se me iban los días vagando de un lado para otro ya sin la esperanza de encontrar un jale. Pero neta, no sé por gracia de quién, de Dios, quizá, pasé por esa casa que te digo. Ahí conocí al Maestrín, que fue quien me dio mi primer jale. Era bien temprano y me entró harta curiosidad por saber cómo le hacían para levantar los muros, o poner los tejados. Me senté en la banqueta y puse atención. Esa vez me tocó ver a tres fulanos enjarrar la fachada. Se me hizo bien curioso y bien, cómo decirlo, bien relajante ver a los cabrones aplanar los grumos de cemento. Se me pasó la mañana y, cuando me di cuenta, ya me tenía que regresar. ¿Y qué crees? Pues claro, ahí me tienes al día siguiente, viendo cómo se preparaba la mezcla. Luego, en un descanso que les dieron, mandaron a un morro por los chescos y las sabras. Harta baba se me hizo en la boca cuando vi a toda esa bola de cabrones pasarse la botella de Valentina y destapar sus Jarritos de tamarindo o de mandarina. No te miento: yo estaba a unos diez metros pero alcanzaba a saborear el gasecito ése que le sale a un refresco cuando lo destapas. Fue cuando se me acercó el Maestrín. Bien directo él: ¿te vas a quedar sentado, o quieres ganarte unos pesos?
Durante su monólogo dio, apenas, tres sorbos a la caguama. Me tenía boquiabierto. Si bien su historia no era muy singular, me sorprendieron su enjundia y la emotividad con la que ahora la narraba, como si fuera el último día que le quedara para contarla, como si nadie la supiera. En ese momento yo era su auditorio y él un violinista que ejecutaba sobre el escenario la pieza que lo habría de consagrar para la eternidad. No atinaba a decir nada, sólo podía quedarme en silencio y aguardar a que él decidiera si seguía o no hablando conmigo.
––Supongo que aceptaste de inmediato.
En ese momento se levantó. Creí que se había ofendido y que me gritaría: pues qué, piensas que soy un muerto de hambre, o qué. Pero sólo dio dos pasos a la derecha y se sentó a un lugar del mío.
––Pues claro. Te digo que todavía no sé a quién chingados echarle la culpa. Pero ahí me tienes: por chismoso conseguí trabajo. Y yo que me peinaba todos los días y me cambiaba la playera cada tercero para dar buena impresión a donde iba. Esa vez sólo me puso a acarrear costales. Nunca supe la hora, pero el tiempo se me pasó de volada. Los demás albañiles me veían bien raro, como si a ellos les hubiera costado chingos de trabajo conseguir el jale y yo, que por huevón, por meter la narizota donde no me llaman, ya tenía asegurados, al menos, unos veinte baros que me dieran por cargar cemento medio día. Sabía que si le echaba ganas y corría para donde me llamaran le daría una buena impresión al Maestrín y me contrataría, si bien me iba, lo que quedaba de la semana. Al final, cuando ya oscurecía, sólo quedamos el ruco y yo. Me dijo: mira, muchacho, la cosa está cabrona pero, si quieres, te puedes venir todos los días en lo que acabamos la obra y te voy pasando tu dinerito cada semana, que no será mucho, te advierto de una vez. Pues a huevo, le dije. Casi casi chillo, pero me aguanté nomás para que no pensara que era yo un maricón. Al día siguiente me quería a las siete de la mañana ahí mismo. Dime el Maestrín, me dijo ya cuando me iba.
Y ahí voy, todo contento, todo encementado, con una sonrisa de oreja a oreja, a contarles a mis jefes que ya tenía chamba, que ya podría ayudarles con los gastos y hasta pagarme los míos. Di vuelta en la esquina de la casa y madres, que se me acaba el gusto. Imagínate lo que sentí cuando vi a mis jefes cargando a mi carnal, todo muerto él, en calidad de bulto, como los que acarreé esa mañana. Corrí hacia ellos nomás para sentir en la boca la salivita que te queda luego de oler un perro muerto. Figúrate que mi jefe maneja un taxi, no suyo, claro. Luego de un servicio, allá por en casa de la chingada, se encontró a mi carnal tirado, junto a otros cuatro teporochos, casi muerto. Sabrá dios qué madres se había metido, pero no reaccionaba con nada. Y mi jefa a llore y llore, bien chillona ella. Y mi jefe que golpeaba las paredes y gritaba chingos de maldiciones y aventaba todo lo que encontraba; con decirte que esa noche chingaron a su madre los gatitos de porcelana que nos dejó mi abuela. Ya ahorita estoy más curtido y no me asusto tan fácil, pero en ese momento casi me orino del susto al ver a mi jefe así, como poseído por el diablo, como si todo el esfuerzo de una vida se le fuera por el cagadero. Y yo, con quince años apenas, con un día de trabajo y todo contento pensando que la vida no era tan gacha, sin poder hacer nada por mi carnal que estaba ahí, derrumbado en el sillón.
Noté cómo tragaba saliva y apretujaba entre sus manos el envase. La piel se me enchinó y también tragué saliva. Aún no clareaba el día ni se veían peatones andar por las calles. Estará más “curtido”, pensé, pero tiene el corazón de un niño. Como si la cerveza y el frío y las calles desoladas fueran su combustible, después de un gran trago se repuso, se limpió dos lágrimas no bien nacidas, y soltó una carcajada cuyo sonido se expandió por donde deberían ir los automóviles.
Pero bueno, que la vida no se nos puede ir en puro chillar. Como diría mi abuelo, el viejo cabrón ése: si uno quiere ser águila, que extienda sus alas y vuele; si uno quiere ser gusano, que agache la cabeza y la entierre, pero cuando lo pise cualquier pendejo que cierre el hocico y no se queje. Y te juro por ésta que no te echo mentiras, pero ver a mi carnal así me dio como fuerzas, como ganas de querer hacer todo bien. Al otro día, con los ojos hinchados por no dormir cuidando que mi carnal no se fuera a ahogar con su vómito, y sin desayunar nada porque mi jefa se la pasó toda la noche a llore y llore, ahí voy para la obra, sin decirles nada a mis jefes. Encontré al Maestrín sentado en una cubeta. Habían llegado dos o tres más. Sobre la tapa de un tambo, una fogatita, a duras penas prendida, calentaba una ollita con café hasta el tope: ya casi sale, para que te eches uno, que se ve que vienes bien crudo; saliste igualito a los demás. Así me recibió el Maestrín. Ni modo de contarle la noche que había pasado, que mi carnal estaba por pelarse, pues no, lo que quería era darle buena impresión. Ya de ahí, carnal, se me han pasado cinco años a duro y dale en la obra. El Maestrín no tardó en enseñarme todos los gajes del oficio: que si hay que planar, que si cuando encachetas hay que mojar los tablones para que aprieten más, que si dos paladas de arena para un bulto de mortero, que cuándo sí se ocupa usar la regla y cuándo no. Y yo me enamoré del jale. Pero ni creas, también hay veces que me gana y no quiero hacer nada. Como los colados, carnal, ésos sí son otro pedo. Y ni modo de empezar la casa por el tejado, ¿verdad? Un coladito sencillito, de cinco por diez en una primera planta, como sea te lo hago. Pero ya un colado más canijo, en los que tienes que subir chingos de metros, ahí sí que mejor me hago para un ladito. Como… sí, como ese edificio ––señaló una casa vieja de tres pisos frente a nosotros––. ¿Sí has visto las escaleras en las construcciones? Así de madera y que van en forma de zeta. Pues imagínate. No es el peso de la mezcla lo que te cansa, es el ir y venir para llegar hasta arriba. Porque si pierdes el vuelo, cuesta chingos recuperarlo.
Recordé el ir y venir de mis ojos sobre los renglones de mi libreta. Yo me fastidié con hacerlo un par de veces, y sólo moviendo las pupilas; intenté imaginar la fatiga que sería hacerlo cargando quince kilos de mezcla para subir treinta metros. No pude. Faltarían veinte minutos para las seis y las calles seguían muertas. Él llevaba la mitad de su caguama y parecía más relajado. Yo quería seguir platicando con él, preguntarle lo que fuera: qué significaba encachetar, cuál era la diferencia entre el mortero y el cemento, para qué se utilizaba la regla. Me olvidé por completo de la escuela, de mis padres, de rentar un departamento más económico, de las clases que daría ese día. Sólo éramos él y yo, en ese momento en que ambos quedamos callados (él más que yo), escuchando cómo caía la neblina.
––Bueno, pero dejaste inconclusa una parte de la historia. ¿Tus padres se enteraron o no de que conseguiste trabajo?
––Claro. Se los dije como a la semana. Yo estaba contento a duro y dale y mis jefes con el Jesús en la boca por culpa de mi hermano. Cuando rayé el primer día no sabía qué hacer con mis cuatrocientos pesotes. En la obra nos dan unos pantalones y una camisa que nos ponemos todos los días para no manchar nuestra ropa; el día de raya uno se los lleva a su casa; ya es cosa de cada quién si los lava o no. Pues a mí me dieron unos trapos que me quedaban como calzón de puta: se me bajaban a cada rato. Los primeros días, como sea, me amarré los pantalones con un alambrito y me fajé la camisa hasta sentirla en las rodillas. Fue un sábado. Llegué a la casa, mi hermano ya se había alivianado y acompañaba a mi jefe en el taxi. Con la ropa del jale en una bolsa, llegué bien campante. Mi jefa me sirvió la comida. Ni cuenta me di cuando hurgó y sacó los trapos: y ora, qué trais tú, de dónde sacaste esto, me preguntó. Ah, es que ando de chalán en una obra, se me pasó decirles. Uy, carnal, ya sabrás lo contentota que se me puso. Me atendió como a un rey. Toda la tarde. Que si me llevó un refresquito cuando me senté a ver la tele, que si no tenía ropa para que me lavara, que si no quería que me arreglara el cabello, que si se ponía a limpiar mi cuarto. Como sea, la vi muy fregada por todo lo de mi carnal, así que nomás le pedí que me arreglara la ropa del jale para que ya no se me bajaran los pantalones. Toda contenta, ella. Cuando llegó mi jefe fue otro rollo. Entre los dos me hacían sentir como el hombre más responsable, ¡a mis quince años! Y que si ya podrían terminar de pagar el colchón, o ahorrar y comprar las placas para un taxi propio. Todo fue pura alegría esa noche, más cuando mi jefe nos contó que, antes de llegar a la casa, mi carnal le pidió que lo llevara a un grupo de alcohólicos anónimos, porque ya se había cansado de regarla y, lo que sea de cada quién, sí sentía que se petateaba aquella vez. Esperamos a que regresara y nos fuimos a la cenaduría de la Inmaculada, una iglesia a la vuelta de la casa. Nos dimos un banquete de aquéllos: enchiladas, tamales, pozole, agua de arroz, una cervecita para mi jefe, una sonrisa que no se terminaba para mi jefa, una nueva vida para mi carnal y el título de hombre responsable para mí. Al día siguiente, que era domingo, fuimos con mi abuelo, el viejo cabrón ése, y le contamos todo, y nos invitó a comer unos pescados que tenía congelados. De regreso a la casa, mi jefe me dejó manejar el taxi. Al volante me sentí poderoso, como si ya no hubiera nada que pudiera detenerme, como si mis puños fueran de acero puro y rompieran todo lo que me impidiera ser un hombre de bien.
Me temblaban las manos y no era por el frío. Aquel hombre con corazón de niño se me estaba entregando: yo navegaba en lo más profundo de sus entrañas. No todas las personas permiten ser desmenuzadas, desgajadas en fragmentos tan pequeños que uno se puede dar el lujo de mirarlos, conocerlos, asimilarlos y despedirse con una sonrisa. Claro, perdí la noción del tiempo. Aunque la ciudad permanecía estéril, y aunque yo no suelo usar reloj, sabía que no faltaban más de quince minutos para que tuviera que despedirme de mi nuevo amigo albañil. Sí, amigo: una de esas personas que te permiten conocerlas a fondo para cerciorarte de si tú les puedes conceder el mismo honor. Cuando el primer peatón pasó por la banqueta de enfrente, él supo que ya no nos quedaba mucho tiempo de plática; la rigidez de su voz menguó al contarme lo que quedaba de la historia:
––Y así, carnal, se me han pasado cinco años. Pero mis jefes ya se acostumbraron a que las alegrías les duren poco. Desde entonces yo trabajo con el Maestrín, que me lleva a cada jale que le sale. Sigo siendo media cuchara, pero como ya sé que a esto me voy a dedicar toda la vida, no tengo prisa por hacerme más chingón. Ya el tiempo me pondrá donde me tenga que poner y yo sabré cómo arreglármelas cuando eso pase. Mi carnal, la neta-la neta, duró muy poco tranquilo: dos años, a lo mucho. A él mis jefes no le exigían que trabajara: lo más importante es que se recupere de sus adicciones, decían. Yo, claro, contento de ver cómo ayudaba a según sus posibilidades. Que si se iba un día en el taxi, o le ayuda a doblar la ropa a mi jefa. Porque somos bien honrados, eso que ni qué. No tengo por qué mentirte: entre mi jale, el de mi jefe y el de mi jefa, que se dedica a plancharles a otras señoras, no nos ha alcanzado para que mi jefe se compre sus plaquitas, pero tampoco pedimos prestado por todos lados o vemos a qué cristiano nos podemos chingar. El colchón sí lo pagamos de volada; también nos compramos una tele nueva, le pusimos vitropiso a la casa: eso sí, variadito a según me tocara el de la construcción donde estuviera; y mi jefa se compró dos tortugas, que porque la vecina le dijo que leyó en una revista que cuidarlas y verlas andar despacito-despacito era bueno para los nervios. Les compró una pecera y las puso de adorno en la mesa. Pero ya estoy hablando puras pendejadas ––llevaba ya tres cuartos de la caguama––. La cosa es que a mi carnal se le regresó el chamuco y pura madre que siguió por el buen camino. Pronto volvió a las andadas: una o dos semanas sin llegar a la casa, robando en la colonia lo primero que se encontraba para armarse su calimaya con una botellita de alcohol del noventa y seis y una coca de seiscientos, cantando de calle en calle que mis jefes eran unos hijos de la chingada, y que de paso yo también… lo que quieras, carnal. Yo seguí en el jale, como hasta ahora, ¿verdad? Y no seré el mejor chalán, pero por algo el Maestrín me lleva a todos lados. Porque pedo no estoy, si apenas me voy levantando y empiezo el jale ahorita a las ocho. Estamos en un motel. Ya ves cómo son: que tienen una entrada para que entren los carros y una salida para que salgan los carros; estamos poniendo unos tejados en todos los cuartos para que se estacionen debajo. Pero te digo que no estoy pedo: que apenas me voy levantando. Es que hoy es martes, a mí me pagaron el sábado, como siempre. Ese día me fui directito a la casa para que no se me metiera el chamuco y me calentara el hocico. Como pude me dormí. Ya el domingo me hice güey todo el día. Ayer me fui al jale como si nada. Saliendo dije: ya me la merezco. Pasé a una tienda y me compré mi cuartito de Don Pedro. Me lo eché de volada ahí mismo y me compré otro. Me eché la mitad y, por si las dudas, pedí otro para el camino. Agarré el primer camión que pasó, yo ya iba medio entonado. Luego se subió un cantante ––sorbió de su caguama; a lo mucho le quedarían tres tragos––. Y, la neta-la neta, ya briago se me suelta la lengua. A mí me gusta platicar con la gente, así como ahorita que llegué contigo sin conocernos ni nada y te saqué plática y mira qué a gusto estamos. Porque si ya te enfadé puedes decírmelo sin compromiso, neta ––negué con la cabeza, sonreí tenuemente––. Ah, qué bueno. Y le dije al ruco, luego de que se tocó una del Tri, que son las que me laten: ¡ora, véngase para acá! Me paré del asiento y le aplaudí, pero la gente me vio raro. Claro, cuando uno anda tomado no se le hace que la gente lo ve raro, pero ahora que me acuerdo así me vieron. Y le dije, así con la bocota que tengo: y luego, usted es la pura finta o qué; si le gustan esas rolas es porque es un borrachote, como yo: pues claro, que me dice, y que le digo: pues para pronto que para luego es tarde. Y le hice la parada al camión y me bajé. Lo vi seguirme con dos niños: sus hijos. Neta, carnal, yo creo que a la gente no se le debe de tener lástima. Yo por buena onda lo invité, y nos fuimos por unas chelas. Luego le dije: préndele una veladora para que no se te acabe. Y nos fuimos a tocar la guitarra en donde encontrábamos más gente. En una de ésas, llegamos a una placita donde había como puro mayate: puro puto. Y estaba él bien entrado. Y este sombrerito, ahí como me lo ves, sirvió pero si bien chingón: sus morros se metían entre la gente a pedir dinero. En una de ésas vi que el morrito, porque eran dos, un morrito y una morrita, tenía un buen de billetes; le dije: no seas menso: apáñate unos y no le digas a tu jefe. Porque a la gente no hay que tenerle lástima, pero yo veía cómo los trataba el ruco, que cuando cruzábamos una calle, que ya ves cómo se ponen los semáforos con el monito que va corriendo y que va cada vez más rápido a según quede de tiempo para cruzar, nomás se le olvidaban y haz de cuenta que andaba solo. Yo agarraba de las manos a los morritos, como si fuera yo mero su papá y no el ruco con la guitarra. Total, que llegamos a donde estaban los mayates, y entre una bolita vi que una muchacha me sonreía: no eran ideas mías. Que me les acerco y empecé a cotorrearlos, y ella nomás agachaba los ojos cuando yo se los clavaba. Y entre risa y risa que le digo: pásame tu número para hablarte luego. Yo siento que el hocico me apestaba a puro vino, porque se volteó para otro lado y no me dijo nada. Pero te digo que la lengua se me suelta, y que se la sentencio: si no quieres, no; estuvieras tan buena… Y eso como que le llegó al orgullo, ahí entre las piernas, porque, acá bien digna, que se me queda viendo y que me dice, casi tan bajito como se escuchan los pasitos de las tortugas de mi jefa: pudieras, güey: soy lesbiana. Yo también: le dije, y no sabes cómo nos vamos a divertir. Soltó la carcajada: háblame mañana, pero si estás borracho ni al caso. Y es la duda que tengo ahorita: le hablo o no le hablo. Soy bien güey para eso de las morras; con decirte que nunca he cogido, nada nadita, ni la pura cabecita, como dicen. Pero eso es tema de otro examen. Nos fuimos con el ruco, que se llama David, me dijo, y ya con más dinero nos entramos a una cantina. Lo primero que hice fue pedir dos jarritos de manzana para los morritos; luego, ya lo que nos tocaba: dos vickis, bien frías. Se nos hizo noche: vivo aquí cerca, me dijo el ruco. Caminando hicimos, a lo mucho, diez minutos. Hasta eso, en buena zona vive el cabrón. Nos pasamos a su casa pero yo ya no estaba a gusto, me faltaba como que ver muchachas, no sé. Nos tomamos una de tequila que sacó de su ropero, ya con eso acabé de ponerme pedo. Aproveché en una de ésas que el güey se fue al baño y me salí calladito-calladito. Antes de cerrar la puerta me volteé y sentí como náuseas de ver a los morritos dormidos sobre un cartón. Ya estando afuera, me esperé y pelé oreja para ver cómo reaccionaba el ruco. Pegó de gritos y escuché clarito-clarito cómo le pegaba a uno, no sé si al morrito o a la morrita. Pero ya estaba yo muy mal y lo primero que hice fui correr sin detenerme por miedo a que saliera a buscarme y me pegara a mí también. Donde encontré el primer agujero ahí me metí. Era una calle ancha con carros estacionados a un lado. Me fijé cuál era el más grande y me encajé entre las llantas y la banqueta ––dos tragos––. Hace rato desperté sin saber qué pedo. Yo no uso reloj, y mi último celular me lo quitaron los tiras cuando me agarraron meando afuera de un hotel, hará un mes. Pues caminé todo derecho para arriba hasta llegar al oxxo donde me compré la caguama, pensando que no me querrían vender ni un café. Te digo que pedo no ando; cómo, si jalo ahorita a las ocho.
Ya habían pasado cuatro o cinco personas y, si la memoria no me falla, dos camiones, aún fuera de servicio, que se dirigían a sus respectivas bases. Yo estaba absorto en la historia del fulano: su hermano, sus padres, su abuelo; el Maestrín, el mortero, la encahetada; el ruco, la lesbiana a la cual no sabía si llamarle, los morritos. Me arrepentí de pasar la universidad estudiando datos y métodos de investigación para lograr un mejor acercamiento al objeto de análisis, y no darme el tiempo de conocer a seres por cuyas historias grandes novelistas pagarían para tener algo que contar.
––Entre la caminada me acordé: hace un año, el diez de mayo, el Maestrín me dejó salir temprano: ve a festejar a tu jefa, me dijo. Agarré un camión al centro para pasar a una tienda y comprarle algo a mi jefa; no sé: unas cortinas nuevas, una plancha, lo que fuera. Me bajé antes de llegar para echarme una quemada. Es que a mí me gusta la mostaza: la mota, para que me entiendas. Y que me agarran los tiras. Traía trescientos pesos, y no quisieron; traía un celular nuevecito, y de entrada no me lo recibieron, pero ya hablándoles bonito bien que se lo guardaron: ya la hice, pensé, pero pura madre: que me abren las patas, que me esculcan, que me ponen las esposas, y que me trepan a la patrulla: qué pinche regalo era ése para mi jefa: irme a sacar de barandas porque me agarraron bien acá, bien mafufo. Ahorita cargo la culpa porque es la primera noche que no llego a mi casa, pero borracho, la neta-la neta, hace poco que empecé a serlo. Lo que sí, y lo que sea de cada quién, siempre me ha gustado quemar. Desde la secundaria: me acuerdo que los morros me buscaban para ver qué se sentía; a los que les gustaba ahí los tenía a los ocho días pidiéndome otro baiz; a los que no, nomás se hacían de la vista gorda cuando veían que ya iba para la puerta de atrás. En una de ésas, que se me olvida regresar la que me quedaba: a mí me daban como de prueba, para que los morros le entraran y, si les gustaba, los mandara con el Cuco, que se ponía a la salida de la escuela. Para pronto: se me olvidó regresarle la que me había quedado esa semana. Llegué a la casa, aventé la mochila a mi cama, y me puse a ver la tele ––un trago––. Me quedé dormido y, cuando desperté, vi a mi carnal bien mafufo, sentado en el bordito del sillón: ora tú, qué tres, le pregunté. Él nomás decía que sí con la cabeza y se reía: encontré tu chistecito, me dijo, y se salió a la calle caminando despacito-despacito, como las tortugas. Ya te dije que no sé a quién echarle la culpa de pararme ese día en la obra y conocer al Maestrín. Pero la culpa, la que hace que toda la cerveza del mundo, y los cuartitos de Don Pedro, y los tequilas sacados de roperos, y los jarritos de tamarindo o de mandarina o de manzana me sepan a pura mierda, ésa sí que sé a quién achacársela: a mí nomás. Desde esa tarde mi carnal se volvió bien lurias. Y mis jefes no lo saben, pero a mí, que me presumen en todos lados como el hijo perfecto, el hombre más responsable del mundo, a mí la vida se me puede acabar ahorita. Soy, como diría el viejo cabrón ése de mi abuelo, un gusano disfrazado de águila ––medio trago; los camiones ya pasaban con dos o tres cabezas pegadas a las ventanas––. Siento que el de anoche fue mi último sueño tranquilo. Como quieras: entre un carro y la banqueta, todo pedo y sin saber de mí. Porque borracho no estoy, jalo ahorita a las ocho. Pero ya no sé con qué cara llegarles a mis jefes. Mi carnal tiene un año anexado, y verdad de Dios que no lo he ido a ver. Cómo me le voy a parar de frente, todo crudo, todo mariguano, a decirle: no te rajes, échale ganas, ya mero sales de aquí. Cómo, a ver, dime, si yo sé que por mi pinche culpa al cabrón ya se le fue media vida a la mierda; cómo, si cuando me despierto, todo tranquilo oliendo los chilaquiles que mi jefa me prepara a las seis y media de la mañana, no puedo sino pensar que yo debiera ser el que mendigara por diez pesos para una del noventa y seis, el que estuviera encerrado y sin importarle a nadie.
No supe en qué momento, en qué segundo dejó nacer y fermentarse todo ese lagrimal que no paró ni cuando se terminó la caguama.
––Me llamo Pepe, pero mis jefes me dicen Pepino, el Maestrín me dice Pepón, y los mayates de ayer me dijeron Pepa.
––Sale, Pepe, me tengo que ir ––dije con el brazo arriba, haciendo la parada al camión, sin tomarme el tiempo para decirle cuál era mi nombre.
Eran las seis y veinte cuando lo vi succionar la última gota disponible en el envase, casi exprimiéndolo. Debí irme para no perder la primera clase; pese a la sórdida despedida, llegué con media hora de retraso y mis alumnos ya la habían suspendido.
Al mes entrante me mudé a la casa de mis padres. Encontré mi antiguo cuarto utilizado como bodega. Me tomó una semana limpiar la habitación para encontrar, debajo de cinco cajas repletas de Vanidades, Eres y demás revistas, mi cama con el mismo cobertor que tenía cuatro años antes. Como sabía que el cambio era momentáneo dejé algunas cosas en la habitación. Una noche, buscando entre las revistas alguna con fotos de Maribel Guardia o de Lorena Herrera, encontré un ejemplar en cuya portada presumían, letras mayúsculas y negritas, que habían entrevistado a Lupita D´alessio en su propia casa; a un lado, entrecomilladas, citaban las palabras de la Leona Dormida: “Cuidar de mis tortugas me hace olvidarme de todos mis problemas; es relajante sacarlas al jardín para verlas andar a paso de tortuga”. No tuve que leerlo: inmediatamente se me vino a la mente, por primera vez desde nuestro encuentro, Pepe, Pepino, Pepón, Pepa: caparazón de tortuga, alas de águila, cabeza de gusano. También, sin conocerla, y sin saber cuántas tortugas tenía, pensé en su madre, llorando mientras enterraba los dos cadáveres de sus animalitos, sin saber cuál se le murió primero.
[1] Tomado de Los rumores del miedo (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2012).
Datos vitales
Darío Zalapa Solorio (Paracho, Michoacán, 1990). Autor de los libros de cuento Los rumores del miedo (Tierra Adentro, 2012) y Personas desde el fondo de la laguna (SECUM, 2010). Obtuvo el Premio Michoacán de Literatura 2010 y los de cuento Juan Rulfo en 2011 y Eduardo Ruiz en 2012. Trabajo suyo aparece en La ciudad es nuestra (Centro Toluqueño de Escritores, 2012) y Turbulencia dosmilonce (Ficticia, 2011), y en revistas como El Guardagujas y laRevista de Literatura Mexicana Contemporánea de la Universidad de El Paso, Texas. Seleccionado para los cursos de verano de la Fundación para las Letras Mexicanas en 2011 y 2012. Jefe de proyectos en la Sociedad de Escritores Michoacanos A.C.