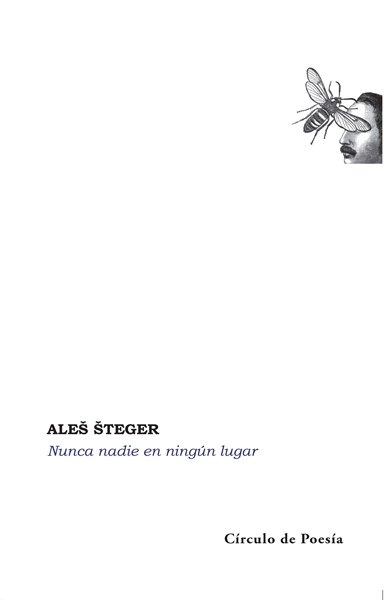Presentamos un cuento de Miguel Córdova Colomé (Macuspana, Tabasco; 1990). Ha publicado en revistas de índole educacional, social y literario como Justa, Morphos, Perspectivas Docentes y Ecos Sociales. Su trabajo pparece en las antologías de cuento: “Tabasco es Puro Cuento” editado por Ediciones Hturquesa; “Calle por calle, historia de viajes diarios” por la Editorial Trajín; y “Los once del relato breve” editado por el Instituto Estatal de Cultura del Estado de Tabasco; y en la antología de poesía: “Poetas del fin de Siglo”, editado Cuadrivio Ediciones. Ha cursado diplomados de creación literaria y talleres de poesía en el Estado de Tabasco y en México, D.F.
.
.
.
.
Domingo por la tarde
Aquel domingo hacía un calor de la fregada. Había intentado leer unos libros de poesía durante el día, pero ninguno pudo arrastrarme entre las olas de palabras dibujadas en aquellos libros viejos que robé en la biblioteca escolar, en mis años universitarios. Ni los versos de Neruda lograron atrapar mi interés: “Me gustas cuando callas porque estás como ausente…” Pero a mí me gusta más cuando no hace tanto calor y puedo leer tranquilo sentado en mi escritorio, rascándome de vez en cuando la cabeza o la panza; no sintiendo ese calor bochornoso que aprisiona el alma. Intenté leer a Sabines, a Segovia, pero ningún poemario me produjo placer, ni un Paz totalmente borracho, vomitando escoria en las hojas de papel, lograba impactarme.
Desdeñé los libros de poesía y busqué en el librero alguna novela capaz de calmar mi ocio: Fante, Bukowski, Carver; todas fueron aburrimiento: masas de hojas aglomeradas en forma rectangular empezando a ser roídas por el polvo. Ninguna me atrapó. Intenté dormir, tenía sueño: una semana entera llena de desvelos; todas las noches trabajando en los compromisos, en las actividades que consumen mi energía como ratas mordisqueando con sus dientes puntiagudos la vida. Ahora me encontraba sin ningún pendiente, pero con está brasa ardiente que navegaba en el aire mientras iba quemando mis pulmones y desesperando mi paciencia. No podía conciliar el sueño. Ni siquiera podía permanecer acostado en la cama porque empezaba a sudar, sintiendo las pinches hormigas que empezaban a atacarme, pues habían tomado mi colchón como sede para su nuevo nido. Me levanté de la cama y me senté en una esquina del colchón, lejos de su ataque. El reloj marcaba las cuatro de la tarde. El día se diluía lentamente entre los minutos.
Busqué en la habitación algo que fuera capaz de levantarme el ánimo o entretenerme por el resto de la tarde. Me dirigí hacia la computadora e intenté escribir con la esperanza de ocupar lo que restaba del día en algo provechoso, pero las palabras se habían mudado a quién sabe dónde. Estuve varios minutos moviendo el cursor de aquí para allá, intentando estimular alguna idea en vano, pero todas se derretían junto a la tarde con el calor abrasador. ¡Demonios, el termómetro seguramente debió haber estado a unos 50 grados o más!
Busqué en la web alguna película o video musical o concierto de rock, pero no encontré nada nuevo, lo mismo de siempre: basura cibernética. Apagué la máquina. Decidí salir a un bar, lejos de esas paredes sofocantes y mucho más lejos del infierno. Era buena hora, apenas las seis de la tarde. En el Centro encontraría algunos bares con buen clima y unas rockolas bien chingonas en las que podría ponerme a escuchar a The Beatles o Led Zeppelin a todo volumen, y beber unas cervezas bien frías en una mesa solitaria esperando terminar de consumir la tarde.
Me vestí y salí de casa con la esperanza de pasar una buena noche. Pasé por el café Cobijo Lunar, pero no encontré a ningún compañero del taller de poesía que me acompañara a tomar unas chelas. ¡Aquél viejo taller de poesía! No sé cuántos años tenía desde la última vez que lo visité. Aquellos años se habían esfumado junto con la universidad. Añoré los días bohemios cuando andaba de bar en bar con una cagüama en la mano, y en la otra un libro de poesía o una novela mientras reventabas la noche tomando muchas botellas de cerveza con los cuates, hablando sin parar de las diferentes formas de encontrarse a la musa: bailando en unos quince años, caminando en una calle solitaria, viajando en algún autobús de pasaje, durmiendo en alguna banca del parque, viendo una película en el cine… o imaginándola bebiendo en algún bar, esperando que le invites una cerveza. Sola. Esperándote solo a ti. Nuestra musa platónica era una ardiente apasionada consumidora de alcohol y literatura. Pero mi musa nunca llegó, yéndose así todo a la mierda, en una esclavitud laboral junto con aquellos años bohemios.
Llegué al primer bar de la zona y pedí una cerveza. Al cabo de cinco minutos abandoné el local en busca de un lugar más solitario. La algarabía reinaba en aquel bar junto con la música en vivo de algún tecladista y sus bailarinas fofas que movían a destiempo un cuerpo a punto de estallar. El día anterior había sido la quincena, por eso la razón del alboroto en los bares. Caminé por la calle principal buscando algún local solitario mientras escuchaba sonar los cláxones de los carros tan rítmicamente como el estribillo de la Quinta Sinfonía de Beethoven.
Después de pasar por el interior del tercer bar llegué a la conclusión de que hoy no era un buen día para visitarlos; en cada uno de ellos la escena se iba repitiendo cada vez más estridente. Decepcionado me senté en una banqueta, muy lejos del bullicio de la calle principal. La noche había entrado y aún el calor rebosaba en el aire. Estuve unos minutos observando el andar de las personas mientras corrían hacia sus hogares, con la esperanza de encontrar el descanso del aire acondicionado, y de no ser así, encontrarse con las cuatro paredes del infierno. A lo lejos alcancé a divisar a una persona que se acercaba a la distancia en una silla de ruedas. Su movimiento era lento, vestía harapos de pobre, aquellos ojos llenos de decepción marcaban la lentitud de sus pasos. Tardó varios minutos en cruzar la calle e ir hacia mí.
—Hermano, regálame una moneda —, dijo y extendió la mano cubierta por un guante negro. El aroma que expedía era desagradable y su mirada irradiaba lástima. Revisé el bolsillo izquierdo de mi pantalón, donde nunca cargo la cartera y le dije que no traía nada de dinero. Vi que me miraba con ternura: “Ni aunque me mires así te daré una moneda pinche pendejo”, dije en mis adentros.
—Aunque sea un peso hermano, no puedo caminar y tengo hambre — contestó sin dejar de extender la mano.
No contesté y desvié la vista hacia algunos autobuses que pasaban por la calle. Pensé que un viaje me caería bien, regresar al D.F., visitar de nuevo las playas de Acapulco, y mientras fingía estar absorto en el paso de los camiones, el tipo decepcionado, acostumbrado quizá a ser tratado con indiferencia se alejó. Lo vi desaparecer en el momento en que dobló en la esquina hacia la calle principal.
De nuevo mi atención se trasladó hacia los camiones que arribaban a la ciudad, los estuve observando unos minutos y comencé a sentir remordimiento por cómo traté a aquel sujeto. No comprendía el momento en que había tomado una actitud tan ruin hasta llegar a tratar así a una persona marginada. Me arrepentí profundamente y quise enmendar mi error, comencé a caminar hacia donde se había dirigido el inválido. A lo lejos lo observé mientras pedía unas monedas a un señor gordo que estaba comprando unos elotes.
Me detuve cerca, observando cómo le negaba las monedas, como yo lo había hecho. Me sentí mal a ver tal escena. Luego siguió en su camino con aquel andar lento hacia la otra esquina, hasta llegar al lugar donde se ubica una rampa de discapacitados. Me di cuenta que no podía subir por esa parte de la banqueta y me acerqué a él para ayudarlo.
—A ver cuate, te echo la mano —dije extendiéndole un billete de cincuenta pesos que había sacado de la cartera después de ver que el gordo le negó el dinero, y lo deposité en sus manos. Tomé la silla de ruedas de la parte trasera y empujé con fuerza.
—Gracias, hermano que Dios te bendiga; no puedo caminar. El doctor me dijo que ya no podré hacerlo y no tengo dinero para comer. Apenas he salido del hospital esta semana.
—¿Te dejo por aquí? —dije interrumpiéndolo, pues a pesar de ser flaco pesaba un chingo con todo y silla de ruedas. Además ya lo había subido por la rampa de discapacitados.
—No, hermano. Ayúdame a pasar esa entrada de carros que está muy empinada —mencionó al tiempo que señalaba con el dedo índice el lugar al que se refería, y yo comprobé que efectivamente era muy empinada. Me apiadé de él y lo conduje por esa entrada con el propósito de dejarlo en el sitio señalado e irme de regreso a casa, pues a pesar de mi remordimiento sentía que ya había pagado demasiado por haberlo tratado mal. Lo ayudé a pasar, cargando aquel peso abrumador. Ese esfuerzo comenzó a acalorarme más, sintiendo cómo las gotas de sudor escurrían poco a poco por mi frente.
—¿Por aquí está bien? — pregunté después de ayudarlo a pasar aquella parte.
—Llévame más adelante hermano, por allá, hasta la terminal camionera — dijo en un tono casi autoritario y luego justificándose mencionó —: Es que no puedo caminar hermano, tengo una diálisis y no podré caminar, apenas he salido del hospital esta semana y no podré caminar… Siguió hablando pero no le puse atención. Me desesperaba oler su repugnante aroma mientras lo arrastraba y repetía esa historia que ya sabía de memoria. Lo llevé hasta llegar a la terminal camionera con un esfuerzo mayor al de la carga de mi conciencia.
—¿Está bien aquí? —pregunté después de llevarlo hasta la entrada de la sala de espera, la cual se encontraba atestada de personas, ruidos y mucho calor.
—No hermano, por el amor de Dios llévame hasta dónde están esas señoras, no puedo andar por este piso lleno de baches. Tengo una diálisis y no podré… —dijo de nuevo con aquel tono casi autoritario, volviendo a repetir la misma historia. Creí conveniente acercarlo hacia esas señoras pues efectivamente el piso estaba de la fregada y pensaba dejar este problema ensillado con ellas. Empujé nuevamente la silla con las pocas fuerzas que restaban en mi cuerpo acalorado.
—¡Mamitas, regálenme una moneda por el amor de Dios, no puedo caminar y tengo hambre! — exclamó extendiendo la mano a unas señoras que platicaban muy eufóricas. Al escucharlo lo observaron con recelo y repugnancia, después ignorándonos, siguieron charlando.
Harto de andar de ruletero y pendejo le dije que ya me tenía que ir. Había hecho mucho con llevarlo hasta allí para andar ahora de limosnero.
—¡No hermano! Llévame hacia esas otras personas por el amor de… — alcanzó a decir antes de que pateara su silla de ruedas y saliera volando al piso. ¡Estaba harto de escuchar su estúpida voz, su estúpida historia, de sentir este estúpido calor, el estúpido día tan miserable; estaba harto de todo!
Todas las personas que estaban a nuestro alrededor y en la sala de espera de la terminal camionera nos pusieron los ojos encima. Me di cuenta de que el concreto le había pelado parte del rostro y que su sangre había salpicado el piso. El inválido trataba de incorporarse después del golpe, aferrándose sin éxito a su silla de ruedas. Alcé la vista. El reloj de la pared marcaba las diez p.m., de una noche calurosa que ahora empezaba a refrescar. Me acerqué a levantar a mi nuevo amigo.
.
.
.
Datos vitales
Miguel Córdova Colomé nació en Macuspana, Tabasco; en 1990. Es educador, investigador, lector, escritor, baterista y periodista freelance, ha publicado en revistas de índole educacional, social y literario como Justa, Morphos, Perspectivas Docentes y Ecos Sociales. Aparece en las antologías de cuento: “Tabasco es Puro Cuento” editado por Ediciones Hturquesa; “Calle por calle, historia de viajes diarios” por la Editorial Trajín; y “Los once del relato breve” editado por el Instituto Estatal de Cultura del Estado de Tabasco; y en la antología de poesía: “Poetas del fin de Siglo”, editado Cuadrivio Ediciones. Ha cursado diplomados de creación literaria y talleres de poesía en el Estado de Tabasco y en México, D.F. Su trabajo busca retractar lo urbano y la sencillez de la vida.