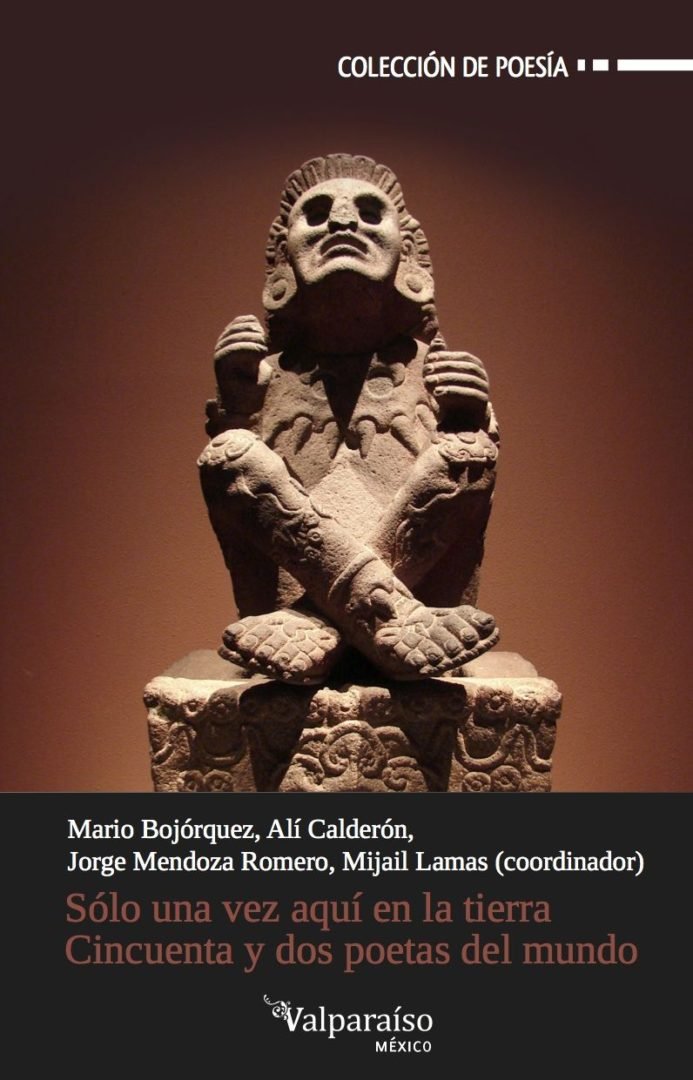Presentamos un cuento de Esteban Ascencio (Ciudad de México, 1965). Entre sus libros se cuentan: Me lo dijo Elena Poniatowska (1997), Memorias de un poeta. Diálogo con Gonzalo Rojas (2002), Poesía y tango. Encuentros con el poeta Horacio Salas (2003) y Los cántaros de la noche (2005). Actualmente dirige Laberinto Ediciones.
Péndulo
Llueve.
—Desde anoche no para, y vea la tarde. Tanto relámpago, me hace pensar que jamás terminará.
—Somos frágiles e insignificantes —murmura el otro, tendiendo la vista a través de la ventana sin dirección ni sentido.
—Ya pronto oscurecerá.
—Es irremediable, no lo crees.
Y ahora, si me lo permites, es esto lo que he venido a contarte. Seré franco y responsable. Todo continuaba en su lugar, y de no ser por tanta gente, lo hubiera pensado… Allí estaba, arrinconado en aquella sala mirando sin mirar lo que quizá en circunstancias distintas, y en otro momento, hubiera contemplado. Desde ese ángulo en perspectiva me parecían dos altas torres cimentadas hasta la hondura de mis ojos. Cascabelean como si un temblor las vibrará por dentro, no era un sacudón —aunque siendo honesto, si hubiera preguntado su parecer a los asistentes esa noche las opiniones habrían quedado divididas—, lo cierto; ante mis ojos la cadencia aún es semilenta, y el cansancio hace que la rigidez en esas ancas por instantes parezcan notas dilatadas, pienso en un Allegro y un Adagio juntos, con Bach de por medio.
Así llegué poco a poco al extendido azul turquesa sobre las uñas de aquellos dedos infinitos.
Y aunque las imágenes son otras, el llanto sigue en mi cabeza, y en el olfato, mezclados los aromas de las gardenias y los alcatraces acompañan a los olorosos hilos de los cirios.
Sucede nomás.
Antes.
Apenas horas antes.
Por la mañana, andando entre los escondrijos de Eros, en algún momento de la expedición observé la mano izquierda de ese hombre, y en ella, aún húmedo, acunado en una especie de arrullo, el talón derecho de aquella muchacha. Él, como Picasso, ni tan alocado ni tan en calma, pinta de mar las uñas. Entre los dedos había colocado bolitas de algodón, lo hizo con tal cuidado que no perdió detalle del pie. Debió incluso pensar en esa tarde, yo la pensaba: —Ya entraba a su adultez, era la llamada puesta del sol, el destello último. Enceguecido, vago sobre la pendiente de mi alma, como dilatada es sombra de la muerte, que no es lo que parece, sino lo que es—. Aquella fantasmagoría me hizo verla más alta. ¡Muchacha terca de los pies de nube!
Buscando no manchar el lienzo, el hombre deslizaba las cerdas del pincel, como cadenciosas llegan las olas del mar sobre la arena de la playa. El esmalte ruborizaba el contorno de la uña, las cerdas iban de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, trepidante fue verlo cuando de costado a costado los contemplaba. ¡Nadie hubiera perdonado una torpeza! Yo mismo me hubiera indignado. En esto pensaba al observar como los labios de ese hombre se cerraban por encima de los dedos y tendían un soplo sobre la piel; instantes apenas estremecida. Casi pude sentir el deslizamiento llegar hasta más allá de la rodilla, donde por alguna razón extraña me encontré con el lejano andar de la infancia, cargando aún sobre la espalda aquella música de hojalata danzarina y alegre. Como ahora veo sus pies, entibiados moviéndose a ritmo de capullo, ¿tú sabes de esto? ¿Alguien sabrá de esto?
El hombre los inhalaba y exhalaba, y aunque parecía no hacerlo, era evidente, como la repentina lluvia, ni matutina ni vespertina de la otra noche… Y más que un fragmento de la vida, el asombro, es un delgado y tenue rasguño en el aire.
¡Cómo habrían podido ellos darse cuenta!, si el nudo en mi cabeza cada tanto la ataba a mi pensamiento, más y más. ¡Imposible! Nadie vivía el escalofrío como yo. Ni su llanto ni su rencor contra la ausencia, ni la tristeza en los labios, ni los bisbiseos más tarde encallados en silencios; ni los cuchicheos reventados en ruegos inmisericordes, me impidieron sentir el rumor del viento hilándola, ciñéndola a ese humo de caracol.
Serpentina, cruzó la sala hasta el muro blanco, donde instantes después; recargada, le pedía a Dios, le suplicaba que el muerto no fuera el muerto. Y oró una, y otra, y otra vez. Así lo arrulló casi toda la noche, iba de un lado para otro arrastrando la tristeza, y quienes la compadecían en ruegos, la acompañaban.
No hacía mucho, un par de días quizá, se había recortado el pelo, y él, esa noche, sujetándola de la cintura mientras ella se miraba al espejo, le dijo: —te ves bien. En cada una de tus mejillas haya un pedazo de luna—. Pudo ella no recordarlo, pero mirándose en aquellos ojos, pendiente de la última función, le brincó de la comisura de los labios una alegre desdicha. Es ella, descalza corre esa tarde, corre sobre hojas de otoño. Piensa en el mecido canto de la hojarasca, y en el cálido arrullo del invierno filtrándose por la cuadricula del ventanal. Había dicho que era un batir de alas de pájaro renaciendo, un sentimiento amontonado en el corazón, tan grande como si en él guardará todos los días de su vida, un chirrear de hojas de ventana abriéndose. Sin embargo, ¡si no lo he dicho antes!, lo digo ahora. Nada evitó verla en el Requiem, y ese llanto a coro deslizándose fúnebre por la pendiente del oído… Su rostro estaba atado al abismo. De nada sirvió su no me olvides tendido a lo largo y ancho. Pues la Oberture resultó siniestra.
Hasta esos momentos el hecho no me importaba. No lo entendía o no quería entenderlo, después de todo, era como soltar la cortina y escarpar, un acto de prestidigitación al mejor estilo. Todo pasó en esos instantes y ese tum, tum de palabras agudas y estridentes zumbando en mi cabeza como avispas, y yo la sacudía y manoteaba, pero seguían allí: “Lo siento, lo siento mucho. Ya dejo de sufrir”.
Dicen que el día anterior lloré como nunca antes lo había hecho. Dicen que mi llanto por momentos parecía el gruñir de un animal. Dicen tantas cosas. Y yo sólo puedo ver con los ojos de quien mira, hablar con las palabras de quien habla, las lágrimas son de quien no llora.
Sí, allí estuve desordenado el tiempo, hecho un caos. De pronto ella, con sus ojos de lluvia, venturos y lejanos, llora las noches y los días, su arrepentimiento y el mío, las tarde de mar y el ladrido de los perros, la madrugada de arenados cuerpos sobre la playa. Llora con su carita alargada y su humado vestido. La miro hasta la contemplación, con su pierna cruzada, incesante su tobillo sube y baja, y el talón recién bañado… Ella es la pantorrilla y ese domingo seis por la tarde de girasoles y cometas, ahora juega a la zapatilla suelta, como si en ese acto buscara la comprensión a sus culpas. Contundente y absoluto cae el calzado, allá va a dar —es linda cuando cojea—, rápida e ingenua mete el pie por la hondura de la zapatilla, el delgado y alto tacón se balancea, pausada sube la firmeza hasta la cadera, y en la cintura se detiene; el esfuerzo es insuficiente, ¡inútil! Lo he visto todo. Atado de brazos lo he visto todo.
Mientras tanto.
Mi hundimiento era inminente. Abandoné la sala sintiéndome sucio y perverso al mismo tiempo.
¡La necesidad es la rabia amorosa de un animal enfermo! Conforme avanzaba, perdía la compostura, como si en esos instantes estuviera gobernado por un ser no sólo ajeno a mí, sino extraño y cruel. Mi voluntad estaba a su merced, y no podía detenerme. Los círculos descendidos hasta entonces me ofrecían un panorama cada vez más desolador, la viscosidad llegaba hasta la sombra de mis rodillas y el olor putrefacto hacía las veces de un sedante. Mas, nada en esos momentos me detenía…, continuaba la marcha como el soldado ignora en la víspera de la guerra que el combate es contra sí mismo, y en la oscuridad de la palma de las manos, minutos antes la recuerda subiendo la escalera. Es la cariátide, la de turbulentos sueños, la de recuerdos de ceniza, donde se bifurcan los caminos, donde el ciego es la pesadilla del niño, es la noche descalza y fría de su pie izquierdo, y aunque finjo no verla, sobre mi vientre se libra una batalla.
Me asusta, ¿a dónde voy?, ¿qué hago aquí?, tarareando ritmos inconexos, con estas notas de Preludio inacabado. ¿Sus gestos? Sus gestos ya no son los mismos, un aire violento los ocultó tras el cuerpo de pantera sigiloso y triste en que se ha convertido. Y aunque en su pupila continua el oscuro destello, no deja de inquietarme el balbuceo. Parece decirme algo.
¿Habrá sido un fantasma? —me pregunté poco después—. Y si no lo fue, ¿qué vi entonces? Era para volverse loco. ¿No lo crees?
No recuerdo sensación parecida, a no ser por el día que me contó mi madre: —de niño, no sabías nada de la soledad, pero escuchar la palabra te hacía tartamudear, y corrías a esconderte bajo la cama, o te ibas detrás de la cortina donde el viento, decías, te llevaba—. No sólo corría a esconderme –le dije–, también me sujetaba a ella, a la de siempre claveles azules, y pensaba en aquel cuadro de mañana y tarde por donde mi vista escapaba.
Seguí adelante.
Y en un acto hasta esos momentos inusual, luego de andar y andar, de súbito me detuve, el lugar estaba poblado de árboles melenudos, había tantos como en un bosque, algunos altos y corpulentos, de brazos tendidos dos o tres metros sobre la tierra, parecían cansados. También los había pequeños, y su oscura fragancia encandilaba el olfato, sin darse uno cuenta ya se estaba pendiente de ellos, como lo hace quien ojea el desnudo paso de la mujer que ondea sobre la arena. Llegué a donde confluían distintos caminos, y aunque varios se notaban angostos y seguros, decidí internarme por aquel. Despacio fui hasta el arco de entrada, revestido de raíces, su color y su aspecto me hicieron recordar aquellas veredas: —Sí, fue en Lebu, en el cementerio de Lebu donde vi algo parecido; en ese árbol de confusiones y enredos, tantos como vidas ata el destino—.
La cautela era lo más importante y cada paso significaba la posibilidad de continuar. A poco menos de avanzado un kilómetro, un sonido conocido me hizo desviarme ligeramente del camino. Al principio no estaba seguro de lo que oía, no porque no lo distinguiera, sino porque en ese lugar me resultaba imposible pensar en alguien columpiándose. Detrás de una especie de banca de concreto, me oculté para mejor observar a quien se mecía. Tatareaba una vieja canción infantil, de inmediato la reconocí entre el escombro de mis recuerdos, y sin darme cuenta ya también la palabreaba: “a la ruru niño, a la ruru ya, duérmase mi niño, duérmase me ya…” De pronto cesó el sonido y aquel silencio me pareció infernal. Llevé entonces mis manos a las orejas y cerré los párpados, los apreté tanto como pude. Intentaba alejar de mí ese estruendoso silencio, mientras me revolvía en la tierra como un gusano hasta quedar en posición fetal. No sé del tiempo transcurrido, allá parece no importar, tal vez no exista. Recuperado de ese tormento, mi vista rodó. Busqué a quien se mecía, mas, había desaparecido. Desorientado caminé hacía las mecedoras, y cerca allí, mi pensamiento trepó a uno de ellos. Así me sorprendió aquel niño con su brazo tendido y su mano abierta, y esa sosegada sonrisa en el rostro, como el último atisbo de un canto. Sin mediar palabra, nos acercamos el uno al otro y de la mano llegamos a los columpios, luego de ayudarlo a subir, como nunca antes, me di cuenta de la rigidez y dureza de las cadenas. Estaba ante lo que parecía el final del camino. Me coloqué detrás de él, e inicié el ritual, de esto, no hace falta mencionar la satisfacción sentida, y cuando su espalda llegaba a la palma de mis manos, sensaciones extrañas daban paso a la felicidad absoluta, a mí me resultaba absoluta, como si nunca antes hubiera gozado de ella. Poco después me indicó detenerme, y de un salto, no sólo bajo de plancha, también desapareció entre la bruma. Pero antes me había señalado por donde continuar, y momentos después, así lo hice…
Esperanzado, me asomé a lo que parecía una escalara helicoidal. Iniciaba o terminaba justo al ras de la tierra, a los pies de donde me encontraba. El descenso no fue nada complicado, sin embargo, jamás pude quitarme de encima el castañeo de mi cuerpo, ese extraño temor oscuro de luciérnaga invadiéndome sin saber bien por qué, se manifiesta como la duda y la soledad juntas. Y aunque no estoy cierto de estas palabras, el descenso es infinito.
Me detuve en una estancia, algo parecido a una antesala, o un recibidor. Al fondo, una gran ventana abierta en forma de ojo permitía ver grandes extensiones montañosas, y el viento con esos zumbidos de reptil en mi cuello, era el soplo de alguien en completa calma, brisado, dejaba un vago sueño en cada párpado. Orientado con azules esbozos de penumbra, pendiente abajo fui guiado también por los sonidos de la noche; hasta encontrarme con él, con el hombre sentado a la orilla de la Riviera, que arrojaba sereno piedras al río.
Ataviado en esa actitud entre extraña y nostálgica, más pensativo que impaciente, vi en su perfil ese escándalo, brutalmente ruidoso, como quien, decepcionado, decide ausentarse y en esa esperanzadora locura proclama una vida más humana. Pero eso no es todo, recordaba aquel instante en el espejo, lo asociaba con la búsqueda, con el bote de hojalata trompicando, y él contando los pasos imaginaba la distancia como un sueño de caramelos y posadas. ¿Quién más puede saberlo? Cuando uno se ha pasado la vida corriendo de aquí para allá o haciéndose a un lado, en algún momento le parece ver locos por todas partes o en transe, pero la verdad es otra. El olor del miedo de ese hombre viene de los cuerdos que palpitan al sonido del metal, cuando lo visto es lo numérico, y lo contable la suma de la desgracia. Es la técnica y el desconsuelo su pesadilla.
Mirando al cielo, pensó en lo azul y majestuoso ya perdido en sus ojos, como las noches cuando las contemplaba entre la sonrisa y la inquietud, cuando la paz y la felicidad —decía—, oscilaban entre aquellas piernas, cuando los decires en nada correspondían a los sentires, pero asomaban por la grieta del alma. De pronto se preguntó: “¿dónde quedaron las madrugadas, dónde las mujeres? ¡Inconscientes! Reían a carcajadas, quizá gozaban de mí la noche que les grité: —¡son ustedes infernales!—. Inmutables en ese sofá, oscuras y aladas no paraban de reír. Me arrojé a ellas esperando acabaran conmigo, esperando comieran al menos un pedazo de mi cuerpo y me dejarán en paz. Pero ninguna lo entendió. Entonces, —¡Lárguense!—, grité estrellando la botella contra el piso. ¿Acaso ero yo quien debía entenderlo? Confundido salí de aquel lugar, no buscaba placer, ahora lo sé. En cualquier caso, detrás de las carcajadas, no había más que arrebatos pueriles e insuficiente gozo. —¡Desdichadas!—, balbucee mientras cruzaba la puerta. No las entendí en esos momentos, tal vez por eso ejercí una tenaz violencia en su contra”.
Esto hablaba aquel hombre, poco antes de decirme: “Al final, uno llega, está llegando siempre, recuérdelo amigo. Deje ya de preocuparse, deje de preguntarse a dónde va, deje ya esa pasión, no se perturbe. Está cerca, más cerca de lo imaginado; ahora que la imaginación está tan devaluada y ya nadie quiere mirarla. Usted no haga caso amigo, vaya nomás, río abajo encontrará un escarpado paisaje, no tema, aquí no hay nada que temer. Siga, sólo siga, alguien más lo espera”.
Se puso en pie, y contrario a lo pensado, apenas me miró de reojo. No pude verlo bien, pero tuve la sensación de conocerlo. Seguro de que esos pensamientos no me llevarían a ningún lado, puse orden en ellos y reanudé el camino.
Caminé, caminé y caminé hasta que el cansancio de buena o mala gana me tumbó sobre un jardín de ramas secas, nacaradas, crujían algunas bajo mi cuerpo. Y aunque no guardaba presentimiento alguno, las palabras de aquel hombre continuaban en mi cabeza: “Aquí no hay nada que temer. Hagamos lo que hagamos, todo sucede de acuerdo a lo previsto”. Mas, me mantuve atento y, no tardé en escuchar a lo lejos un rumor de voces, aullidos unos, lamentos otros, y cada tanto su intensidad inevitable y lánguida se deslizaba por mis oídos, seguida de los tumbos y retumbos del corazón. Agitado, me asomé ligeramente por encima de la hierba, vi extensas filas de mujeres y hombres de hilarantes rostros carraspeando. A rastras iban unos, y muchas mujeres que entre sus brazos llevaban causas y maldiciones, lloraban mirándose en el rostro de las otras, no importaba si eran viejas o jóvenes, todas por igual llevan a cuestas el horror. Después de verlos, nadie podría olvidarlos, quién habría olvidado el ojo reventado, el brazo mutilado, el labio cercenado y la oreja muerta, ¿quién?
Los seguí tan cerca como me fue posible, y pecho a tierra desde aquel montículo los vi perderse río abajo, como cascada humana desaparecían.
No era una casualidad. No hay nada casual.
Comprenderás que debía hacer algo. Sin estar seguro me acerqué a uno de ellos. Al viejo aquel de pupila dilata y de abultadas ojeras; de cejas largas, y escurridas sobre los parpados le hacían palidecer más allá del color de su piel, nada que no fuera desdicha y desilusión asoma por la rendija de los ojos. No era el hundimiento en ellos mi inquietud, tampoco lo invernal y ríspido de los labios, y lo que antes debieron ser una columna erguida y hombros firmes, en esos momentos, si no he de equivocarme, la necesidad me llevó a una historia tumultuosa, abigarrada y tumultuosa al mismo tiempo, de ésas donde la fortaleza crece de la penitencia. No paré de hablar, lo hice a cada paso, y cuando él me miraba o dejaba de hacerlo, mis preguntas como abejas cercaban su cabeza, pero su mutismo las ahuyentaba.
Sin embargo, en su rostro, como pájaros azules gorjeando, lo acompañaban los Quijotes y los Eneas, los Ulises y los Leopol, los Adanes y los Castorp, los Ulrich y las Alejandras. Y otros esperaban un resquicio de tiempo. Así continuamos tres o cuatro kilómetros, entre silencios y balbuceos.
De algún modo éramos parecidos.
¿Comprendes lo que te digo?
Esa posibilidad era tan remota como cierta. Hecho un centurión en pleno avance, decidido y confuso al mismo tiempo, detuve la marcha, un golpe seco y contundente me obligo, como si el acero enemigo hubiese entrado por un costado y asomado el brillo por el otro, poco antes de la huida. Quedé empuñando el acero y, agitado, me sostenía la rodilla a ras de tierra…
—¿Es esto cierto?, o ¿simplemente usted lo piensa?
—¿Te parece un sueño, un pensamiento? Para quienes nunca han estado allá, esto puede parecerles falso, pero nada hay tan cerca de la verdad. Y aunque desaparecer no siempre es el cadáver del pasado, lo es ahora este cascabeleo de huesos rodando pendiente abajo, lo es este escándalo de chillidos y trompetas, esta espera y estos silencios. ¿Los escuchas?
Se miran.
Una espesa neblina desciende poco a poco hasta su cabeza, ahora humedece la frente, sigue con los ojos, está ya en la nariz y la boca. Y aunque se atraganta, recuerda y dice: —allá quedó esa tarde, alocadamente triste entre gritos y el amor de entonces. Cuando una mirada suya bastaba para revolver las palabras, hacerlas nudo en mi garganta, como les ocurre a los enamorados en su primera cita…
La muerte tan impenetrable a lo humano. Comprenderla resulta imposible, un vacío —sentencia mientras camina a la ventana de donde momentos antes se ha quitado. La abre batiendo las hojas como un pájaro gigante lo haría con las alas, y respira hondo, tan hondo que resulta un misterio…
El aire lo inunda.
Datos vitales
Esteban Ascencio (Ciudad de México, diciembre de 1965). Estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus libros se cuentan: Me lo dijo Elena Poniatowska (1997), Memorias de un poeta. Diálogo con Gonzalo Rojas (2002), Poesía y tango. Encuentros con el poeta Horacio Salas (2003) y Los cántaros de la noche (2005). Actualmente dirige Laberinto Ediciones.