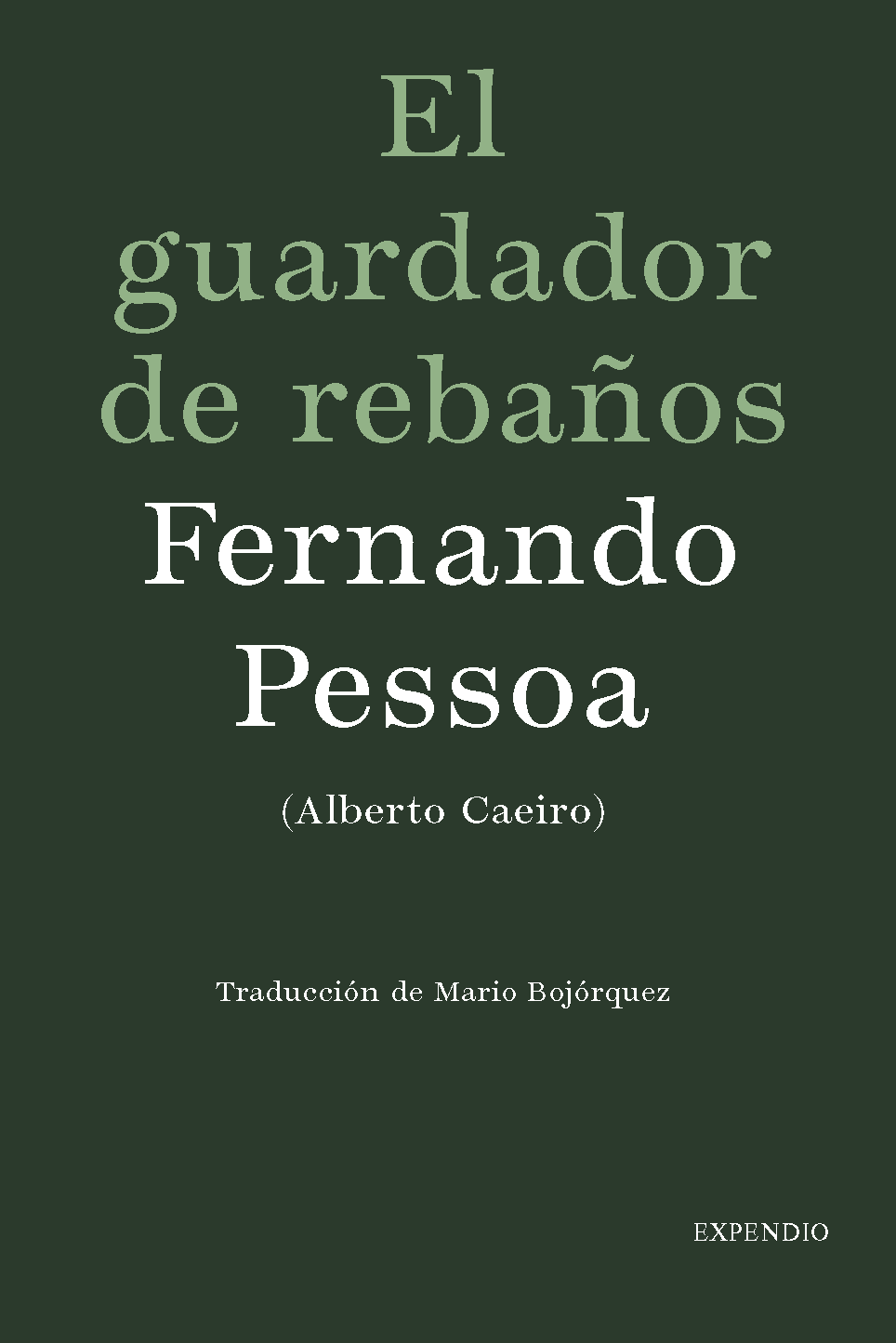Con motivo de la inminente reedición del estupendo Diario maldito de Nuño de Guzmán, de Herminio Martínez, por parte de Planeta Agostini, presentamos la primera parte de un extracto de esta novela, fundamental en la tradición del género fáctico en nuestra literatura.
Cáfila de héroes al revés son estos que me llevan, cautivo y aherrojado en una jaula como animal cualquier. Me llevan, digo, y, como dice la canción, mi querida va llorando; una de tantas, ¡eh!, porque mientras estuve en México, representando el papel de huésped del virrey, no me faltaron ocasiones de salir a buscar, ya que don Antonio le pidió al licenciado de la Torre que no me encerrara en la cárcel pública y que él se haría responsable de mí hasta el momento de ir a España. El leguleyo lo aceptó, con la condición de que él también viviera en el palacio, por lo que siempre tuve conmigo tan desagradable compañía. Y es que la urgencia en aprehenderme era porque a cambio de mí le habían prometido la gubernatura de todas las tierras occidentales conquistadas por nosotros, lo cual me hace pensar que ya Don Carlos se olvidó de aquellos tiempos en que yo le di lecciones y de cuando estuvo en sus planes el que yo viniera a México a oponerme con las armas a los denunciados propósitos de quien había saltado al terreno de la rebeldía, nombrando barones, duques, condes y condestables entre los de su taifa “cortesiana”.
Vuelvo a oír al rey, allá en Valladolid, donde a la sazón la corte estaba: “Vete, Nuño, porque Cortés no le teme a Dios ni tiene respeto a la obediencia y fidelidad que a mí me debe; y piensa, además, hacer todo lo que quisiere para su propia hacienda, muy confiado como es en la artillería y conqueribles que lo acompañan en traiciones, asimismo las personas compradas que acullá tiene y amigos y otros allegados suyos, con los cuales da serias muestras de ponerse en tiranía el hideputa. Vete, en obediencia irrestricta al licenciado Luis Ponce de León, quien será nuestro juez de residencia en aquella ciudad de Tenusquiltan, Tenoshtitan, Tenoctitan… O algo así”, me dijo. Y ahora heme aquí en condición de fiera, de tigre carnicero, de servidor malquisto. Yo creo que nada más me entrega en Sanlúcar o en Sevilla y de allí se vuelve a su gobernancia este Fulano de la Torre, y no hallará ningún obstáculo, pues Oñate quedó con pocos hombres, los cuales ya hasta habrán asentado también cabeza con españolas o indias, siguiendo el ejemplo de los Diegos; ¡vamos! Eso ya no es mi potestad. Que hagan de sus vidas como quieran. Y digo que besuqueando aquí y pellizcando allá anduve en México mientras no me cargaron de cadenas para meterme a esta prisión. Y que me trasladaron a la Vera Cruz al ojo de cuarenta escopeteros, cinco escribanos y cuatro religiosos que testificarán sobre mis actos. Yo creo que Zumárraga los instruyó en todo aquello que habrán de decir ante el monarca, para que éste no me conceda libertad, pues ahora más que nunca resulto peligroso, debido a las “apariciones” de la Virgen que han sobrecogido a toda la Nueva España. ¡Fray Juan Juanete, trápala ad infinitum…! ¡Tenías que ser tú! Vamos otra vez por los sargazos. Lo sé por los aromas que hasta acá me llegan. Sólo espero que en un santiamén ya estemos en Cádiz y enseguida en la corte, donde sabré qué suerte me reserva el destino ante el Consejo de Indias. Pienso que tendré la elocuencia suficiente de demostrarle a Don Carlos que mis obras tuvieron noble fin: servir y enaltecer la gloria ibérica, pues Guzmania era nada más un decir, y en su lugar quedaron las villas de Guadalajara, Compostela, Tepic, Durango y Culiacán, además de otras poblaciones hechas y trazadas por nosotros, allá donde el sol se pone tinto en sangre. Arriba va Pérez de la Torre, extasiándose con las brisas, lo imagino. Y yo aquí, con mi querida que se llama Beatriz de los Monteros, quien fingió amarme a todo corazón con tal de venir a bordo sin pagar pasaje. Le lloró al de la Torre, como yo nunca había visto llorar a una mujer. Se le arrodilló, le suplicó, le dijo que sin mí la vida se le ahogaba. ¡Cuzca! No me negué a que me acompañara cuando la vi a las puertas de la prisión, en la que estuve solamente una hora, mientras traían la jaula. Nada expresé en su contra al verla y oírla así, bañada en lágrimas. La dejé que me envolviera en caricias en los instantes en que me echaban los grilletes, y que exprimiera sus labios rojos contra los míos a través de los barrotes. ¿Por qué iba a rechazarla? Qué importa que apenas toquemos puerto ella se haga ojo de hormiga para irse adonde sus familiares desde hace mucho tiempo ya la esperan… Vuelvo a ver aquel día en que entré a la presencia del virrey, y cómo me saludó éste, llamándome por mi nombre y aun fingiendo una demasía de reverencias amistosas. Recuerdo que me dijo que del juicio de residencia no me preocupara, porque el Rey haría que tal no fuera tan severo, ya que mis proezas lo ablandarían de facto. Yo lo escuché, a sabiendas de que todo aquel aparato de retórica era por complacer a Juan de Zumárraga y a Hernán Cortés, quien otra vez anda en Castilla pugnando porque se me dé el mayor de los castigos hasta que le pague cuantos daños y perjuicios dice haber recibido en su persona y haberes, de mí y los míos. ¡Allá vamos a vernos! Cuando Don Carlos mande que me saquen y me invite a sentarme junto a su real persona, que yo todavía dudo que él sea el autor de semejante infamia. ¡Pronto lo sabremos, gavilán! Y gavilán fue nuestro capitancillo Andrade allí en las mancebías de ambas doñas, pues lo perdí en dichas marcas una tarde en que me acompañó en visita de placer. Bebimos y refocilamos las apetencias, casi uno al lado del otro, y no fue sino hasta la puerta de salida donde ya no lo vi más. Una hablilla me contó que lo detuvieron las tropas virreinales porque don Antonio quería saber qué tanto hay de cierto en que Diego Hurtado de Mendoza vive, y con él las esperanzas de recuperar, quizás, algo de la fortuna invertida en aquella flota de la desmedida ambición perlífera.
Pienso en el indio al que se le apareció la Virgen hablándole en mexicano y pidiéndole templo antes de estamparse por sí sola en la manta de éste. Imagen que yo vi en la capilla donde los indios la veneran. Verdadera obra de arte es ésta que Marcos Cípac realizó con el color y la belleza de las mujeres mexicanas, que sí las hay y muy hermosas; y si no que le pregunten a Cortés que dejó más de diez hijos entre ellas, sin contar a Martín, el de doña Marina, dama ésta, a mi parecer, harto hija de puta, pues llegó a matar a más de veinte españoles, a los que sorprendía o borrachos o dormidos. Pero este es otro cuento. Pienso en el camino de México a Vera Cruz, que no fue obra de Dios ni de la Virgen, sino mía y de mis tanates. Pero ya llegaremos a Castilla para que todo esto se sepa y se aclare por mi beneficio y libertad. Pienso también en la Cleo y la Dominga, a quienes la Audiencia despojó de la casa que yo les regalé. ¿Qué habrá sido de ellas? ¿Habrán vuelto a España? Ojalá lo supiera. Voy ideando la mejor manera de conducirme ante Su Majestad. No sé si besarle los zapatos o nada más el dedo. A lo mejor ordena que sirvan copas para brindar por mi regreso y se pone a conversar conmigo acerca de tal y cual asunto, con aquella confianza que me tenía cuando iba con él a cierto lugar, y volvíamos ya tarde, disfrazados de venteros a cante y cante aquella tonadilla:
Llegó borracho el borracho,
pidiendo cinco porrones…
La cual entonces andaba de moda por Castilla y de la que yo nunca averigüé si era romance nuestro o chanzoneta de los trovadores que van y vienen de Francia y Portugal –con la tripa seca y la polla dura– cual Pedro por su casa. Sólo espero que Doña Juana la Loca no vaya a meter cuña, porque entonces sí nada ni nadie ha de salvarme; a no ser que Don Carlos la tire a lo que es y en un fuerte abrazo de amistad me perdone y me diga: “¡Bienvenido, Nuño, prepárate para ser mi virrey en todos los territorios de la Nueva España!”. ¡Brincos diera yo si esto pasara! Tantas cosas se me agolpan, dejando a mis sentidos inmersos en tal aroma de mar que sigue entrando en relente de sargazos hasta esta jaula que así se mueve con las continuas sacudidas que nos dan las olas. Digo que nos movemos. Ha habido minutos en que he sentido las tripas hechas nudo en mi gañote a causa de los muchos reparos del navío o la nula pericia del piloto. Lo bueno es que la jaula va bien segura con calabrotes de acero y suspendida sobre pilotes de toneles. A la que ya he visto vomitar cuatro veces es a mi “querida”, quien se ha puesto verde y amarilla al trasudar y expeler los líquidos y apestosidades de su mal estómago. ¡Qué de gratos recuerdos hasta acá me alcanzan! ¡Cuántos del capitán Andrade en Jalisco y México, oyéndome hablar y yo mirándolo reír o correr a quebrar virginidades entre las mozas de la especie! Hace un rato, imaginaba estar nuevamente con él en aquel pueblo Tuzelque, donde presenciamos la ceremonia en que un brujo mayor, vestido de colas de culebra, consagró a un rey indio con no más ni menos gravedad que la que tendría un Papa para coronar a un Emperador, que era cosa notable la solemnidad que le causaban los aparejos reales a tan singular monarca. ¡Cuántos de él y de la puremba, que se bañaba en los ríos y después olía a fragancia de flores inauditas! Muchos de los inviernos que pasé guerreando, a veces sin abrigo. Otros de mis hijos que dejé en Pánuco, en México, en Jalisco y en el Nayar que Tepic se nombra. Hijos de la distancia. Hijos de la lluvia y del relámpago. De la casualidad y de los malos pasos, pero hijos míos que en las provincias se conocen con el apellido de Guzmán, y así, en la memoria, todos los Guzmanes del tiempo sabrán quién fue y cómo fue su primer padre, el cual anduvo sembrando semillas de hombre aquí y allá. Hablo de Uriangato. Hablo de Pénjamo. Hablo de Andaracua. Hablo de Zapotlán. Hablo de Chamácuaro. Hablo de Huricho. Hablo de mí que soy todo ese mundo: vegas, navas, lagos, bosques y tierras llanas, muy excelentes para el trigo, el garbanzo, el maíz, los arvejones, el arroz y todas las demás siembras que en España han sido.
Ardo en la vehemencia de llegar. De ir a donde el Rey, para que de una vez y por siempre desembarace mi alma. Allá gritan. Se oyen cosas que arrastran. Más embates del mar. Oigo el viento, pero no viene a echarme un manto de frescura sobre el lomo que ya se me apostilla del calor y las mugres de todo un mes de malos tratos, sino sólo a hinchar velas y sacudir los mástiles, con la maestría y la gracia con que la Cleo y la Dominga hacían lo propio con el mío.
¡México lindo y querido, si muero lejos de ti!