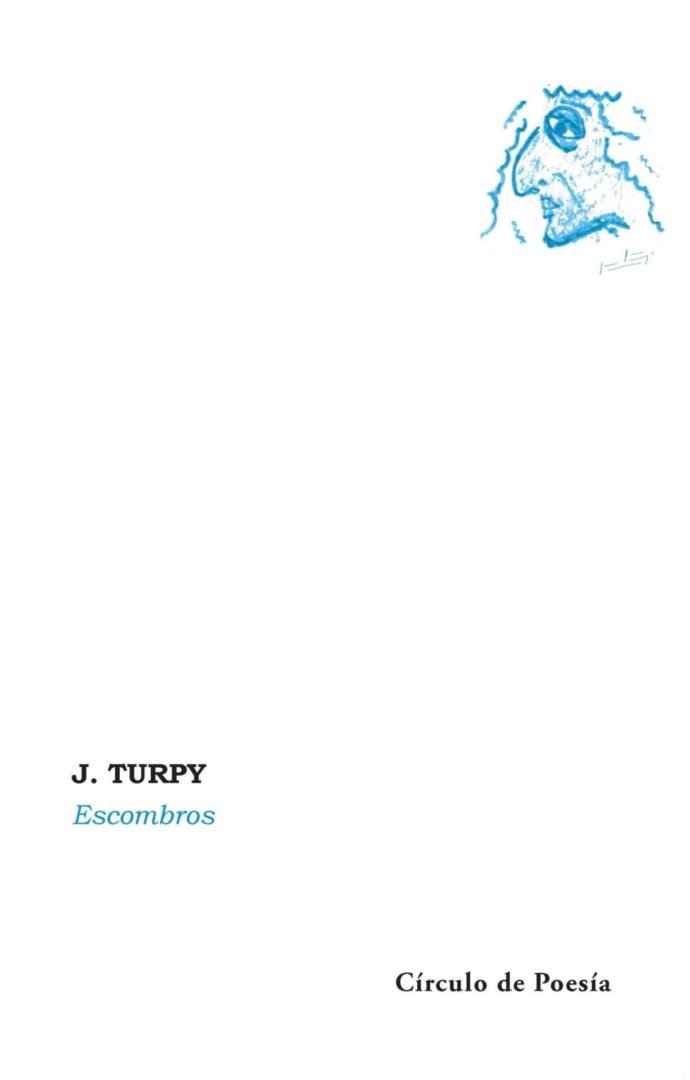Santiago Espinosa (Bogotá, 1985), poeta, crítico y periodista colombiano, nos ofrece una amplia revisión de la obra del gran poeta colombiano, Álvaro Mutis.
Álvaro Mutis. Epifanías de la lluvia
El poema como una epifanía. Si el autor de los días de Mutis hubiera sido un novelista, Proust por ejemplo, y no el Señor de los “desastres” y la “descomposición”, la narración habría comenzando con las lluvias de su Nocturno: “Esta noche, ha vuelto la lluvia sobre los cafetales./ Sobre las hojas del plátano, sobre las altas ramas de los cámbulos,/ ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima/ que crece en las acequias y comienza a henchir los ríos/ que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales”.
Llueve en Bruselas, donde el poeta estudió de niño. Llueve sobre los eucaliptos de la Sabana de Bogotá, vistos por la ventana de un tren amarillo. Llueve en los sesenta mexicanos, contando las horas muertas del presidio de Lecumberry: “La lluvia caía ya torrencialmente. Lavaba el piso del campo y saltaba entre el lodo fresco y humeante… tendido de espaldas en mi litera, sin poder dormir, tuve la impresión de que el penal había comenzado a navegar sobre las aguas innumerables y nutridas y que viajábamos todos hacia la libertad, dejando atrás jueces, ministros, amparos, escribientes….”.
Llueve una lluvia sensual, afuera, pero pareciera que estuviera lloviendo dentro de nosotros mismos. En la memoria más profunda de cada uno de nuestros sentidos. Devolviendo los tiempos perdidos de un pasado remoto, el miedo, los trenes y su rumor de agua. Por un momento no oímos la lluvia, no; somos su caída: “Y entre el vocería vegetal de las aguas/ me llega la intacta materia de otros días/ salvada del trabajo de los años.”
Quizás esto ocurre porque llueve en Europa, en México, en cualquier otro rincón de los exilios, poco importa el lugar específico de las memorias. Para el poeta, sus climas interiores, siempre caerán las gotas en las regiones de la infancia. Sobre los cafetales de Coello, esa hacienda que quedaba en “las tierras calientes” del Tolima colombiano y de donde nace buena parte de toda esta poesía. Coello es la pequeña patria del viajero, es la Combray de Álvaro Mutis. En las hojas sonoras de estos cámbulos ya estaban los materiales de su asombro, las redes por donde habrían de tamizarse el resto de sus días.
Mutis publica sus primeros poemas en 1948, y con un tono más decidido en 1953 cuando aparecen Los elementos del desastre. Hay que decir que nunca antes había sido la poesía colombiana tan compleja en sus sensaciones, tan hondamente material. Había otro país en estos versos, pleno y abúndate. Una América brutal, si se quiere, pero también maravillosa, aunque ya sabemos los usos y abusos que le han traído estas palabrejas a las letras latinoamericanas.
Eduardo Carranza ya había hablado de gualandayes y de sietecueros, de una riqueza natural con nombres propios. Aurelio Arturo, otro maestro de Mutis, ya elevaba los paisajes colombianos a las esferas de lo mítico. Pero nunca con estos olores, con estos sabores que, en el mejor de los casos, llevan al lector al borde de las náuseas, “la hiel de los terneros que macula los blancos tendones palpitantes del alba”, “la boca enorme brotada como la carne de un fruto en descomposición”.
Estos poemas, entre el sueño y la catástrofe, puede que recuerden como ningún otro autor latinoamericano a Saint John Perse. Esas evocaciones que se ubican en la delgadísima línea que separa a la ceremonia de las intimidades. Esa violencia de la naturaleza y de los sentidos que aparece en los poemas de Perse, y que supo traducir al español con tanto acierto el poeta Jorge Zalamea, maestro y amigo del propio Mutis.
Si se quiere una prueba de que el paisaje en estas literaturas no es el prodigio exótico donde todo cabe, una especie de trópico hiperbólico, siempre complaciente para la exportación, está la poesía de Álvaro Mutis como el mejor ejemplo. Nada de mariposas amarillas o de balnearios para el turista. Lo que hay aquí es toda una visión ecológica en su sentido amplio, un recorrido que pasa por la putrefacción y la degradación de los elementos para mostrarnos al hombre y a la naturaleza en sus relaciones más íntimas. Aquí, hombre y naturaleza, están hermanados por un mismo tiempo corrosivo, por una fuerza que pasa oxidando los objetos, descomponiendo los cuerpos y las plantas. El mundo de Mutis se sucede en la “guerra”, y es en el conflicto donde se revela el papel de los seres en este universo: “Nada cambia esa serena batalla de los elementos mientras el tiempo/ devora la carne de los hombres y los acerca miserablemente a la muerte como bestias ebrias”.
Quizás sea por esto que dice José Miguel Oviedo, crítico y ensayista peruano, que el paisaje de esta poesía, más que un fin en sí mismo, es un “ámbito al que el poeta articula una desagarrada visión de la aventura humana”, o que diga Héctor Rojas Herazo sobre el primer libro de Mutis con su habitual lucidez: “los elementos del desastre, parece decirnos en estos cuadros sonoros, son nuestros elementos, Estamos hechos de destrucción y duda. De cosas que nos reclaman para morir en nosotros”.
El hombre, en estas circunstancias, es una entidad transitoria, sometida a las fuerzas que la corroen. Es un sujeto a la deriva de su temporalidad, que encuentra en el viaje y sus “tribulaciones” la mejor metáfora para describir su existencia pasajera. No debe sorprender que esta condición temporal del ser humano coincida con unos espacios que casi siempre son lugares de paso: hangares, puertos, barcos, hoteles, y que la mayoría de los personajes que pasan por estas páginas sean unos viajeros sin término.
A propósito de los espacios no cabe duda que en los hospitales, más que en ningún otro sitio, es en donde esta guerra de los elementos se hace más intensa. En los hospitales el tiempo se expresa en degradación. La vida, en el decir de los románticos, se reconoce ella misma como una enfermedad. En los hospitales nacemos y morimos, marcan los sórdidos paréntesis de nuestra vida. En ellos es donde el hombre moderno adquiere una conciencia definitiva de su estado material.
Tal es el espíritu de Reseña de los hospitales de ultramar, segundo libro de Mutis. Mostrar el ser humano en sus límites materiales, a las tierras calientes en su plenitud sensorial: “El techo de cinc reventaba al sol sus blancas costras de óxido…el sol hería los ojos hinchados y cubiertos de de blancas natas…”. Todo el libro podría ser un inmenso purgatorio de cascadas, cuadros de fiebre y vagones abandonados. Una metáfora del hombre arrojado, en el goce sensorial de los elementos y a merced de ellos. Escribe Octavio Paz a propósito del este poemario: “teoría de males, sucesión de visiones, lento despliegue de paisajes suntuosos y malsanos… la desolación americana, la monotonía del llano, la fantasía –abigarrada, sórdida, delirante- de las tierras calientes. Paisajes insoportables. Amor y venganza a un tiempo: el poeta nos obliga a reconocernos y, así, a soportar nuestra realidad”
Existe en los poemas de Mutis un eco de esas teorías cosmológicas del Renacimiento, que profesaban que las partes del cuerpo, del mundo y del texto, estaban dispuestas bajo los mismos códigos, que una misma armonía regía todas las cosas. Hablar del orden de un texto era hablar del orden del cosmos. El cuerpo estaba organizado con la misma lógica de las estrellas. Aquí, como en estas doctrinas herederas de los pitagóricos, existe un mismo orden que dispone al texto, al hombre y a la naturaleza desde sus mismos elementos. Pero esta armonía integradora se presenta, paradójicamente, bajo las melodías de la disonancia: en el reconocer que todos lo entes se reúnen en el espectáculo paciente de su propia destrucción.
Guillermo Sucre identifica las pulsaciones de toda esta poesía con el verso “una fértil miseria”. Fértil es la naturaleza de las tierras calientes, como fértiles son sus habitantes que a pesar del tedio, la inercia, no tienen más remedio que copular mientras “vigilan los insectos”, Que no tienen otro alternativa que expresar su erotismo hasta los niveles orgiásticos de La mansión de la Araucaima, para usar un ejemplo del Mutis prosista. Fértiles, la naturaleza y los hombres, pero también miserables, pues toda esta abundancia es esclava de un tiempo que todo lo merma, que todo lo empobrece con una voracidad superior a la de otras latitudes.
Esta dinámica paradójica, en la interpretación de Sucre, también cobija a las palabras. El poeta sabe que sus palabras son ampulosas, ricas en significados y en atmósferas, pero es conciente de la incapacidad de estas palabras para volver a convocar las cosas; para representar lo poético que ya habitaba en las cosas mismas antes de la llegada del poema: “De nada vale que el poeta lo diga…el poema está dicho desde siempre”. Si la vida en las tierras calientes seria una miseria fértil, lo mismo podría decirse en cuanto al drama de nombrarlas: “Poesía:… Comercio milenario de los prostíbulos.”
Esta razón desesperanzadora se encarna en la figura de Maqroll el gaviero, heterónimo y protagonista de esta poesía. Una especie de antihéroe que recuerda esos personajes de Conrad que, siempre contrarios a Macbeth, no quieren dar el paso del deseo a la acción. Y hablo de la desesperanza con toda conciencia de que el propio Mutis, en varias entrevistas, confiesa que en esta y no en otra palabra está la clave de toda su escritura. En una conferencia que precisamente se titula La Desesperanza, señala Mutis los cinco rasgos de esta actitud. Creo que estos cinco rasgos también serían las cualidades de Maqroll el gaviero: Maqroll es lúcido, solitario, es un incomprendido –precisamente por su lucidez- y a pesar de las breves esperanzas que mueven su alma tendrá una firme conciencia de su propia muerte. Esta razón desesperanzadora será la gavia desde la que esta poesía observa al mundo. Los catalejos por donde se vislumbran estos mapas de enfermedades, viajeros y objetos abandonados.
Poesía del calor, todo se reúne en las tierras calientes: húsares, trenos espartanos, cafetos, orquestas, capitanes y mitologías. Todos los caminos conducen hacia Coello, y es la palabra –pobre, desgastada- la única alternativa, la última y desesperada cartografía en donde sobreviven estas memorias. La palabra en Mutis es una resignación de la memoria, un muestrario de despojos. Quizás sea por eso que el poeta, en una suerte de juego cervantino, se nos presenta tan sólo en su faceta de transcriptor, como el que ordena y compila unos manuscritos dispersos o salvados del naufragio.
Tras la lectura de estos documentos –fragmentos, trozos, codas y otra vez, “elementos”- queda la sensación de que estos papeles son sólo una parte de la historia, los sobrevivientes de una realidad que es mucho más basta, y que se ha perdido sin que sepamos mayores detalles del cataclismo. Los vacíos son tales que no sabemos con claridad qué es historia o qué es fantasía. Si de lo que se nos habla es de personajes literarios o de fantasmas del pasado.
Con Los elementos del desastre la poesía Colombiana se contagia de literaturas. El libro coincide con esa tendencia tan fructífera de una poesía latinoamericana que se reconoce, abiertamente, como juego de versiones y fabulación creadora. Que abre sus aguas ante la inmensidad de la imaginación, poniendo en entredicho nociones antes incuestionables como la unidad cerrada del libro, la verdad referencial de las confesiones, o aquella regla de que el autor y el “yo” de los poemas eran una y la misma persona.
Ya en León de Greiff, el poeta modernista, se vislumbraban estas posibilidades y se hablaba de personajes de la ficción dentro de los terrenos de lo lírico, un género que en el siglo XIX estuvo reservado para la solemnidad de las confidencias. Pero en Mutis, de una manera más definida que en de Greiff, se adoptan estos recursos en una demostración de humildad poética, no sólo para asumir el juego por el juego, el desdoblamiento de voces por simple amor formal a la polifonía. Mutis, como el buen lector que es, sabe que la literatura ocurre en el lector, que es él y no otro el que tiene las últimas palabras. Como ocurre con Borges, el poeta ha bajado de sus alturas para devolver la poesía a las manos del lector, para demostrarnos cuanto hay de literatura en nuestras vidas y cuanto de fabulación en nuestras propias memorias.
Hacia finales de los cincuenta, tras dos libros publicados, con una obra que se iba vislumbrando con fervor por los mejores críticos de América Latina, a Álvaro Mutis le llegó el presidio. Contaba Mutis desde la cárcel de Lecumberry, en entrevista con Elena Poniatowska: “Estos diez meses de encierro –y los que aún me falten- los considero como una terrible pero fecunda experiencia humana, que me ha acercado a mi corazón y a mis asuntos”, y dice después, con la sinceridad y la inteligencia que hacen de todas sus entrevistas verdaderos textos literarios: “éste ha sido un trance importante, doloroso, pero se han abierto una cantidad de puertas a la sensibilidad y creo que por primera vez, sé lo que es el contacto humano verdadero”.
Y puede que los poemas reflejen este cambio. Los dos libros anteriores señalaban los elementos del desastre en un tremendo teatro de sueño, atravesado de literaturas y de relatos trasfigurados. Ahora el poeta, a fuerza de los acontecimientos, es parte dolorosa del juego que antes señalaba. Previo al presidio nos decía: “miren al hombre, arrojado, exiliado de todos y de sí mismo”, ahora es cuando el poeta recorre su propia soledad y realmente habita en la desesperanza que predicaba Maqroll.
Antes Hablaba de la miseria, en la naturaleza y en la poesía, ahora se reconoce en ella: “Cala tu miseria,/ sondéala…”. Antes hablaba del exilio como tema literario, casi que de manera inocente entre marineros y húsares, ahora lo experimenta en carne propia con toda su dureza: “Y es entonces cuando peso mi exilio/ y mido la irrescatable soledad de lo perdido/ por lo que de anticipada muerte me corresponde/ en cada hora/ en cada día de ausencia…”.
Los trabajos perdidos, poema tras poema, se sucede como las dolorosas cuentas de un rosario del exilio. Es un catálogo de elegías que va desde Matías Aldecoa, un personaje de León de Greiff, hasta ese extraordinario poema para el legendario Capitan Cook. Exilio y muerte, las dos palabras no se relacionan de manera gratuita, es más, casi siempre vienen juntas. El exilio es un corte forzado -aún más si es en la cárcel- mientras la vida verdadera ocurre en otra parte. Es otra forma de la muerte. No en vano escribe el crítico palestino Edward Said, otro exiliado en el siglo de las diásporas y de los refugiados políticos: “el exilio es como la muerte, pero sin la promesa de un descanso hacia el final”.
En el exilio Mutis medita en lo vivido y en lo no vivido: “A la vuelta de la esquina/ te seguirá esperando vanamente/ ese que no fuiste, ese que murió/ de tanto ser tu mismo lo que eres”, como se nos dice en ese poema conmovedor que es Canción del Este. El poeta comienza a recordarse, a recordar para poder salvar algo de la vida ante la inminencia de la muerte, “buscando, llamando, rescatando, la semilla intacta del tiempo,” como el Proust de su poema. Cuenta Poniatowska que el único cuadro que tenía Mutis en la celda, el único, era un pequeño retrato del autor de A la busca del tiempo perdido.
Algunos años después del presidio escribe Mutis una pequeña reseña sobre Proust en la que recuerda, memoria de sus lecturas, la frase que escribió el francés en alguna de sus cartas: “la vida, la verdadera vida, la realmente vivida”. No encuentro una mejor frase para describir el tránsito que le implicó al propio Mutis su experiencia de Lecumberry. El exilio fue para Mutis entrar en esa “vida, la verdadera vida, la realmente vivida”. De ahí que recuerde los trenes que entraban a la sabana, entre los eucaliptos de su infancia, como la imagen anhelada para su propia muerte, “el tren es mi madelyn”, dice en alguna de sus entrevistas. De ahí que la lluvia lo devuelva a las tierras cálidas del Tolima no sólo para hablar de la fértil miseria, esa síntesis de abundancia y descomposición, sino para recobrar los años sagrados de la infancia, esos tiempos perdidos que sólo se pueden recobrar mediante la invención de la palabra, por obra y gracia de la literatura.
Con Los trabajos perdidos se cierra un ciclo que el propio Mutis denominó como Suma de Maqrol el gaviero. Suma de sus tres primeros libros, y de algunos poemas sueltos que junto con sus entrevistas y sus prosas, al lado de los ensayos y artículos que él escribió y los que sobre él escribieron otros críticos, conforman ese maravilloso volumen que editó Colcultura. “Suma de voces”, para usar la expresión de Sucre, de voces propias y ajenas que consolidan entre los viajes y la desesperanza, los ríos de Coello y las lecturas, uno de los mundos más propios y originales que haya dado nuestra poesía.
Conocido es el Mutis novelista. Ni hablar de escritor de los relatos breves como La muerte del estratega y El último rostro, una pieza maestra sobre el libertador Simón Bolívar. Pero, ¿qué decir de la poesía posterior, la que escribió después de un silencio poético de más de quince años?
Existe un cambio drástico. El poeta de las tierras calientes, que hace una poesía fundamentalmente americana, mueve su centro de gravedad hacia la España de los Habsburgos. Se denomina monárquico en los poemas, cuando antes sólo lo hacía en sus entrevistas, y encuentra sus arraigos en Cádiz, cerca de los reyes y muy lejos del Tolima. Lo que ocurre en la poesía posterior quizás sea el más dramático de todos los exilios en la vida de Mutis: el poeta ha sido desterrado de una lengua, de un paisaje americano que fue su aventura, la materia de su asombro y de sus afectos. La dispersión de los libros finales es la dispersión de un poeta que ya no encuentra casa, que ha dejado de creer en lo que ha perdido y que ha tenido que perder lo que creía querer. “Aquí termina toda aventura humana”, dice el Bolivar de Mutis viendo a su América derrotada.
Ese Mutis rotundo, que hacía una poesía de lo concreto, ¿es el mismo escritor etéreo, de leyendas librescas como el que aparece en Caravansary? El poeta que hablaba de la poesía como de “un trabajo perdido”, que desconfiaba del valor musical de las palabras para privilegiar su expresión material ¿es el mismo poeta que compone Líderes? ¿Líderes, que son la quintaesencia de la poesía lírica de la que antes renegaba, y más si son inspirados por Schuman -entre Schubert, Mahler y Brahms, el más lírico de los compositores de líderes-?
Cabe la pregunta, ¿es el segundo Mutis un nuevo poeta? ¿Una voz más cercana a un cierto misticismo fabulado, y que su autor, a fuerza de sus empresas narrativas, no llevó hasta sus últimas consecuencias? La poesía del final es de gran factura, no queda duda, pero más que un nuevo lirismo lo que podría estar ocurriendo es un comercio demoledor: el primer Mutis amaba una realidad, y pagaba su precio con “palabras pobres”, incapaces de devolver la memoria en su furia sensorial, ahora es la realidad la que se ha convertido en un “trabajo perdido”, y ante el peso de las ruinas, el corte afectivo con un paisaje, trata el poeta de animar unas palabras en las que nunca ha creído por si solas. Lo que podría estar escondiendo este cambio es una suerte de duelo poético, duelo por las ilusiones perdidas y por el poema ido, una sustracción de la materia, prologada y dolorosa. En adelante lo que hay es un cortejo de memorias como fantasmas fatigados, el relumbre de un esqueleto, lúcido y musical, donde antes la vida de los versos.
Téngase la idea que se tenga sobre esta poesía, se diga lo que se diga sobre los últimos poemarios, muy pocos lectores discuten que lo mejor del Mutis poeta ya estaba en La suma. Por su franca materialidad, porque esta poesía, como ocurre en muy pocos casos, revive el milagro de del que reside en la tierra.
Y hablar de Neruda y de Mutis es como hablar de dos viejos conocidos. A su manera y desde sus propias obsesiones, los poemas de la Suma conforman personalísima Residencia en la tierra. Son una hacienda de voces que se puede recorrer. No en vano Enrique Molina, un poeta muy cercano a los afectos y a la poesía de Mutis, le escribe un poema a Maqroll en el que se refiere a esta poesía como a una “casa”, como a una “una casa” que, escribe Molina, “se abre hasta el hueso de la tiniebla/ entre la risa de los cafetales, tierna y despótica/ como toda presencia amante”.
De los poemas del final quizás sea Visita de la lluvia el que más nos recuerda al primer Mutis. Es como si el poeta, ante la vejez, regresara a esas estancias que nos dejó intactas, esperando su correlato desde los años sesentas. El poema –no podría ser de otra manera- trata de la lluvia y sus caídas. La lluvia que trae el recuerdo entre los plátanos y los cafetales, que vuelve a caer sobre los tejados de la infancia cristalizando toda una vida en una sola imagen. Lluvia que vuelve a bendecir la tierra que exaltaba Aurelio Arturo, “Ocurre así la lluvia”, y la elección de este epígrafe del nariñense no es gratuita.
Todo el poema tiene el tono de una esperada reconciliación, con las voces del pasado y con todo un paisaje, pero ahora, en las postrimerías del último viaje, la lluvia no es sólo el recordatorio de la infancia, lo que salva del olvido a los materiales del pasado, la lluvia, testigo de los años, se ha convertido en la prolongación misma de los pasos del viajero: “recordemos siempre esta visita de la lluvia. Cerrados los ojos tratemos de evocar su vocerío/ y asistamos de nuevo a la victoria de sus huestes que, por un instante, derrotan a la muerte”.
Y algo hay de profecía en estas palabras. De una herencia que supera las páginas y se vuelca en las entretelas la realidad. Se ha dicho varias veces que todos los poemas nos despiertan memorias, y que otros, muy pocos, logran apoderarse de las imágenes hasta hacerlas sus recuerdos. Cuando caiga la lluvia sobre los cafetales a muchos nos será muy difícil, acaso imposible, que en medio del vocerío de las aguas no aparezca la imagen de Álvaro Mutis para acompañarnos.
Datos vitales
Santiago Espinosa (Bogotá, 1985) Crítico y periodista colombiano. Estudió Literatura en la Universidad de los Andes. Es profesor de filosofía del Gimnasio Moderno de Bogotá. Ha escrito artículos y reseñas para revistas como Alforja y La otra, de México, Casa de poesía Silva, Arcadia y La Hoja de Bogotá, del que fue jefe redacción. Como director teatral montó La Cantante Calva, de Eugene Ionesco, en el año 2004, y un par de piezas breves de Harold Pinter en el 2007. Sus poemas están incluidos en antologías nacionales e internacionales. Prepara una antología crítica de la poesía colombiana del silgo XX. El poeta Juan Manuel Roca ha escrito sobre su poesía: “Santiago Espinosa habla desde los intersticios de la realidad pero no se somete a ella. Tiene una voluntad inalienable por mezclar en su marmita muchos saberes: la filosofía y la política, la música y la arquitectura, pero sobre todo el rastreo de otros mundos anclados en el peor de ellos, un país que huye de sí mismo.