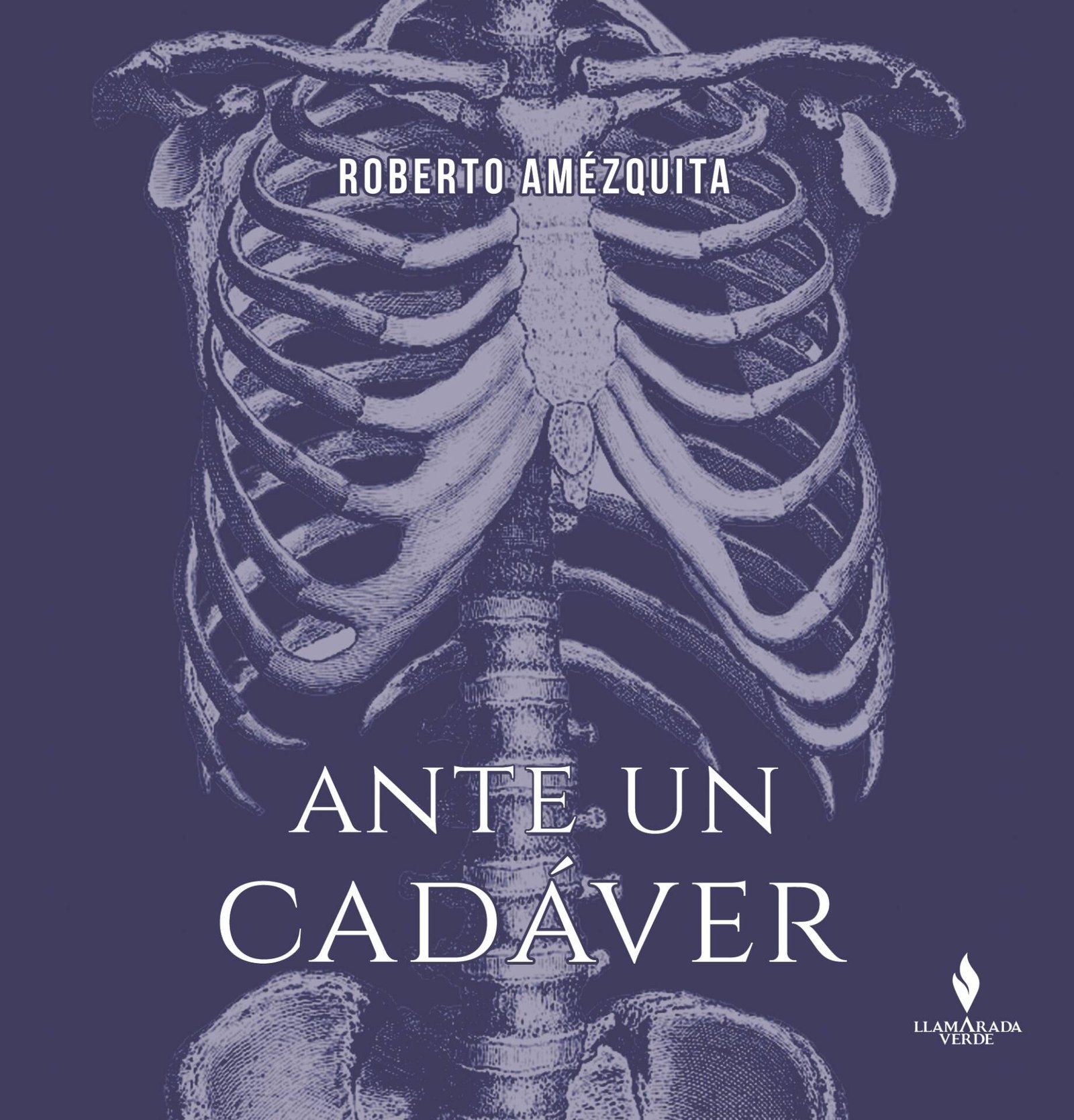Compilada y preparada por el crítico y periodista, Santiago Espinosa, presentamos esta muestra de poesía joven colombiana. Los poetas seleccionados son: John Jairo Junieles, John Galán Casanova, María Clemencia Sánchez, Felipe García Quintero, Lucía Estrada, Andrea Cote y Robert Max Steenkist.
Siete poetas colombianos
Muestra de poesía joven colombiana
Selección y prólogo: Santiago Espinosa
Nadie podría medirle el pulso a una generación tan reciente. No habría palabras lo suficientemente justas para hablar de unos materiales tan frescos, con libros demasiado recientes como para atreverse a una perspectiva. Lo mejor sería callar, hondamente, y dejar que la palabra de estos siete poetas se abra camino por si sola, en la plenitud de sus búsquedas, sin presentaciones o advertencias de ninguna clase. Poco podría importarle al lector de otras latitudes que estos poetas colombianos, nacidos a partir de los setentas, han tenido que escribir sus asuntos frente a la encrucijada y el vértigo.
No hay una revista que los reúna en un mismo espíritu, como pudo ocurrir en el pasado con Mito o Eco. Tampoco se dan cita en el mismo café o en las mismas bibliotecas, y quien hable de los talleres de creación como de una fuente común estaría sobrestimando las posibilidades de la academia. Puede que la lectura entre ellos sea escasa. Algunos ni se han visto la cara. Como lo escribe el poeta Juan Manuel Roca, una influencia definitiva para este grupo, “lo que resulta atractivo de este conjunto de poetas y poemas es su diversidad. No hay un tono uniforme, una coral que canta la misma tonada”.
Si hay algo común a este grupo es el hecho de asumir un lenguaje enriquecido, abierto a sin número de influencias y de tecnologías que amenazan con ahogarlo, un lenguaje pues, abierto a un sinnúmero de posibilidades, pero en un país que pareciera que de un tiempo para acá, antes de que estos poetas nacieran, entre la violencia y los olvidos, la trivialidad de los medios y el autismo de la academia, ha venido cerrando todas sus puertas.
John Jairo Junieles
(Sincé, Sucre, 1970)
No hay matadero sin ruiseñor
ni rosal sin gallinazo.
Me bajo del autobús en una loma
que me deja ver los techos del viejo barrio.
En ellos hay pelotas que se quedaron para siempre,
ruedas de bicicletas, maderos, trapos viejos.
restos de naufragios
a la intemperie.
En los patios las mujeres espantan perros y
aves ajenas, parecen crucificadas en el viento
al abrir sus sábanas en las cuerdas.
Frecuento mi viejo barrio
(su memoria inviolada,
quiero decir)
Niñas camino a clases de Corte y
Confección, afiladores de cuchillos,
Pregoneros de sal y almíbar.
Rostros abolidos de mi infancia,
olor de flores de Azahar bordando
melancolías,
zapatos pisando ausencias.
No hay matadero sin ruiseñor
Ni rosal sin gallinazo.
Los autobuses recorren la
orilla de mi barrio en busca de pasajeros.
Hago mi señal,
subo a la máquina,
es como si uno regresara de lo mejor
de uno mismo.
Metafísica de la cocina
Los hombres que mateaban
en la cocina me interesaron.
J. L. Borges.
Dios tiene una falda de cayenas estampadas,
el cabello recogido con un peine,
y en su mano una cuchara, como la vara
de Moisés, para separar el turbio espejo
de la sopa.
Ha llegado el hambre al altar del
Cuchillo, al melodrama de las cebollas,
donde un fuego rencoroso dicta su
sentencia en el culo de las ollas.
Los comensales sueñan el ábaco de los
frijoles, los panes y su corazón de nube
arrancada. Budas profanos frotando sus
barrigas, como lámparas de genios
(el día y su apetito de panes y nalgas).
Los codos en su mantel,
el oro reposado de las frutas,
la plata mojada de los peces,
los huevos de las aves prefigurando
la forma oculta del universo.
El ayuno de la tribu ha terminado,
el exilio de los incisivos,
y se impone el imperio de la saliva,
la barbarie de los dedos como pezones.
Comemos y reímos entre ángeles,
con el alma al borde de ese plato,
olvidando que el tiempo y el azar
también nos devoran.
Los relojes siguen midiendo el ajo y su estatura
en este santuario donde la grasa será un
epitafio en el dorso de las manos.
En México D. F. muere un mimo
Nada extraño tiene que un mimo muera
en México arrollado por un auto, pudo
ser en Madrid o en Alajuela
(la noticia es escueta, parece el obituario
de un fantasma).
Uno es lo que come, me digo, y el mimo
se alimenta de gestos y silencios.
Cuando se lava la cara, el mimo finge
que es un hombre. Extraña los guantes
blancos con que inventa cuerdas
y paredes invisibles.
No son pocos los locos que insistieron en su
locura, y el mundo se volvió reflejo de
sus delirios.
Por eso, nada de extraño tiene
que un mimo muera arrollado por un
auto. Visto de alguna manera es señal de
perfección en su arte.
El conductor seguramente pasó una toalla
por la mancha blanca y roja del parabrisas.
Pensó en un ave, tal vez una paloma extraviada
entre los edificios.
John Galán Casanova
(Bogotá, 1970)
Escrituras, 1
Luego fueron
las palabras cotidianas
las que bendecían los alimentos
las que deseaban los buenos días
las de nombrar los dolores:
se te fueron muriendo en la boca
a pesar tuyo.
Entonces
te valdrías del papel
para salvar esas palabras urgentes.
Al deletrear penosamente tus fatigas
ibas leyendo
el itinerario de tu muerte.
Escenas de parque, 5
Los hombres que envejecen en los parques
alimentan las aves con reverencia.
Para ellos son siempre recientes,
criaturas del espacio, no del tiempo.
Les encanta sobre todo
esa indiferencia en que viven,
el desparpajo con que se añaden al viento.
Sus manos tardías
semejan pájaros
en el breve movimiento
de arrojar las migajas de trigo.
Las palomas,
como los días,
acuden a picotear de sus dedos.
Árbol talado
Talaron todas
sus ramas.
Amputado,
continúa atado al negro suelo
que bebe sol.
El tronco clavado
como una cruz.
Talaron todas las ramas,
no tiene semillas
ni frutos.
¿Por qué el aserrador
hizo a medias la tarea?
Árbol talado,
a la deriva,
los muñones a cielo abierto.
Tan cerca y tan lejos
de la luna
los días
la muerte
la vida.
María Clemencia Sánchez
(Itagüi, Antioquia, 1970)
El velorio de la amanuense
Escribí la larga estela de tus árboles
a imagen y semejanza de tu dictado.
La luz que quisieron tus ojos
son hoy de las hojas
palabras detenidas
que la arena de las diásporas entierra.
He sido la amanuense del fenecer de los siglos
recolectora de veranos vacíos
bajo un olmo fértil que no existe.
He ido a averiguar en la antigua vegetación
de las estepas
el nacimiento de los limos.
Hoy, dueña de voces extrañas,
paisajes ajenos que no comprendo
añoro una voz para decir un árbol
que ronda mis sueños, el nombre de una mujer
que semeja el descenso de las mareas
y el diálogo interrumpido que sostengo
con el ángel.
Yukio
Bajo la nieve
Está la sangre.
El signo alude
Al undécimo mes del año:
Inicio del regreso
Fiebre
Pavor
Belleza desangrada.
Sé como las hojas en otoño,
No resistas a la vejación
Del ocaso.
Asiste al sigilo
Que escribe tu nombre
En el misterioso blanco.
En la huella que se deshiela
Está tu arcano
Desde el canto
De la primera mañana,
Un grito que arde en las venas
Coronando de agujas
El vientre del único beso claro.
No escribas con júbilo
En noviembre.
Bajo la nieve
Está la sangre.
Antes de la consumación
Este signo representa el paso del invierno
Al tiempo fértil del verano.
I king, Hexagrama 64
Esta es la sepia genealogía.
¿Qué otro árbol podría encontrar?
Antes de la consumación
La belleza que dicta
El antiguo oráculo
Es otra en verdad.
Diré que todo ha sido dolor,
Una manchada noche
En que el padre se fue
Sin decir a qué
Cielos daba su sí.
Aquí fue haciéndose la fotografía
Que no entendimos en principio
Y que más tarde revelaría
El gesto de la tristeza
Que nos vino adherida.
Ella mira de frente al fotógrafo,
Apoyado apenas su brazo izquierdo
A una mesa adusta, fríamente decorada.
En la mano contraria
Una gérbera ya casi marchita,
Atrás un artificioso velo que
Emula una tarde barroca.
Una mano que pasa por encima
De su hombro, la del abuelo, supongo.
¿Qué otro árbol podría encontrar?
El gesto triste, detenido, de la abuela,
Su mirada de una infinita nostalgia,
Y una flor en su mano.
¿Qué otra genealogía podría importarme?
La suprema y verdadera despedida del padre,
Y la mirada de esta mujer, su madre, mi abuela,
Detenida en la imagen sepia de una tarde sin cielo,
Son aquello que digo ahora entender:
La consolación de la belleza revelada para mí.
Felipe García Quintero
(Bolívar, Cauca, 1973)
VIAJO EN UN TREN DE VIENTIÚN VAGONES
conducido por todos mis muertos. Miro a través del cristal roto de la
ventana una batalla de mariposas por el cielo quemado
de mis cinco años.
Converso con lo árboles de la intemperie que desaparecen
en mis ojos; los que no tienen camino, con los pájaros
que son ya recuerdos del viento.
Yo tampoco sé qué tierra es ésta.
El juego de mi padre
Un día mi padre, siendo niño, me dijo: (ya no recuerdo sus
palabras): escóndete en la casa, luego te buscaré. Sigo
escondido, esperando.
MI CASA, COMO EL DESIERTO, no tiene techo ni puerta, sólo boca.
Mi casa, como la piedra, no posee vigas ni cimientos, sólo una mano empuñada la sostiene.
Esta casa la he construido quitando ladrillos y entregando mis huesos al vacío que resta.
La casa es oscura como mi voz en sus corredores.
Vivo en la casa que camino, la que acecho y me persigue como el gusano tras la carne enferma.
A cada grito se levanta; con cada silencio la destruyo.
Lucía Estrada
(Medellín, 1980)
(Malastra) XL
Escucho música lejana, como de palabras que van a decirse, las últimas de una lengua en extinción. El aire trae sus capillas, recintos aislados, semillas de luz en el espacio negro. Dentro de sus cristales, robustas plantas tejen un canto silencioso: habla de dioses perdidos, de aves fabulosas, seres vegetales, edénicos, a la búsqueda de un tiempo semejante al vacío. Van a decirse, van a fluir en ausencia de bocas, todas las palabras, las del principio, las de la muerte; van a recorrer lo inmóvil, lo consumado, abrirán la tierra, separarán las aguas, río contra río, el fuego será rodeado, barrerán nuestros huesos que ocultan el primer jardín, derribarán los sarcófagos del oído y la lengua, y todavía ese viaje sería el inicio.
Reinas de sí mismas, las palabras, somos apenas su tránsito misterioso, no la región que las espera.
Alma Malher
Yo también lo prefiero.
Es más bella la mano
al pulsar una cuerda invisible.
Cuando duermes,
reaparecen las tres mil sombras de tus dedos
tejiendo filigranas
en el oscuro cuello del dragón.
Te miro inquieta
sin atreverme a respirar.
Es la hora más alta
del doble vuelo nocturno.
Escribo en la seda de tus párpados
mi temor de perderle,
de que huya como gato por los techos,
de que salte y reviente la cuerda
de todas las campanas del mundo,
de que se despeñe con el sonido metálico
de un arcángel
en el centro mismo de la orquesta.
Yo también lo prefiero
cóncavo y oscuro.
La clave blanca y negra
de todo cuanto existe
se advierte
en su sinfonía de agujas.
HAY FERVOR EN LA DUREZA DEL METAL, en el viento
que lo seduce y lo inclina sobre su propio vértigo.
Qué silenciosa esa manera de abrirse lo negro frente a lo blanco,
lo visible frente a lo invisible, lo que se precipita frente a lo que permanece.
Todo cuanto tiene un peso y una forma, y lo que está oculto,
envuelto en la niebla como un barco fantasma,
se mezcla entre sí para sostener el cielo, * para estar más cerca del milagro.
Y la música, y el pájaro del vacío,
y las manos del hombre que le descubren al mundo su verdadero rostro,
su densidad. Y la palabra, esa que construye todos los puentes,
y el amor, y el silencio, y la pequeña muerte que una noche
supo reunirlos en el fuego y la ceniza.
* Homenaje a Chillida
Andrea Cote
(Barrancabermeja, Santander, 1981)
Puerto quebrado
Si supieras que afuera de la casa,
atado a la orilla del puerto quebrado,
hay un río quemante
como las aceras.
Que cuando toca la tierra
es como un desierto al derrumbarse
y trae hierba encendida
para que ascienda por las paredes,
aunque te des a creer
que el muro perturbado por las enredaderas
es milagro de la humedad
y no de la ceniza del agua.
Si supieras
que el río no es de agua
y no trae barcos
ni maderos,
sólo pequeñas algas
crecidas en el pecho
de hombres dormidos.
Si supieras que ese río corre
y que es como nosotros,
o como todo lo que tarde o temprano
tiene que hundirse en la tierra.
Tú no sabes,
pero yo alguna vez lo he visto
hace parte de las cosas
que cuando se están yendo
parece que se quedan.
Un rincón para quedarse
Ya no requieras, María,
el alma de las cosas desprovistas,
que no son más que huesos de esta casa muerta.
No busques el vacío de tu cuerpo en las paredes
que no saben de ti
que por ti no preguntan;
ni tampoco cicatrices en el aire
de azul embalsamado
que sólo está aquí como prueba de un cielo abolido.
El paisaje es todo lo que ves,
pero no sabe que existes,
así como estas cosas que nada contarán de ti,
de tus heridas.
Acuérdate María,
que tú eres la casa y las paredes
que viniste a derrumbar
y que la infancia es territorio
en que el espanto anhela
no sé qué oscuro rincón para quedarse.
Desierto
La tierra que jamás quiso tocar el agua
es el desierto que al norte está creciendo como un estrago de luz.
Pero los hombres que han visto el despoblado
-su amplitud sin sobresaltos-
saben que no es cierto que la tierra esté reseca por capricho,
o sin ninguna bondad;
es nada más su manera de mostrar
lo que transcurre bellamente sin nosotros.
Robert Max Steenkist
(Bogotá, 1982)
Estrellándose
Hablo de la ciudad que amo,
de la ciudad que aborrezco
José Manuel Arango
En esta noche,
Ciudad de canales y veneno,
hay un humo entre tus luces
y mis ojos.
Y no estoy solo.
Un cielo de cobre
se escurre
entre taxis vacíos y asientos empolvados;
entre la mujer que porta un abrecartas
y el suicida que estira la mano desde su gabán de cuello alto para saludar.
En la casa donde el padre cena solo
todas las bombillas han confabulado
y retienen la luz
antes de regarla como un estallido de oro
hacia las calles.
Y miles de postes las secundan
derramando los chorros sobre las aceras
con elegancia de cascadas enfurecidas.
Tus suspiros de madrastra y viuda,
Ciudad,
cuando aparecen las luces que no te dejan dormir,
uno más se cuelga
otra arrastra su sombra lejos de tu llanto
un padre pide disculpas a los puestos vacíos
alguien espera la venganza con la puerta cerrada,
cuando las luces se prenden, Ciudad,
tus suspiros consiguen erguirse como una cortina de niebla blanda.
Y esta noche no estoy solo
porque las historias que son tus huesos
dictan un buen ánimo sobre el asfalto.
Hoy me parece que un cielo estrellado remeda
Tu universo de ciento diez voltios repetidos.
Tú misma te vuelves el rastro del potente estornudo del sol
y ese cielo infinito
son tus ganas negras de quedarte profundamente dormida.
Puertos
Arrodilla su miseria para mirar entre las nubes
Felipe Martínez Pinzón
Aún hoy
Zarpada la barca hace siglos
Sorteamos galerías
para llegar a puertos desconocidos
sin quererlo
cavamos tumbas
detrás de las barreras del cielo
para que en el momento
en que los pozos griten
nadie sonría triste
repitiendo la misma mueca
sin eco
de esos viejos desdentados
Emigrante
Empuñas la escoba de cada día.
Barres los restos de las manifestaciones que acaban a la hora indicada,
las flores que dejan los sepelios de cabildos nunca tuyos,
los anuncios de temporadas de descuentos a los que tampoco alcanzas.
Lo que te hubieras ahorrado,
piensas
a veces mientras la gente sigue caminando con los mismos pies
que en tu país estallan
o unos arrancan siguiendo meticulosidades de odio.
Y sonríen y pasan y pasan y pasan
mientras tú te ya te ves,
distante de los antiguos reyes cuyas caras de tierra imprimen en volantes
de propaganda,
mientras tú te ya te ves,
no como alguien que resiste y lucha contra la opresión,
mientras tú ya te ves,
casi ajeno a quienes defienden las multitudes puntuales,
con toda su propaganda de papel reciclado y proclamas biológicas
que tu empujas hasta atorar los flujos subterráneos
Eres el dócil trabajador
distinto
el de la sonrisa incómoda de no entender y de tanto asentir cuando preguntan algo que se responde con palabras. Y no con gestos.
Con Palabras. Con Palabras.
Emigrante.
Silencio para pedir, preguntar, responder órdenes, contraatacar.
Te fuiste perdiendo en chaquetas y abrigos y bufandas que no sabías usar pero que te ponías pues decían que el invierno y te empujó hacia el borde de las esquinas y tus plegarias se llenaron de marcas y de nombres de ciudades que no supiste como explicarles a tus padres, cuando les hablaste primero cada semana, luego cada mes…
Y así
tu lengua se arrastró fuera de ti,
un feto muerto.
Qué importa ahora de donde venías
si has perdido
esas palabras
con las que antes elevabas el sol,
si te limitas a repetir el idioma del mundo
buscándole nuevas posiciones a los labios,
rumiando sabores que no digieres.
Aquí aprendes que la boca es un estorbo,
un pájaro muerto que antes llenaba el cielo.
No han emigrado contigo las palabras.
La ciudad crece con tus pérdidas diarias.
Voz de dolor y refugio
batalla perdida
que se trenza con el ritmo de todos esos pasos que se alejan sin verte
y te dejan su basura.