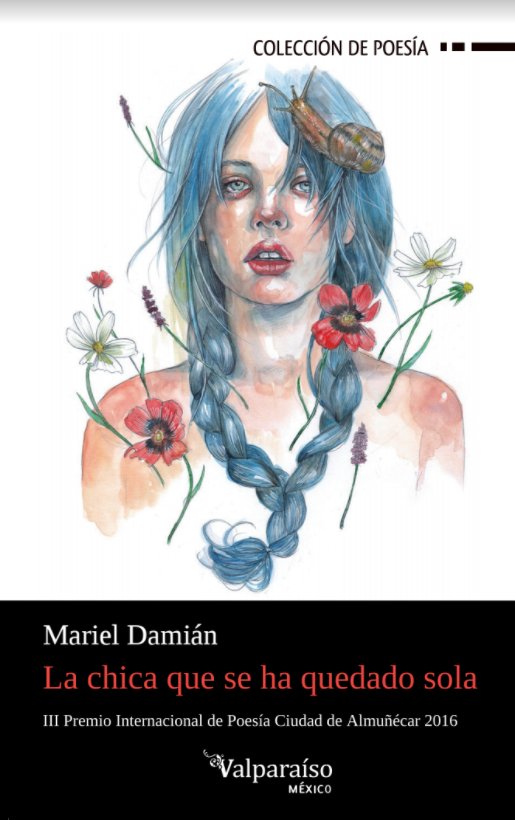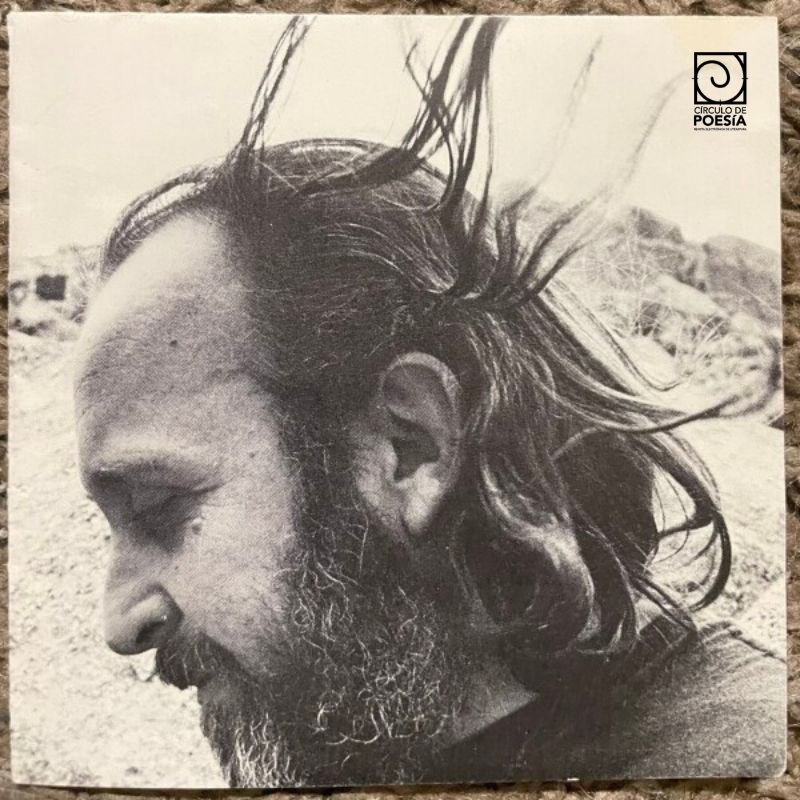Presentamos en seguida fragmentos, muchos de ellos inéditos, del “Bestiario” de Miguel Maldonado (Puebla, 1976). Actualmente estudia un doctorado en Ciencias Sociales en la Sorbona. Recibió el Premio Nacional de Poesía Gutiérrez de Cetina en 2006 y fue Jefe de redacción de la revista de literatura Revuelta.
El ajolote
Ilustra una teoría radical, inquietante, garrafal, acerca de la naturaleza de la vida.
Salvador Elizondo, El Ajolote, Ambystoma Trigrinum.
Xolotl, el Dios ajolote, fue la parte de diablo de Quetzalcóatl, su doble endemoniado que lo arrastró al vicio. Su símbolo: los gemelos enamorados, la dualidad inquebrantable. En los lagos de México, el ajolote no cumple su metamorfosis, se reproduce en estado larvario: niño erotómano, infante obsceno. Pedagogo en las lecciones de lo trunco, aquello que no fue y que de haber sido; un bello azul que va abarcando espacio a ritmo etéreo y al final no alcaza sino para un tenue azulenco; El Dorado la Arcadia que estropean nuestros dedos brutos para calibrar los mínimos detalles; el burlado porque faltaba más que buen ánimo y gran disposición; la que tenía todo para llegar a falta de una pequeña claridad que haría la diferencia.
Giorgio Agamben ilustra la naturaleza humana en la ejemplaridad del ajolote: al ser infantes eternos hemos podido desarrollar el lenguaje y la creatividad como ningún otro primate. No ha dicho nada sobre su hermano gemelo, el infante terrible, causante de nuestra escama. Querubines monstruosos y bellas almas que lo mismo abonamos una causa que nos hacemos los atroces.
La hiena
A Miguel Ángel Rodríguez
De cadera caída y de ánimos también: a veces tigre y otras perro carroñero. No encaja en los principios de la Estética. Nunca guarda cuadratura y se sale de cuadro. No alcanzará el rango de muñeco de peluche ni habrá globos a su estampa, siempre villana de telenovela. Con un colmillo salido, se ríe porque intuye que Natura no se equivoca. Su pelo arrebujado no es ninguna falencia: unos creemos que su fealdad, como casi todas, tiene un gato encerrado. Su no saber si león o coyote, su no saberse, ya es un encanto.
En evidente estado de alteración, hay quienes la bordan en telas de pijama y en chambritas para niños; los más ilustres, esbozan teoremas parecidos a las arengas de los demonólogos renacentistas sobre la belleza del diablo, abundan en ejemplos de exégesis posmoderna: que el poeta Jean Cocteau intuía este misterio en La bella y la bestia, a la Bestia la rodea un aura de Belleza. Ignorantes y doctos, de remate y medio locos, han sido una minoría que a lo largo de la historia se ha opuesto al canon universal de la belleza, fundados todos en el paradigma de la hiena.
El rinoceronte
A Hugo Gutiérrez Vega
Cuenta la leyenda que a causa de esa piel pastosa, el rinoceronte perdió vuelo. Se dice que era un unicornio con serios problemas de peso, que dotado de enormes y relucientes alas y tras fallidos intentos, renunció al sueño de volar. Desde entonces, se amalgamó, hizo votos de tristeza ensimismada. Se sabe un Pegaso encadenado, un pichón que sufre encierro en pieles de alta seguridad. Algunos diarios de lo insólito han documentado registros testimoniales de amáricos que han visto al rinoceronte azul sobrevolar las costas de la antigua Abisinia.
Para que no se pegue un tiro, ciertas aves hacen compañía; se compadecen de su implume pariente lejano y fingen encontrar sustento en el cultivo de insectos sobre su lomo. Cuando un rinoceronte se decide a embestir, no hay quién lo detenga. Los locales del Gran Valle del Rift aseguran que lo único que podría contener su embate es una pareja dándose un beso (de las formas del besar, recomiendan el tipo apasionado, deep throat); su rostro se agarza, sus entendederas tiran peso, el laminado se empluma, sabe que no todo en él es masa corporal. Después de mirar con profundo desconcierto y curiosa inquisición, recula dando vuelta a tres cuartos, sin causar esta vez estropicio alguno con el latiguillo de su giro. Se aleja meditabundo con un ligero cabeceo a cada apisonamiento.
La cebra
A Juan José Arreola
Nunca falta la gordita simpática del reino. Entre los félidos, la grupa de la cebra es la más preciada. Su cadera suculenta, la latiniza; sin que ningún joven de piropo la salve del asecho: quién fuera garras para sujetarse de sus ancas. Equivocó lugar, su natural era un juego de ajedrez o un recinto de azulejos bicolor para pasar inadvertida. Pero el caballo injusto la despojó de su casilla en el tablero. El sueño de la cebra es de pastizales blanquinegros. En la planicie de la estepa, ella es carne a la vista, la mujer de la discordia. Este muslo es mío. Tiene la nobleza del pichón, así que no hay que descartar experimentos de cebras mensajeras. ¡Hago un llamado a los colombicultores del mundo! Nunca se sabrá el color de fondo. No triunfa el color sino la mezcla, esta es su parte más latina.
El mono
Si llevara hojas de parra, así como cubren las partes del buen Adán, se las tragaría. Sin lavarlas, jamás lavará frutas y verduras. No medita en redondo y muerde a golpe las tetas de una changa. No alinea la caída de sus pelos ni da trato discreto a su cola serpentina. Cada miembro de su cuerpo se entrega a sus haberes. Sus meniscos se dan a la acrobacia sin guardar la gallardía. Se avienta en plena ostentación de desfiguro. Usa sus coyunturas a pierna suelta y presume lo mucho que se puede hacer con un par de brazos parecidos a los nuestros. En comunidades conservadoras, les ha dado por instruirlos en el garbo y buen vestir, los emperifollan de cabo a rabo; algunas incluso los obligan a clases de catecismo y alistan para su primera comunión. Empresa inútil: suelen arrancarse los ropajes y quitarse el tapaboca para mostrar un enorme bostezo con los hilos de baba que tanto repugna a quienes los corretean de nuevo para engomarles el pelo y ajustarles moño al cuello.
El murciélago
¿Por qué nadie se imagina murciélagos en ala anaranjada y pechos amarillos? ¡Los hay! Pero suelen llevar por nombre uno distinto, evitando las odiosas aclaraciones: el murciélago y el colibrí provienen de la misma ave del paraíso, aquella que en las regiones semíticas complacía los paseos adánicos. En buen español, las diversas variedades debían llamarse colibrí murciélago, colibrí mosca, colibrí picaflor.
Exageran sus hábitos: que lleva de noche vida licenciosa, que gusta de doncellas escotadas, que tiene poderes hipnóticos. El punto más alto se alcanza cuando lo usan de chivo expiatorio en cruentos asesinatos. Pero todos sabemos que es vegetariano, que huele a mil amores, que ha inspirado los moños de los frac y está en peligro de extinción: su preciada piel es un sucedáneo del terciopelo. El murciélago, que quede claro, es una golondrina astrosa, un higo en alboroto, la negra e inapacible orquídea que se da en toda familia. Modelo piloto de sombrilla. Espíritu vicario de una mano nerviosa que se despide agitadamente para nunca jamás.
El cuervo
En Kenia los hay de pecho blanco, así como zebras rayadas de amarillo. Estas peculiaridades endémicas, nos acercan a la posibilidad de elefantes rosas (los blancos se han asimilado para ejemplos del mal uso y no para mejora de imaginación y diversidad); también a dar por cierta la existencia del hipopótamo verde, a las orillas del lago Tanganika, búsqueda milenaria que llevó al naufragio a Sir Rudolph Leakey, y se ha vuelto obsesión enfermiza para corsarios y cazadores del común.
El detalle del cuervo blanco quizás anime al artesano de la porcelana y sustituya a la bucólica paloma en los cuadros escultóricos de amas de casa que adornan los esquineros de su sala con familias pastoriles esmaltadas y brillantes aureoladas de palomas que revolotean sobre sus hombros. Pero no podrán captar su fuerza en la mirada; y menos ese graznido de espanto. ¿Por qué tan angustioso grito?: Sufre de fiebre aviar, el delirio de las aves. Hitchcock tuvo sólo en escena aves enfermas, las locas del reino, únicas concientes que los altos vuelos son también vanas esperanzas. Guardan la sabiduría antigua de Ícaro, cura contra la hybris.
Aunque no habrá de excluirse otro motivo. Se escucha en él un terrible desasosiego como para conformarse con causas biológicas. ¿Será que tiene vocación de águila y sufre falta de garra? Como el horror de aquel felino que se descubre en piernas de pato. Sus nervios dan para más, pero no tiene los medios. Entre los hombres, su malestar es una injusticia social; entre las bestias, padece mal evolutivo. Ha inspirado la valentía sin gracia: golpes de goma de valentones que en cada arremetida cierran la ventana en sus narices. Tiernos bravucones a los que la vida les sale siempre ganando.
La libélula
Caballo del diablo
clavo de vidrio
con alas de talco
José Juan Tablada
Con la golondrina, comparte el vuelo de los quiebres más exactos; con el colibrí, la suspención estática y los resplandores irisados. Las nervaduras expuestas de sus alas instruyeron a los primeros inventores de máquinas para volar. Sus dos pares de alas también tienen propiedades curativas, en algunas regiones del altiplano ecuatorial se prescriben como remedio contra la abulia. Su cuerpo cilíndrico hace de cigarrillo en las ceremonias rituales (es importante que esté completamente reseco, de lo contrario puede causar pérdida de la orientación). En las regiones feéricas, se ha considerado un pariente lejano de las hadas; el bienhadado escritor de Sherlock Holmes, Conan Doyle, solía evocar en sus sesiones ocultistas el espíritu que representaban las libélulas cautivas en el frasco al centro de la mesa.
Antropólogos han mostrado que la supuesta existencia de las hadas no es sino el recuerdo de razas anteriores que convivieron cierto tiempo con el hombre. Visto así, no queda a la libélula sino su estado de insecto llano. Sin diablo y sin hadas, el vuelo zigzagueante de la libélula es pura marcación. No traza el mapa de la bóveda celeste. Habría entonces que restarla del censo de diablos elaborado por Jean Wier, quedando únicamente 7, 405, 925.
Su pasión al ras del agua, embebida en el reflejo de sus iris, ha vuelto su globosa mirada de una acusada afectación. Sigue convocando misterios: resta cifrar la atracción magnética que ejerce sobre los niños, el trazo que dibuja en los dribles de su vuelo; la parentela de cuál mítico escarabajo heredó su cualidad iridiscente.
El águila
A Eduardo Lizalde
Sólo el águila de Zeus se abstiene de la carne. Las demás, semidiosas de bustos acuñados en monedas, hieráticos perfiles en estandartes y banderas, andan muertas de hambre. Sí, señores, el águila reina también padece mal de ojo y hurga en los tiraderos de basura. Cuando no puede con el hambre de sus crías, se siente buitre remojado y rasga en soledad los metales hasta sangrarse. Demasiado humana, se diría. Quizá por ello Claudio Eliano, antiguo historiador de los animales, cuenta el amor de un águila por el recién nacido Gílgamo, quien destronara a su abuelo Sevocoro, reinando a los babilonios.
La del vuelo de ballet, la cirujana asesina, la solemne suspensa antes del crimen, desgarradoramente llora: no hay roedores a cien kilómetros a la redonda. Ha visto un salchichón en la parrilla de un jardín. Aguza vista, perfila cuerpo, cae libre en piruetas rompe vientos. Agarra y suelta: no creía que las brazas pudieran corromper el ímpetu de sus zarpazos. Se retira en clara desesperación. Envidia al águila de Zeus. Humana, demasiado humana.
El sapo
A José Emilio Pacheco
Es por naturaleza el indeseable.
Como persiste en el error
de su viscosidad palpitante
queremos aplastarlo.
Trágico error humano: destruir
lo mismo al semejante que al distinto.
José Emilio Pacheco
A un tono menor del canto de las ranas, el sapo es puro farfullar. Se lanza de pecho sin afinar voz ni musitar mensaje alguno. Sin estrategia orquestal, a cada canturreo lo irrumpe otro y los demás. Es una lástima que el gremio no haya convenido hacer sus proclamas en coro; estando juntos y en la charca, son gritos del desierto. Su composición primitiva, barro y agua, es la fuente de su básica conducta: se conforma con un sonido que sólo anuncie su presencia.
Cree que su sustancia visceral no debió agraciarse con la chispa de la vida; lo mejor es volver a sus orígenes, acaso fueron pulpa de grieta o resina de molusco; por eso no temen a la muerte, ante la punta de un zapato, reaccionan con la mansedumbre de un dócil aga-sapo. Otros consideran que por algo están aquí y buscan afanes que trasciendan su llaneza. Se inspiran en el castor cuando en el agua, en las hormigas cuando en la tierra. Sin distingo, ambos bandos mueren bajo un pisotón. La rusticidad de su conducta se debe a un profundo saber: es inútil toda empresa, al final de la jornada sufrirán aplastamiento. El sapo, sapiens.
Las moscas
Nunca se me ha ocurrido hablar
con animales elegantes:
Yo quiero hablar con las moscas
con la perra recién parida
y conversar con las serpientes.
Pablo Neruda
Nada peor que una zumbona en una tarta de manzana, aunque infecte los bordes, se cree que el pan ha sido envenenado por completo. Como si su naturaleza fuese peligro nuclear, corrompe el ambiente varios kilómetros a su redonda. La supuesta destrucción masiva de la mosca, se considera una instigación a la soberanía personal y aquel que se siente ofendido en su pastel, genera impulsos asesinos incontrolables: se arma en espontáneo con lo que hay a su alcance, su mirada se fija en el vuelo quebradizo de la mosca, los ojos parecen moverse cada uno por su lado, lanza arteros manotazos cuya inercia rompe los floreros. Finalmente muere el moscardón de causa natural, ya le quedaban pocas horas. En sus últimos minutos, se lamentaría haber perdido el tiempo en su defensa, sin haber disfrutado los placeres de su especie. El ofendido deja a la muerta en paz y prosigue a la caza de otras moscas. Igual que su enemiga, el hombre morirá de muerte natural. No se sabe si también lamentaría no dedicarse a los placeres de lo suyo.
Las hormigas
Cómo retrasar la aparición de las hormigas
una vez que aparecen no hay poder
capaz de ahuyentarlas
retrasar ese momento inevitable
es la juventud
José Carlos Becerra
Zeus hizo de hormigas hombres, los Mirmidones, única metamorfosis inversa en la cultura occidental, de bestia a humano. Dougal Dixon imagina en millones de años hormigas acuáticas de dos metros ordenando el mundo a su manera: celdas por sector, reservas para cien años y división estricta del trabajo. Humanas. Pero casi humanas, pues el fantazoólogo ha mostrado que no desarrollarán conciencia de existir. No preguntarán ¿para qué tantos afanes? En este presente, de hormigas miniatura, sus empecinados ires y venires excitan al curioso observador: su inevitable aparición es un aviso de las cosas que fatalmente habrán de venir. Son los heraldos negros. La manera más solemne de anunciar el avance de una gangrena. Conocen las fracturas de la casa, las fallas de estructura, la gotera en el páncreas. Nos sobrevivirán, pero estos tenaces no tendrán dote inquisitivo. No habrá alguna que tire el grano meditabunda en la cuestión del sentido. Alguno de nosotros, tampoco toma parte en la secessio plebis. Nos ha invadido ese hormigueo.
El camello
También sabe de la sed. De la de siglos, como Goroztiza. Pero sus belfos no sufren apuro. Su movimiento es una forma de la quietud: se mueve a paso de costado, avanzando a la vez las patas de un mismo flanco. No goza la andadura cuadrúpeda que da dinamismo a los equinos. Comparte su amblar con la jirafa, únicos mamíferos de eterno sosiego. La ansiedad se conserva en estado calmo; como pobres de tres generaciones: así ha sido, qué más. Sabe que la próxima estación está a tres años luz, luz; no le será el oasis.
La mínima molécula y los gigantes camélidos también tienen necesidades. El asunto es de actitud. Adeptos al dromedario, prefieren acamellarse, llevan a cuestas su carga de leña repleta de sabiduría más que rencor. Si uno observa, a la Baudelaire, a una que pasa, encontrará este modelo de caminar a dos tiempos, de ira apaciguada por tardes de lúcida armonía, encono de dolor que ha dejado de ser llaga y ahora es callosidad que no queja ni ríe. Prefieren la sed reconcentrada del sabio abstemio. No guardan agua, guardan sed. La empollan, la cuidan de no volverse una loca que se muera de la sed.
Madame la mariposa
Nadie va tras la rosa de los vientos, ni tras cosa alguna que atraviesa, sólo la mariposa invita. Volotea en altibajos por puro coqueteo. No ha de respirarse cuando pasa al frente, sus polvos excitan poseerla. No mantiene la horizontal y damos saltos, dribles y sentones con la baba escurriendo. A cada manotazo sigue un libramiento. Se nos sube a la cabeza y disfruta escabullirse por debajo de las piernas. Hasta que un mal golpe nos devuelve la conciencia, hemos sido arrastrados por dos faldones de papel arroz. Quienes han padecido sus efluvios no se curan por completo, sufren lapsos en que creen que realmente los amaba, que no le eran del todo indiferentes.
La abeja merecía esas alas. Su arrebato es su martirio: la tocas y ya es despolvorida; su melena de espuma, se orzuela. Se corre el rimel y no sostiene el paso airoso, el tacón roto prueba que robó el sueño de la rosa, volar. Le tocó el vuelo más precario, alas en los pies. Ángel mercurial de cromo y brillantina condenado a cargar con un gusano. Amarras que propulsan un pelmazo, alas que polinizan tierra yerma. Flor de lodo, mariposa de obsidiana. No le dieron altos vuelos, no conoce la vida doméstica en el piso treinta y tres. Tampoco la vida en los insectos, abandonó a sus gusanos. Su limbo facilita el alcance. Siempre a media altura a medias siempre. Todas las mariposas, la de Puccini: a maroma y giro la atrapamos, perforamos su parte de carne, el bofe de su cuerpo angelical.
El elefante
El elefante es la enorme tetera del bosque
Ramón Gómez de la Serna
No le afecta padecer pie plano. De hecho es su mayor arma: tres mil kilos sobre cuatro planchas de exacta nivelación facilitan maniobras de pisoteo. Lo que a Plinio el viejo le parecía la parte más blanda, el pie del elefante es su arma letal. Ni trompa ni colmillos aniquilan como esas cuatro patas que de más lisas más mortales. Cuvier aseguraba que la trompa debía su exquisito sabor a esa extraña combinación de cartílagos y grasas, mas nunca se refirió en términos de panoplia. De los colmillos su ornamento, nada se dice de cuchillas. Son las patas, señores, ellas nada más, las que trituran cráneos a pisotones.
No se ha descubierto la razón espontánea de su furia. El peso de su serenidad es proporcional al misterio de los arrebatos. Toda la sustancia contenida en el globo forzudo de su cuerpo de pronto se encajona, se revuelve por un sistema de irrigación alquímica que trastorna al más apacible de los colosos, lo vuelve contra el mundo. Es una bomba aplanadora. El elefante corta calmo arbustos en flor y ayuda a su pequeño a cruzar el río a paso de sabio que conoce el tiempo hasta que un insecto o cualquier fisiología causan su ira, nuestra última esperanza de encontrar por fin un ser en armonía se nos va entre sus piernas.
Datos vitales
Miguel Maldonado (Puebla, 1976) estudia un doctorado en Ciencias Sociales en la Sorbona. Recibió el Premio Nacional de Poesía Gutiérrez de Cetina en 2006 y fue Jefe de redacción de la revista de literatura Revuelta.