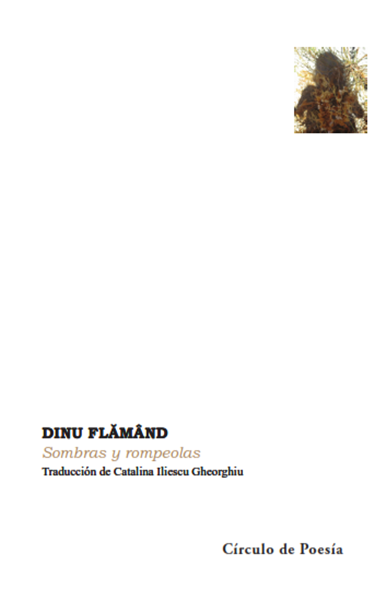David G. Marín fue uno de los jóvenes que fueron elegidos por la Fundación para las Letras Mexicanas a participar en los talleres que sellevaron a cabo en Xalapa Veracruz. David G. Marín estudia Lingüística y Literatura Hispánicas en la BUAP, donde ganó el Premio Filosofía y Letras en el área de cuento.
El hombre del ataúd
Calificamos de morir la fase final del proceso
de ir muriendo durante toda nuestra vida.
Thomas Bernhard
Cuando el dolor es insoportable debo meterme en uno de ellos para pensar. Lo hago a tientas, con pasos muy ligeros y suaves para que nadie me escuche. Trabajo solo, nadie puede escucharme, pero siempre he querido que alguien me escuche. Aun a pesar de estar la mayor parte del tiempo tirado en mi silla, tras la mesa, viendo el televisor colgado de un rincón en la pared, el negocio es familiar, irónicamente familiar. Tengo dolores intensos de cabeza, empieza como hormigas, subiendo paulatinamente de mi quijada hasta mis ojos, abarcando el polo izquierdo y derecho. Mi nuca usualmente permanece indemne, pero cuando es atacada por las pinzas de las hormigas, debo encerrarme a pensar, o por lo menos gritar. Trabajo, desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche en una funeraria. Mi familia, desde mis abuelos, se ha dedicado a vender féretros para los muertos. Ellos, como es predecible, no lo eligen, tan sólo sus familias que siempre portan un rostro grisáceo y constreñido. Me gustan los niños, me gusta apreciar como entran a mi tienda y contemplan los féretros, acomodados a los acotados, apilados unos sobre otros. Los niños me encantan, si tan sólo no fuera como soy, lo más seguro es que habría tenido muchos hijos. Pero como siempre he sido como soy, no puedo ser como siempre quise ser. A los niños les gusta asomar su cabecita por el ataúd, como si buscaran sus canicas perdidas o los ojos de su difunto padre. Las niñas, enfatizo, pues cuando digo niños sólo me refiero al sexo masculino, las detesto, no encuentro nada más insoportable que una puta niña de 10 años saltando por mi tienda. Odio las trenzas, detesto el cabello largo en las mujeres, pero aún más en los hombres. Esta confesión, este arranque de mediocridad, no me deja más que acorralado. Como dije que detesto a las niñas, y de igual modo las trenzas y los hombres con cabello largo, debo hacer otra confesión: no tengo pelo, desde los 15 años mi cuero cabelludo fue haciéndose cada vez más delgado, hasta el punto de no tener el menor vestigio sobre la cabeza. Me pulo el cráneo todas las mañanas, utilizo cera y vaselina para embellecerlo. Yo nunca fui a la escuela, pero bajo mis propios métodos (tal vez los menos ortodoxos) pude aprender a leer y sumar. A veces, cuando creo tener arranques de lucidez, o por lo menos no me siento tan estúpido como siempre, me visualizo efectuando una resta. Sé sumar pero no sé restar, sé leer pero no sé escribir. Hay mentes curiosas que sólo dedican su tiempo a resolver misterios, pero si alguna de ellas (lo dudo) llegara a preguntarse el modo en que llegué a escribir esta historia, nunca podría responderle. No es porque me avergüence o haya cometido un grave pecado, simplemente… no lo sé. Una noche, encerrado en mi féretro favorito, tratando de concentrar mis pensamientos en todo menos mis dolores de cabeza, mis manos comenzaron a temblar. Nunca antes me había sucedido, como el temblor era tan fuerte tuve que salir del féretro y caminar hasta mi escritorio. Me senté, saqué las hojas donde solía garabatear mis sumas, y comencé a pensar, bosquejando ésta horrible historia donde yo soy el protagonista, y como yo soy el protagonista de ésta horrible historia, debo presentarme, y como debo presentarme, debido a que soy el protagonista de ésta horrible historia…diré mi nombre: Marcel. Marcel es mi nombre, creo tener 49 años de edad, vendo féretros para las personas muertas y adoro a los niños.
Quince años tenía cuando pisé por primera vez el mosaico de la tienda, la tienda donde todos mis familiares han perdido su tiempo, o empleado su tiempo en la irreductible espera de un muerto. La economía, la base de mi familia, siempre ha sido relacionada con el índice de violencia practicado en la comunidad. Dice mi abuelo, el hombre más estúpido que he escuchado hablar en toda mi vida, y también el fundador y primer dueño de la tienda, que al momento de abrir el establecimiento, dejando las puertas abiertas a todos los clientes, no había muertos, o los únicos muertos que existían en la comunidad no solicitaban ningún féretro. Ignoro de donde venga la tradición, decía mi abuelo siempre que contaba su historia, pero de un momento a otro la gente comenzó a matarse y la tienda estuvo atiborrada de pedidos. Fue una época maravillosa, contaba mi abuelo, uno tras otro debíamos empacar el féretro y llevarlo a la funeraria. Pero como las cosas buenas vienen, de igual modo se van. No lo entiendo, contaba mi abuelo, pero en el punto más alto de nuestras ventas, cuando tu tío ya estaba cansado de serruchar tantas tablas y barnizar tantos cajones, la gente dejó de morir, no de un modo total, paulatinamente dejaron de comprar ataúdes. La comunidad empezó por extinguirse, una por una las familias fueron marchándose a la ciudad, emigrando con todas sus pertenencias. Siempre me han molestado ese tipo de ideologías, comentaba mi abuelo, la gente de campo no hace más que creer en la historia de la ciudad como un punto de confort, la ciudad, cual creen un punto de confort, sólo representa el tonel donde se alberga la mayor ironía, un sinfín de personajes estúpidos caminando al compás de sus portafolios. Los edificios, la suciedad, pero en especial la indiferencia por parte de la gente, abruma a los pueblerinos. Derrotados, con un sinfín de molestias aquejando su interior, regresan a su pueblo. Pero en el camino, mientras intentan sobrellevar la marcha, paulatinamente comienzan a palidecer; todas sus fuerzas se esfuman. Primero mueren las mujeres, luego los niños y por último el padre. Éste, ya que ha quedado solo y un sentimiento de culpa corroe su interior, decide quitarse la vida. Ridículo, ridículus, ridículo: solía vociferar mi abuelo cada que terminaba su historia.
Cuando el dolor de cabeza sobreviene, en otras palabras, el surgimiento de las hormigas devorando y triturando mis neuronas, se hace presente, tan palpable como la mierda de Cristo en una Iglesia putrefacta, debo guardarme en un féretro. Sé sumar pero no sé restar, y como sé sumar y por ende no sé escribir, pero como sé leer y por tanto no sé restar, tengo una bitácora sobre mis dolores de cabeza. No lo he dicho, pero ya que soy un hombre viejo, desvencijado y enteramente calvo, suelo ser un poco tímido, tímido sobre el sentido de que no he enlistado los objetos provistos en la tienda. Mi mayor gloria, la victoria por la cual me aceito todas las mañanas la cabeza, y me meto a bañar mientras me esfuerzo por tener una última erección, es mi escritorio. El escritorio es de metal, tan pesada su constitución, que tuve que gastar todos mis ahorros en el traslado del mueble. Los trabajadores, un grupo de chicos negros sumamente atractivos, decían, forzando sus músculos e irguiendo sus hermosos traseros, que era muy pesado, tan pesado como tirarse a una gorda. Tirarse a una gorda, pronunciaban ellos a modo de clave para explicar un gran esfuerzo. Su lenguaje, mi lenguaje, su léxico, mi léxico, era tan diferente al suyo que me costó mucho trabajo entender su significado. De buena gana me hubiera acercado a los chicos y les habría preguntado el sentido de su expresión, pero para mí, de súbito, como suele ser el apoderamiento de las hormigas en algunas regiones de mi cerebro, Tirarse a una gorda, llegó a convertirse en un reto. Soy viejo y no tengo hijos, cuando me duele la cabeza debo encerrarme en un féretro para gritar, ¿acaso alguien, un alma despiadada e indigna, sea capaz de juzgar bajo todos estos elementos, anormal que me haya obsesionado con la expresión tirarse a una gorda? No, mi situación, el horrible sopor que me envuelve como una soga al cuello, me hace proclive a éste tipo de obsesiones. Disfruto de mis obsesiones, apasionarme por hechos que otras personas consideran banales y estúpidas. Amo mi escritorio, amo los niños cuando tocan las esquinas y maderas pulimentadas de mi escritorio. Casi no puedo soportarlo, pero cuando un niño entra en mi tienda, y se acerca a mi escritorio corriendo y saltando, creo que estoy a punto de eyacular. Todo mi cuerpo se agita, mis testículos se mueven de izquierda a derecha queriendo saltar y batirse contra el niño. Sus padres no deben notar mi comportamiento, y mucho menos mi éxtasis cuando sus vástagos recargan su trasero sobre la esquina del escritorio. Amo y detesto mi escritorio, y como amo y detesto mi escritorio, creo digno de mención aludir su nombre: Ernesto. Yo me llamo Marcel pero mi escritorio se llama Ernesto. Mi madre, una flaca retrasada sin cerebro como un palo de escoba, decidió nombrarme Marcel y no Ernesto. Marcel, desde mi pobre perspectiva, no significaba absolutamente nada. Ernesto, desde mi pródiga perspectiva, puede significar el todo. He dicho que detesto a Ernesto mi escritorio, a continuación diré porqué: cuando un niño entra a mi tienda, lo primero que hace es mirar en derredor, pero cuando descubre (casi de inmediato) la monotonía del lugar, busca un lugar donde sentarse. Sólo existe mi silla, pero como mi silla sólo está destinada para mi trasero, y como mi trasero es la parte más egoísta de todo mi cuerpo, no puede sentarse en ella. Teniendo en cuenta este punto, el niño decide acercarse y reclinar su cuerpo sobre el escritorio, posando sus nalgas sobre la esquina, de tal modo que su ano roce de un modo profundo, casi enternecedor. Esta profundidad, muy pocos niños lo advierten, se limita a una más de mis obsesiones. En la madrugada, cuando el insomnio se apoderada de mi cabeza, serrucho de tal modo el escritorio que las puntas permanecen filosas. Parecen pequeñas dagas entrando por los culos de los niños. Amo y detesto a los niños, pero nunca he metido mis dedos en su trasero. No me atrevería a hacerlo, me sentiría completamente sucio y desdichado. No, yo no toco el trasero de los niños, el sólo hecho de la tentativa me produce terribles sueños.
Amo y detesto mi escritorio, he dicho, y tal vez continúe diciendo por el resto de mi vida. Mi vida, el resto de mi vida, está totalmente determinado por la eficacia del escritorio. A mí, un hombre desahuciado, calvo, sin la menor pizca de cabello, el dinero me es indiferente. Mi familia es rica, todos mis familiares siempre han sido unos malditos terratenientes. Tanto mi abuelo como mi madre, fueron propietarios de miles de terrenos y hectáreas alrededor del país; pero nunca me ha agradado hablar del país, pues cuando una persona, no importando su nivel cultural, por ende estupidez, llega a encaminar sus pensamientos sobre la palabra país, irremediablemente su boca tendrá que decir política, y cuando una boca ya ha dicho política, pues es una cadena casi infinita, la boca debe pronunciar corrupción, y cuando dice corrupción, debe decir dinero, y cuando dice dinero, debe decir mujeres; y lo peor, cuando el pensamiento ha sido encaminado por la palabra país, y ha llegado hasta el término mujer, no le queda más remedio decir la última palabra, dolorosa pues me produce una terrible hinchazón: prostituta. Yo tenía tan sólo quince años cuando entré por vez primera a la tienda, pero también tenía quince años cuando acudí por primera vez al burdel. Al igual que los féretros acomodados a un costado de la tienda, los visitantes caminaban en círculos alrededor de las prostitutas. Antes de continuar con mi relato, ya que siento una horrible picazón en la lengua, debo hacer una más de mis confesiones: no me gusta la palabra prostituta. Cuando digo que no me gusta la palabra prostituta, no voy por el camino de su referente oprobioso, sino por la dificultad fonológica que encuentro al expresarla. Tengo 49 años, soy calvo y vivo solo, pero también soy tartamudo. Nunca he tenido la horrible intención de dirigir mis pensamientos a una persona, ni un grupo en particular, pero siempre que comienza la partitura de mis confesiones, regularme lo hago frente a un espejo, termino por describirme utilizando cuatro bellas palabras: “un estuche de monerías”. Hasta entonces, cuando tenía quince años, nunca me había atrevido a contratar una pros-ti-tu-ta…, sólo entraba al recinto para caminar en círculos mientras las devoraba y follaba con la mirada. Era suficiente para mí, después de casi media hora de dar vueltas, salía corriendo donde mi casa para entrar directamente al baño y masturbarme. Lamentablemente, como mi familia todavía era rica, y vivía en el centro de la comunidad, el viaje desde el prostíbulo duraba más de media hora. Durante todo el recorrido, procuraba no abrir la boca y mucho menos los ojos, intentaba preservar las imágenes lo mejor posible. Después de diez años practicando la misma rutina, cuando ya estaba harto de la risa del proxeneta y las miradas burlonas por parte de las putas…decidí follar con una de ellas. Las conocía de memoria, tanto como la cabeza enrojecida de mi pene. Me sabía todos sus nombres, no sólo su nombre artístico, sino el real, el que sus padres les habían asignado antes de ser vendidas o raptadas. No me importaba en lo absoluto sus historias, me importaba un bledo que las maltrataran y golpearan, yo sólo quería eliminar la sorna dibujada en sus rostros.
El día antes de llevar a cabo mi decisión, cuando la idea cruzó por mi mente, fui presa de un insoportable nerviosismo. Estaba decidido por resolver mi problema, mi única solución era acercarme y pagar al proxeneta por el servicio de sus mujeres, era un trámite sencillo, tan sólo debía bajar la mirada para que no reparara mi angustia. Pero no podía sosegarme, el saber que había tomado una decisión, tal vez la más importante de mi vida, me ponía sumamente nervioso. Caminaba de un lado a otro, de izquierda a derecha y de modo oblicuo, procurando abarcar todas las esquinas y puntos de mi cuarto. Tenía 25 años, aquella noche, mientras mi mente se impregnaba de un sinfín de diatribas y preguntas existenciales, portaba mis pantalones favoritos. No lo he dicho, pero la comunidad donde fue a llegar mi familia, después de su exilio por Europa, se ubica en un terrible pueblo. Hasta ahora, cuando estoy a punto de cumplir los 50 años, nunca he salido de ésta horrible comunidad. Ignoro qué es una urbe, no tengo la menor idea sobre el olor del pavimento. En todos estos años, mi nariz ha sido subordinada por el detestable olor de las vacas y cerdos, del inmundo corral donde todos los animales, incluyendo personas de todo tipo, se revuelcan y juegan sobre el lodo. Yo los miro con desprecio, recargo mis brazos sobre el corral, y pienso que cuando alguno de ellos muera, y su cuerpo sea trasladado a mi oficina con la intención de ser metido en uno de mis féretros, perpetraré contra su persona, humillando su cuerpo por última vez. Como ya han podido advertirlo, soy un hombre desdichado, lleno de lamentaciones y cólera contenida. Siempre lo he pesando pero nunca lo he dicho, me siento solo, bañado en un ininterrumpido sabor de incertidumbre y amargura. Tengo 49 años, sufro dolores intensos de cabeza, y el único modo posible para disuadirlo, es guardándome en uno de mis féretros. La noche de la víspera, cuando portaba mis pantalones favoritos, unos pantalones verde pistache ligeramente ceñidos, estaba muriendo de angustia. Acompañando mis pantalones predilectos, sin desentonar en lo absoluto, ostentaba tirantes color beige y camisa blanca. La noche transcurrió con una velocidad infernal, de un momento a otro, sin darme cuenta por todos los pensamientos que trastornaban mi cabeza, amaneció y tuve que ir al trabajo. No iría al burdel hasta la noche, cuando toda mi familia reposaba en casa y dejaban la tienda a mi cuidado. Eran por lo menos cinco los meses en que no se presentaba ninguna solicitud. Debido a esto, me tomé la libertad de dejar las puertas abiertas, imaginando que ninguna persona acudiría. Para llegar lo antes posible y perder mi virginidad, tomé un taxi y le ordené que acelerara. Con las manos sobre el regazo, no dejé de pellizcar mis rodillas y contraer el rostro debido a la ansiedad. En mi mente, un tumulto de pensamientos y neuronas revolcándose unas sobre otras, oscilaban dos opciones: el culo majestuoso de Camila, o las tetas asombrosas de Milena. Como es natural, antes de que el taxista pisara el freno y se apeara en la esquina del burdel, ya había tomado una decisión: yo follaría con Milena, yo revolvería sus senos una y otra vez hasta que llenara mi rostro de cachetadas. Llevaba el dinero suficiente: pellizcarle los pezones ininterrumpidamente era mi principal misión.
Yo me llamo Marcel, tengo 49 años de edad, y estoy relatando una historia donde tengo 25 años de edad: sosegadamente, sin mostrar el más mínimo nerviosismo, bajo del taxi y me dirijo a la puerta del burdel, a la puerta donde las mujeres obesas y sucias, se convierten en mujeres no tan obesas y tampoco tan sucias. Estoy en el umbral de la puerta, un horrible olor a cadáver sobreviene y se apodera de mi nariz, una cortina cubre la entrada, ligeramente, procurando que mis movimientos no sean bruscos, hago un lado la cortina y veo el interior del burdel. Todo está vacío, pero a los costados del patio brilla un color intenso, me acerco para verificar, pero antes de dar tres pasos advierto el primer cuerpo: una mujer muerta, con la falda alzada hasta la cintura y un orificio de bala en la cabeza. Súbitamente me mareo, me siento caer, y justo cuando ésta sensación corroe mi cuerpo, noto un grupo de personas apiladas unas sobre otras. ¡Una masacre!, grito en mi interior, el olor a muerte es tan intenso que estoy a punto de desmayarme. Mi mente se ha olvidado por completo de Milena, y en especial de sus hermosos y enormes senos. Fue un hecho terrible, por fortuna tuve la perspicacia de darme la vuelta y echarme a correr. Ahora, que me encuentro recostado en mi féretro favorito, procurando centrar mis pensamientos en todo menos mis dolores de cabeza, creo, y casi me tomo el derecho de afirmar, que la muerte de todas aquellas mujeres, especialmente pros-ti-tu-tas… fue perpetrada por un asesino, pero no un asesino cualquiera. Puedo pensar en un hombre alto y fornido, pero al mismo tiempo, sin vacilar, mi mente puede imaginar un enano con los dedos deformes. Prefiero la segunda opción. Estoy corriendo por la calle, tengo 25 años y acabo de presenciar el resultado de una masacre, mi corazón palpita con furia, tanta es la agitación de mi pecho que casi no puedo escuchar nada. Me detengo de golpe, me recargo sobre un auto y todo mi cuerpo se tuerce hacia atrás. Estoy desvanecido, sigo vivo pero no tengo la más mínima fuerza para moverme. Las personas comienzan a advertir mi estado, y sólo una de ellas, la única que no ha recibido un golpe de náuseas al ver mi cuerpo, se acerca y me toma el pulso. Grita unas palabras que no puedo entender; veo sombras y muchas siluetas, pero sólo oigo una voz, es una señora, pero por la forma que me toma del cuello, especialmente la espalda, infiero que es una mujer fuerte. Me carga del auto y me recuesta en el suelo. Todo está compuesto por sombras y murmullos. Horas después, cuando puedo recobrar el sentido, lo primero que veo son las paredes de mi habitación, luego mi cama, pero al momento de alzar la cabeza, noto el rostro de mi madre y me pongo a gritar…
*
Como es predecible, después de presenciar la masacre, nunca más volví a regresar al burdel, y por ello, por ser intimidado brutalmente por la sangre, y los cuerpos regados a lo largo del patio, aún conservo mi virginidad, la clarividencia de Dios alumbrando mi entrepierna. Tengo 49 años, estoy a punto de cumplir los 50, y como estoy a punto de cumplir los 50 y ser un poco más viejo y desvencijado de lo que ya soy, quiero celebrar, organizar una fiesta en mi honor. Me hubiera gustado postergar la confesión un poco más de tiempo, pero como ya han podido advertirlo desde el principio, el trabajar en una funeraria, y tener un insoportable dolor de cabeza, me imposibilita congeniar con los demás, en pocas palabras…no tengo amigos; no existe la más mínima persona que sea capaz de soportar mis pensamientos, mucho menos mis palabras y gestos. Debido al intenso dolor de cabeza que soy presa continuamente, he desarrollado ciertas tendencias (todas destructivas) a mover mi quijada y chocar mis dientes unos contra otros. Me avergüenza un poco mi condición, pero cuando una persona, no importando su nivel social, llega a sumergirse ininterrumpidamente en la antecámara del infierno, ya todo le resulta indiferente, totalmente vacuo a lo que las demás personas consideran indigno, tal vez hasta peligroso. Encerrado en mi féretro favorito, de una cubierta interna de seda y con la fragancia natural del roble, he visto mucho más cosas de lo que se podría imaginar. Yo no necesito salir a la calle para poder ver personas, para poder ver niños saltando en el parque, aquí, donde estoy yo, encerrado en mi féretro favorito, puedo imaginar el todo, la sustancia filosófica que rige la vida de los hombres. La oscuridad de mi féretro, pero también impulsado por los insoportables dolores de cabeza, me permiten ver cosas que otras personas no han visto. Son visiones mágicas y únicas, pero especialmente, pues ante todo siempre persiste la predilección, son ciertas imágenes las que revolotean por mi mente. Veo gusanos, gusanos amarillos, gusanos verdes y gusanos negros. Todos ellos, regularmente lo hacen por las tardes, siempre los veo salir de mi boca y ojos, aunque a veces prefieren hacerlo por mi oído y trasero. Cuando estoy encerrado en mi féretro favorito, tratando de disuadir el terrible dolor que se apodera de mi cabeza, suelo reírme interminablemente, pero esta risa, el arranque de jovialidad, sólo se debe a los gusanos brotando de mi cuerpo. Los gusanos verdes siempre salen de mi boca; los gusanos amarillos siempre salen de mi oído, pero los gusanos negros, los gusanos más anchos y viscosos y movedizos, siempre salen de mi trasero. Río cuando los gusanos negros salen de mi cola, es como si ellos tuviesen la capacidad de contar chistes, y conquistaran la circunferencia de mi ano debido a sus bromas. Yo no soy un hombre exigente, pero lo único que pido, es que nunca se intercalen los gusanos brotando de mi cuerpo. Cualquier persona debe creer que cuando un gusano negro y un gusano amarillo, salen al mismo tiempo, no significaba nada, pero al contrario, cuando llegan a coincidir en su punto de ebullición, el dolor en mi cabeza se vuelve más intenso, como si un jugador de béisbol llegara a la tienda y comenzara a golpear mi cráneo. Pero a mí no me gusta el béisbol, mucho menos el fútbol y el voleibol. El único deporte que realmente me satisface, y eso con muchas consideraciones, es el golf. Realmente el golf sobresale de los demás deportes debido a su explícito contenido sexual. A mí siempre me gustó golpear la bola, y siempre alcé las manos en gesto de victoria cuando llegué a meterla en el hoyo negro. Recostado en mi féretro favorito, rememorando mi antiguo perfil deportista, reivindico la importancia de los gusanos. Los gusanos comenzaron a salir justo después de presenciar la masacre en el burdel, mi vida, en términos karmáticos, siempre ha sido regida por una cronología del mal, por hechos históricos completamente ignominiosos, siempre cargados de la mayor abyección. Como yo no creo en Cristo, o Jesús de Nazaret como lo conocen sus amigos, yo divido la estructura histórica de mi vida con el escritorio, podría considerarse mi parte aguas. He aquí un ejemplo cronológico de mi existencia:
—Indiferencia / Desdén/ Repulsión/ ¡Escritorio (en sustitución de Cristo)! /Niños/ Dolor de cabeza / Burdel/ Masacre/ Gusanos / Fiesta—
Mi vida comienza con la indiferencia pero termina con la fiesta. Me encuentro tumbado dentro de mi féretro favorito. Estoy a punto de cumplir 50 años, y como no quiero que mi madre venga a la fiesta, mucho menos mi abuelo y tío, he decidido festejarla sólo en compañía de los gusanos. Sería para mí un honor que algún niño pudiese asistir a la fiesta, pero como preveo que eso es más que imposible, me limito a los invitados de colores; los gusanos que salen de mis entrañas. Recostado en mi féretro favorito, con las manos detrás de la cabeza, pienso que mi fiesta debe ser especial, única e irrepetible en su condición. No debe haber elementos comunes, ningún patrón ordinario que pueda embadurnarla. La cronología de mi vida comienza con la indiferencia, y precisamente por ello, por ser la indiferencia los cimientos de mi vida, debo revocarla, destruirla del mapa con una fiesta descomunal. La gente, si tan sólo tuviese en cuenta lo que mi mente llegó a formular en ese momento, simplemente se asustaría, se llenaría de miedo y no podría dormir en varias noches. La historia de mi proceso mental comienza cuando salgo de mi féretro favorito y me dirijo al escritorio; ya todo está en mi mente, sólo debo llevarlo a cabo. Saco todo el dinero de las últimas ganancias, mi familia, por supuesto, lleva muchos años sumidos en la miseria, todas las hectáreas y terrenos que llegaron a poseer, se han extinguido, como mis ganas de seguir trabajando en la tienda. Cuando tomo el dinero de la funeraria, también me decido por emanciparme, ser un hombre libre y sin ninguna atadura. Llevo un fajo de billetes en el bolsillo, me encuentro un poco acelerado pero procuro sosegarme. Debo permanecer en paz, nadie debe advertir que estoy planeando mi fiesta. Me recargo en una esquina, comienzo a ver los transeúntes mientras decido quién es el más adecuado para mi plan. Todos los rostros que veo caminando por la calle me desilusionan, ninguno de ellos merece el honor de participar en mi fiesta. Por supuesto no habrá globos, tampoco velas, ninguna irrelevancia que pueda manchar mi dignidad. Sigo observando a la gente, debo ser cuidadoso en mi elección, pues lo que esta persona hará por mí, será de primordial importancia para la vitalidad de la fiesta. Toda mi sien está embarrada en sudor, mis manos tiemblan y mi corazón se agita. A lo lejos veo un hombre que se acerca, es un anciano que apenas puede mantenerse en pie, camina lentamente, estirando la mano para recibir limosna. Una sensación de gloria recubre mi mente, pienso que él es el hombre adecuado, el sector primario para concebir el plan. Me acerco sigilosamente, llego a su lado y en susurros, muy cerca de su oído, comienzo a relatarle mi idea, todos los movimientos que debe llevar a cabo, y las cosas que por nada del mundo debe realizar. Le prohíbo, de ahora en adelante, comunicarse con las demás personas, en todo el tiempo que trabaje para mí, no podrá abrir la boca, sólo lo hará hasta que se haya culminado nuestro pacto. Al principio me toma por un loco, es un anciano y me pregunta si estoy hablando en serio; yo asiento con la cabeza, y para que deje de hacer más preguntas, le entrego el fajo de billetes y advierto una sonrisa en su rostro. Acepta mi proposición, quedamos de vernos en el lote baldío. Cada uno toma su dirección, yo me dirijo a la izquierda y él a la derecha. Al contrario de lo que puede pensarse, yo no regreso a la funeraria, me voy directamente al lote baldío y tomo una roca para sentarme. Sospecho que el anciano se tomará su tiempo en regresar. El anciano, según lo previsto, con mis llaves abrirá la funeraria y tomará mi féretro favorito y lo traerá hasta aquí, al lote baldío donde lo espero sentado en una roca. Para mantenerme tranquilo, y preservar todas mis energías para el momento de la fiesta, cierro los ojos, me sumo en una relativa oscuridad, y conjeturo cómo será la fiesta, cómo llegaré a divertirme en compañía de los gusanos y las carcajadas que comprenderán toda la atmósfera. Estoy tan emocionado como aterrado, el ininterrumpido dolor que acecha mi cabeza me impide concentrarme, el dolor, el revolcar las neuronas de un lado a otro, me hace creer que el anciano nunca volverá, sólo utilizará mi dinero para embriagarse y quedarse dormido en una banqueta. Estoy solo en el lote baldío. Giro el cuello en todas direcciones pero no llego a ver a nadie, tan sólo un puñado de árboles y vacas pastando. Yo odio las vacas, y cuando digo que odio las vacas, un puntito negro llega divisarse en la lejanía, es un auto, especialmente un taxi. El anciano baja del auto, me mira de modo irónico y vuelve a preguntarme si estoy hablando en serio, me da la última oportunidad para echarme atrás. Yo digo que sí, y le objeto que debe apresurarse pues ya estoy harto. Me levanto de la roca, con el dedo señalo el punto donde el anciano debe cavar. De la cajuela del taxi, descargamos mi féretro favorito y un par de palas. Él comienza la excavación, pero cuando advierto su enorme debilidad, me decido por ayudarlo. Juntos comenzamos a cavar la fosa, mi proceso mental exige una profundidad de por lo menos tres metros. Nuestros movimientos de pala son endebles, nos cuesta casi todo el día escarbar el hoyo. Juntos acercamos el féretro a la orilla y lo aventamos al fondo. Un sudor frío recorre mi espalda, mi corazón palpita con la mayor furia posible, siento que mis ojos están a punto de saltar de mis párpados; revuelvo continuamente mis manos y mis rodillas chocan unas contra otras. Todo mi cuerpo entero está temblando, pero el proceso mental me exige acercarme al borde de la fosa y cerrar los ojos: pienso en mi tienda, en los momentos inolvidables cuando los niños recargaron su trasero en el escritorio. Le digo al anciano que me empuje, después de ello debe hacer lo acordado por el plan. Siento su mano huesuda impactándose contra mi espalda: caigo al fondo de la fosa, específicamente dentro del ataúd. Vuelvo a estar dentro de mi féretro favorito, con cautela cierro su portezuela, y coloco seguro por dentro. Me encuentro en una oscuridad total, y más cuando el anciano comienza a rellenar la fosa, escucho la tierra chocando contra el ataúd, sintiendo como me hundo. Uno por uno los gusanos comienzan a salir, son miles y todos se mueven por mi cuerpo. La tierra sigue cayendo sobre el ataúd, es mi cumpleaños, tengo cincuenta años, súbitamente soy presa de un terrible nerviosismo, grito y pataleo y jadeo para poder salir, pero me nadie me escucha.
David Marín
Datos vitales
David G. Marín fue uno de los jóvenes que fueron elegidos por la Fundación para las Letras Mexicanas a participar en los talleres que sellevaron a cabo en Xalapa Veracruz. David G. Marín estudia Lingüística y Literatura Hispánicas en la BUAP, donde ganó el Premio Filosofía y Letras en el área de cuento.