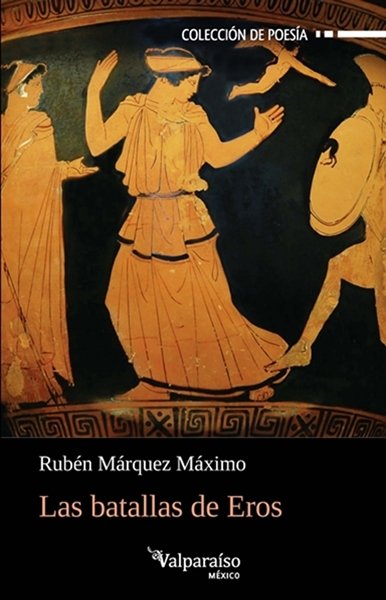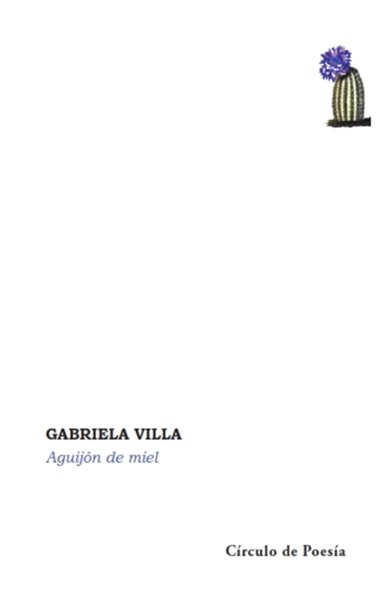Presentamos a continuación un cuento breve de Luis Felipe Pérez (Irapuato, 1982). Es narrador y ensayista. Joven creador 2007 por el estado de Guanajuato. Actualmente estudia la Maestría en Literatura Mexicana en la Buap. Algunos de sus textos han aparecido en la revista “Los perros del alba”.
Presentamos a continuación un cuento breve de Luis Felipe Pérez (Irapuato, 1982). Es narrador y ensayista. Joven creador 2007 por el estado de Guanajuato. Actualmente estudia la Maestría en Literatura Mexicana en la Buap. Algunos de sus textos han aparecido en la revista “Los perros del alba”.
Estampas para el día del padre
L Desayunaba huevos a la mexicana mientras charlaba con un pintor. Ambos convivían con la vida de una manera extraña para ciudades de provincia como ésta. Aunque de ella se decían cosas como que “Cantinflas” había estado por allá en días de desgracia que todo mundo recuerda siempre y cada agosto: se recuerdan las casonas viejas derruidas y los escombros enagüetados; se recuerda el lodo siendo expulsado con vehemencia por los vecinos como inquilino que no paga la renta a tiempo; recuerdan al vecino o al ahijado, pálido e hipotérmico, soldado a algún poste de teléfono, su único refugio durante días y noches enteras mientras “bajaba” el agua; se recuerda el metro y medio -o más, en algunas partes- que ascendió el nivel del agua. Se recuerda, sí, la inundación del 73. Se dice que un presidente de la República nació allí, que los visitó sólo una ocasión, o dos, cuando hacía campaña, cuando, de rebote, y bajo los míticos secretos del México noventero, el candidato oficial había sido masacrado meses atrás en el norte del país. Decían que aún se escuchaban pájaros por las mañanas, que las preocupaciones de ese sitio eran vagamente reconocibles frente a las de ciudades grandes, ominosamente angustiantes como el DF o Monterrey. También se decía que ahí, en ese sitio existía el Rimbaud de por acá, se llamó José Ramírez y lo afirmaba tajantemente Roberto Bolaño, el cuentista.
El pintor más parecería un pintor. Los sueños que contaba eran insólitas estampas coloridas. Por esos tiempos fue cuando el chile serrano le inspiró respeto. Había sido como quemarse probando tocar la flama con las yemas de los dedos. Quedó escaldado para siempre. Sentados en el piso, charlando sin cesar, con los platos de hotel y las tortillas recalentadas y el café con leche en vaso de vidrio y la cabeza y las orejas calientes, consumían pausadamente el tiempo infantil de aquellos años ochenteros en los que el sol parecía quemar menos, las azoteas eran sitios altos en ciudades chaparras. Y todo era un mural: los cables, los pájaros, la línea de urbanos esperando gente, la gente, el trajín, los perros, el ritmo de los trapeadores paseando por el lobby del hotel Versalles, las camareras que tendían camas, las lavadoras y el centrifugado, el pecado de ese pasado en el que ellos almorzaban los sueños de la noche anterior. Era el centro de una ciudad donde las mañanas solían ser mágicas, donde todavía había pájaros.
L no aprendió nunca a pronunciar la R; luego se enteraría que ni Cortázar ni Novo lo hacían bien tampoco. Lo confirmaría su tío, a quien ya veía poco, pero cuando lo veía, le habría de contar tres o cuatro anécdotas con Salvador Novo en su cineclub, y con Juan José Arreola, de quien diría era un hombre especial, a quien habían conocido, él y su padre, en los talleres setenteros de la UNAM a los que, también, habían sido los Bolaño y los Papasquiaro. También le preguntó, alguna vez, a uno de sus rectores de disciplina, que si para ser sacerdote influía mucho este defecto. Pensó que podía ser escritor. No había que hablar, sólo escribir. Sonaba bien, pero como si hubiera que pagar sentenciosamente algo, firmaría un pacto con este trauma en la escena de su vida: la enfrentaría crucificado cada día en aulas; terminaría siendo profesor, aun a pesar de esa adolescencia, o quizá debido a eso: una chingada amenaza, una bomba de tiempo en el culo, un latigueo constante para la mayoría de los profesores. Desde morrito pues, escuchó las secuelas llenas de befa o de sorpresa por la manera en que pronunciaba. No era normal. No era común escuchar trabado al que decía las cosas. Dio cuenta de lo diferente que sonaba, no por él, sino por el martilleo constante de la burla. Se enteró de lo subnormal que era desde allí, pero siempre se presintió extraño. Siempre se supo enrarecido. Siempre sospechó de sí mismo y supo que vivía el parte de una enfermedad. Una que lo colocaba en el sitio de los apestados, del margen, orillándolo a la timidez y al aislamiento. Se supo, desde siempre un patógeno letal y huyó.
Antes, de muy niño, era aficionado a los días de semana santa. Le gustaba, le atraía -una puesta en abismo de la vida y de lo guerrero que hay que ser para ella- el “traje” de judío. Acompañaba a la piadosa “Güerita” a las celebraciones rituales del Convento de San Francisco y la Tercera Orden en la que las sociedades de cargadores velaban por el sacrificio cristiano. Desde entonces parecía ser un traidor. El destino no se detuvo y, ya entrados los ocho años de edad, para un acto escolar, fue Victoriano Huerta en la Josefa Ortíz de Domínguez, golpista, asesino y traidor. Era su carta, eran las líneas de sus manos. Fue Vitoriano Huerta una mañana de lunes mientras sus compañeritos vestían de un blanco prístino que evocaba la infancia. Supo que sería para toda latitud y futuro, un traidor para lo que sea.
Usaba siempre shorts, fuera de mañana o en invierno; cuentan que tocaban sus piernitas regordetas para comprobar que no estuviesen heladas. Siempre estuvieron calientitas, afirman sus maestras de aquellos días de kínder en el jardín de niños Independencia. Jugó y se apasionó por el fútbol y asistiría al estadio Sergio León Chávez, un estadio de naturaleza más bien nostálgica, un escenario que resignificaba la pérdida; no comía pan dulce y le ponía limón hasta a los frijoles; de niño, también, parecía no temerle a nada, ni siquiera, cuando, en la calle, allí en Pípila #50, un tipo lo llevó a no se supo nunca dónde y lo despojó de su triciclo apache color verde. Él ni siquiera se enteró. Contaba su paseo, sonriendo, a un policía, mientras, previsiblemente, su madre sobrevivía al soponcio de los nervios por el extravío. Lo contaba como aquella ocasión en la que en Disneylandia también se le escapó de la vista a sus padres y terminó charlando en no se sabe qué lengua con una pelirroja risueña e inolvidable que lo devolvió en medio de la escaramuza de un grupo de rock en el escenario, hamburguesas y refrescos en vasos grandes, gente, mucha gente, ruido, mucho ruido, otro mundo; además de traidor, había resultado huidizo. No terminaría. Pareciera que su inclinación lo colocaba en siempre a un paso de desaparecer.
Siempre fue impertinente y se metía en cuanta plática de mayores podía y no debía. Tardó en darse cuenta de los gestos de los otros. Se merecía los rechazos aquellos, debía aprender a mesurarse, a darse cuenta de lo insufrible e incómodo que era, que fue, que quizá, sigue siendo. Aprendió, de alguna manera a, otra vez, saber que su destino era desaparecer. No meterse. Dejar, lo más lejos posible esa posición de Midas. Lo hizo y fue un fantasma que dormía debajo de las mesas, inventaba amigos imaginarios y charlaba a escondidas con ellos, y solía hurtar las aceitunas verdes y los muslos del pollo recién cocido antes de que las cocineras del Hotel-restaurante donde creció lo alcanzaran a ver venir. El pollo deshebrado de esa cocina nunca tuvo la carne de los muslos. La inocencia era un paseo en triciclo, el cabello despeinado, los pasos sigilosos y una sonrisa de leche.
No supo nunca porqué despertaba a la mitad de su madrugada para corroborar que sus padres, sus hermanos y la perra, allá en el patio, siguieran respirando, siguieran vivos: respiraba su respiración, muy de cerquita. Anhelaba las mañanas y que su padre lo despertara. El cuarto era tan azul que se inundaba de sol fácilmente y desde muy temprano. La ventana se veía seducida con el coqueteo del limonero, con la serenata de los pajarillos, con la ilusión esparcida en el presente que era una alfombra vieja y calientita. Era una ciudad chaparra, eran días claros y tiernos, era todo eso ternura, todo era como “un triste mirar de pichón”.
Siempre se identificó con lo segundón, con la pérdida, se empecinó en no competir, se sabía nacido para perder. Y ya no era simple, ya no había sino nostalgia en esas inclinaciones. Ya había esa sensación de viejos que lo miran sin mirarlo todo. Lo sabía desde aquella mañana que subía al avión en Guadalajara. Lo sabía porque tenía su traje gris puesto, en el pecho se leía born to lose. Y entonces, no eligió Superman cuando era la moda, sino a Spider Man, no deseaba ser He-Man, se conformaba con Skéletor; no le importó llegar primero nunca. Siempre iba con los débiles, con los otros, con los marginales, o los traidores, o los huidizos, o los indeseables, o los apestados. Aunque ni para eso fue valiente, o quizá por esa cobardía pueril que le atestaba penitencias era que buscaba con afán purificarse: sí, quizá no era genuino este mote de perdedor y samaritano, es posible que fuera sólo la ansiedad por dejar de sentirse culpable. Y no, no lo fue aquella ocasión en que en la escuela primaria, hizo como que no conocía a aquel chamaco que se hacía llamar “Perro” y se había colado a una kermesse de la primaria. L quería ser amigo de todos, pero no en todos lados en esos días. En ese entonces, ya deseaba formar parte de no sabe muy bien qué que le orillaba a oscurecer bajo una bruma apretada lo que tuviera que ver con su inclinación por los débiles, por los desamparados, por ese niño de la calle y esa familia de tamaleras que lo alimentaban los domingos por las mañanas, y de esa Adela y Ana Luisa que vendían chicharrones de harina en esa plazuela que aun, a cierta edad, antes de largarse de allí, recorría dos o tres veces al día. Lo suele recordar. Se pregunta qué habrá sido de ellos, se reconoce un traidor, un desdichado que volteó, pretensioso, hacia otro lado. Allí, quizá o, en otro lado, ya da igual, dio cuenta de la culpa. No pudo evitar cargarla como se carga una angustia secreta. Pesada e indiscreta, la tuvo entre su ceño fruncido y las manos sudorosas. Se sintió apestado.
Supo entonces que habría que aprender a callar, a blanquear fantasmalmente la presencia propia y a sólo mirar, sin tocar. Y dejó pasar entonces la oportunidad de decirle a aquella niña del jardín de niños que estaba idiota por ella, y calló; por eso no dijo lo que debía para salvarse de dos o tres acusaciones que lo crucificaron; por temor y culpa actúo en defensa propia acendrando más los secretos, jodiéndose la vida, dejando tantos cabos sueltos; dejó pasar los años para revelarle a la rubia flaquita de la secundaria lo prendado que estaría la vida entera de sus ojos color de aceituna, de su candor pletórico y de la iluminación que le significaba verle caminar; dejó pasar, sólo por una discreción trabajada ante la sensación del apestado, todo. Tanto que, a veces, cuando la vida pasa, él se sorprende, escéptico pero convencido de que es necesario, diciendo lo que quiere y haciendo lo que puede, y moviéndose para comprobar que el mundo se mueve con él y que vale pito la impertinencia mientras se sepa lo que se sabe y se quiere fervientemente lo que se puede querer. Mientras, la vida misma, le abofetea, a pesar de todo, dulcemente con el derecho a ser feliz. En la que la naturalidad es una ilusión por encontrarse, una botella en un mar calmo, un mensaje corto, corto y esencial.
Eso, quizá eso, es lo que resume ahora la preocupación que desde hace tiempo se suele tener entre las piernitas regordetas y el peinado de niño, esa preocupación por la inocencia, por la creencia en algo, por la esperanza. Esa nostalgia por aquello que se ha perdido y que se alcanza con la mirada, eso es también lo que lo orilla a escribir, al filo de la madrugada de otro treinta de abril, -quiero ser ése que, con ojos grandes, sigue viendo a su padre con peinado de los ochentas-.
A ese padre que hace ya diez años ha emigrado al norte, como los hermanos de su madre. A ese padre que no encuentra la satisfacción. A ese padre que duele mirar levantándose fracaso tras fracaso. A ese padre que se encuentra lejos, desorbitado. A ese padre que, sin embargo, lo redime su esperanza infatigable, su tesón y su convencimiento casi genial de que puede lo que quiera. A ese padre ejemplar que, de niños, los enseñó a ensuciar cada centímetro de tela de los pequeños shorts y de las camisetitas infantiles, que los enseñó a gritar, en el estadio o frente al televisor, un gol; con el que aprendieron a dejarlo todo por las pasiones, a sonreír totalmente, a comer por las madrugadas a emberrincharse por nimiedades, a vivir, llanamente, a vivir.
Datos vitales
Luis Felipe Pérez (Irapuato, Gto. 1982) es ensayista y narrador. Joven creador 2007 por el estado de Guanajuato, mención honorífica en el X concurso de cuento de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, Ex-docente, Ex botarga cultural. Actualmente estudia la Maestría en Literatura Mexicana en la BUAP.