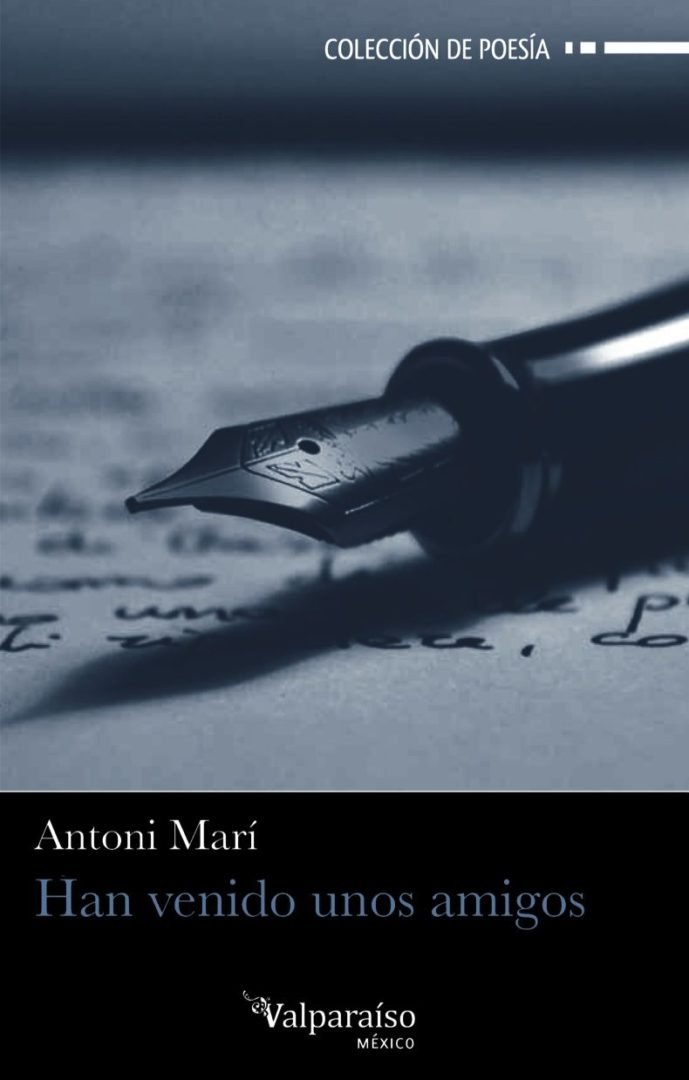Presentamos, dentro de la Antología de Narrativa Mexicana Contemporánea, una prosa de Manuel R. Montes (Zacatecas, 1981). Montes es autor de las novelas Infinita sangre bajo nuestros túneles (Premio Nal. “Juan Rulfo” para Primera Novela) y Llanto de Lisboa (Premio Nal. de Narrativa Joven “Salvador Gallardo Dávalos”).
[Rua]
a Alí Calderón
Never heard a man speak like this man before
Cedric Bixler-Zavala
–Mi padre no es herrero –corregí–. Practica la pirografía, encorvado en su estudio bajo la espeluznante reproducción del núcleo de la cúpula central de la Sixtina.
El ayudante de tenedor de libros, contrariado, se impuso a no insistir. Acusaba la inhibida tozudez de un hombre que con la sola emisión de una palabra desbancaría los fueros de quienes lo escucharan, y que se acogía, sin embargo, a un silencio efervescente que superaba con visible indisposición de ánimo para continuar hablando.
–Salí de trabajar esta tarde, como de costumbre al cuarto para las cinco, cuando ya no hubo nadie en la oficina, ni siquiera el portero, y de pronto me vi descender por una calle atroz, que no es la calle de mis trayectos habituales. No sé… no sé dónde estoy ni qué suerte de sueño es el que ahora mismo me perturba.
Y confesó haberse atrevido a llamarme a causa de un sobrecogimiento de vértigo, al presenciar mi retorno a casa con las onzas de fruta seca que se me habían encargado y no atinar a qué otra persona dirigirse y preguntar el nombre de la inhóspita provincia en que se hallaba.
–Lo sufro no tan a menudo, niña. Plagio a criaturas heterónimas, debidas a mis artificios; máscaras que invocan un amo impersonal, que escriben y se apresuran luego a manifestarme sus artimañas de identidad bajo inesperados claroscuros de inconsciencia. Algún mal augurio zodiacal me confronta con mis otros nombres, en sitios que las más de las veces desconozco. Creí haberme topado, al cruzarnos en la banqueta, con la hija jorobada del herrero que escribió esta carta infeliz.
Extrajo del bolsillo de su saco abotonado, percutido y discreto, un manuscrito que desdobló cuidadosamente sobre el mostrador de la tabaquería en la que nos habíamos refugiado de la lluvia torrencial que amenazaba con entorpecer la claridad de las razones que admití oírle decir, con inquietud y espanto.
–Al instante me percaté de que no adolece usted ninguna deformidad, pero no deja de asombrarme su rostro, el vaticinio en su rostro de una tristeza inefable, como la que atormenta a la hija del herrero.
Me extendió el papel, inscrito con regularidad y pulcritud, rasgos que dignificaban lo ajado de su consistencia. Hasta entonces sólo escudriñé, con fingida indiferencia, su rostro de perfil, ya que al dirigirse a mí lo hacía en todo caso interpelando al espejo ahumado que, frente a él, pendía del muro, al otro lado del mostrador. Sus facciones, ya encarándome, me instaban a que tomara la hoja que me ofrecía y a que perdiera cualquier intuición de desconfianza. Recuerdo haberle aclarado sin vergüenza:
–No leo demasiado bien. Tengo ocho años.
Le sugerí que me leyera él el documento, si tanta era su importancia y tal el apremio por revelarme la naturaleza de su creciente zozobra. Mi proposición lo hizo retroceder, presa de un horror que consideré desmedido.
–Yo… ¿leer…?
Fijó en mí sus negras pupilas melancólicas, de antílope, sonriendo con una extrañeza propia de quien no sabe ofenderse, o no de la manera conducente. Echó un vistazo furtivo a sus criptográficos renglones, estudió con escepticismo la instalación precaria del establecimiento, a esta Hora vacío en su totalidad, y se volvió a guardar la carta, esta vez dentro de un remiendo ulterior del saco, como desechando la inútil ayuda de un mapa que lo confundiera desastrosamente.
–No debí sacarla del baúl. No debí distraerme de mis cuentas corrigiéndola… El jefe Guedes…
Entornó los párpados y adoptó el talante ensimismado de un individuo que se abochorna por externar sus obcecaciones donde no conviene. Dejó de recriminarse un comportamiento del que no pude descifrar la gravedad ni las circunstancias que lo habían originado, aunque sí hacerme una idea aproximada del aforo rotundo de las oscuras sugestiones que lo abrumaban. Cayó en la cuenta, al sacudir la cabeza, de que seguía yo ahí, a un costado suyo, observándolo con asombro y con alguna impaciencia.
(Nunca lo había visto en Momax, enclave semidesértico que merodean serpientes mefíticas y ratones viejos cuando se muere, cuando se está por morir o cuando se ha, ya, muerto.)
Por su apariencia, no me costaría conjeturar que nunca nadie lo había visto, ni en Momax ni en latitud alguna del ancho mundo. Daba la impresión de ser un desposeído al que desvanecieran, hormigas dentro, sombras infinitas: un sereno ejemplar en el que pocas miradas se hubieran posado en busca de un motivo para retrato. (Es comprensible que me asaltara un horror tardío, inmenso y quieto, al presenciar el abatimiento de lo que iba dando en admitir como la estampa de un tristísimo fantasma.)
Traté de escabullirme.
–Debo llevarle a mi padre las onzas de fruta seca –alcé el envoltorio de estraza, que no fue pretexto suficiente para intrigarlo–. Él… está leyendo el periódico. Intenta resolver un crucigrama…
Se desmontó las gafas y alargó el brazo en ademán de limpiarlas con una servilleta de las que se regalaban a los clientes, sobre la vitrina, pero luego volvió a colocárselas en el hueso corvo del tabique nasal. Recuerdo que atisbó al exterior, volviéndose –con la timidez y la prepotencia de un indignado aventurero– y que su voz, amortiguada por los tabores incisivos de la lluvia, compuso un timbre increíblemente distinto al que sus labios emitieran hacía unos instantes.
–¿Cómo hago para regresar a mi hogar? Yo… No he sabido nunca despertarme de ningún sueño… Me place tanto dormir… Pero es imperioso que… ¿Cómo haré para regresar a Lisboa? Si detesto los viajes… Pero antes… No, no es esto un viaje… Yo… ¿Dónde será que me aguardaría otro reflejo?
Y ocultó el rostro entre las manos, con delicadeza y sin restregarse la piel, quizá lívida, remota.
Algo de su aura doliente me era transmitido al presenciar sus graduales, imperceptibles contracciones: una de aquellas manos cohibidas desigualaba su complexión simétrica respecto de la otra, mediante lentas modificaciones de tejido; su estatura variaba por milímetros y a cada exhalación parecía que dentro suyo otros cientos de hombres ahogados intentaban, a tropel, respirar con la urgencia asmática de la trombosis. Temí que al despejar de nueva cuenta su semblante lo encontraría, como antes la voz, inexplicable, revertido. Entonces afirmé:
–Sé donde vive el herrero. Pero no conozco a la hija; no la conocí jamás. Pocos la trataron. Permaneció encerrada, espiando a través de una rancia ventana, se rumora, a un muchacho del que estaba enamorada con delirio. La hija del herrero murió hace ya largo, largo tiempo. Y el herrero, abatido, no tardará en rendirse. Eso ha dicho, a veces, mi padre.
–Lléveme ahí –atajó–. La carta… Podría entregarle a él la carta… Sabría que hubo apasionado sufrimiento, y no sólo el inevitable, de noble monstruo, en el corazón purísimo de la jorobada…
Y se palpó la costilla, a la altura del remiendo en que había introducido la hoja que atiborraban caracteres a lápiz.
La lluvia liaba muros laberínticos, de alfiler, que dificultaron mi tentativa de guiarlo sin tardanza. Una mixtura repentina de formas y tonalidades, a través del caleidoscopio de la tromba diluvial, exfolió fachadas multicolores que proyectaban su acuarela en los amplios ventanales de la tabaquería. Al poco, no me importunó el aguacero ni la engañosa variación que azotaba la geometría de las avenidas, y logré conducirlo hacia la dirección que precisábamos. Su arritmia, al caminar, era la de un ciego entrado en años que desconfía de los requiebros peatonales de su lazarillo. De continuo, paralizaba su cuerpo arácnido, de copista, para observar el trecho recorrido, azuzado por la angustia de aquel a quien apresura el eco de cascos inmateriales.
Me tomé la libertad de exigirle que apretara el paso y largué un grito que amplificaron, perentorio, las agitaciones del viento que aturdía y el oblicuo chubasco. No se movió ya más. Recuerdo haber presenciado que la lluvia lo deslavaba. Tampoco supe clasificar su gesto cuando a mi tacto, al acercarme, obsequiosa y trémula, lo esquivaron los pliegues de la representación falsa de un hombre o del vacío de un hombre. Al descreer que su mano en la mía iba disolviéndose, como un grabado en tinta china que sucumbe al latrocinio del agua, enfoqué lo que restaba de su traje deplorable y de su precaria figura, pero pudo ser que lo que entonces interpretaron mis ojos como su silueta fueran o la estructura de la segunda torre del campanario que recortaba el horizonte, helada y afónica, o el tronco victimado por los podadores de invierno en el que estaba recargándome para contrarrestar los efectos de un mareo que intensificaba los avances de un poderoso escalofrío.
Aflojé las clavijas de mi puño cerrado y sospeché que el tatuaje que me maravilló, al desintegrarse, era la sangre licuada que manaba de las onzas de fruta seca, de la crisálida de estraza que también atomizara la lluvia: lo que a fin de cuentas estuve sosteniendo y no aquella mano inasible, de niño que se extravía, huérfano; no aquel pez de oro con que el Poeta había surcado los cauces tormentosos de la carta que atribuía a la hija jorobada del herrero, a quien ya no parecía ineludible hallar…
* * *
–Mi padre no es herrero –aclaré–. Practica la pirografía, encorvado en su estudio bajo la espeluznante reproducción del núcleo de la cúpula central de la Sixtina.
Cuando el ayudante de tenedor de libros se interesó vagamente por mi agravio, añadí que deseaba regresar a casa, a la alcoba y al sofá y al autor del crucigrama no resuelto, pero que apenas crucé el umbral, camino del mercado en donde haría trueque justo valiéndome de tres centavos, me vi remontando una calle atroz, que no era la calle de mis trayectos habituales.
–Y al volverme no ubiqué la puerta recién franqueada sino la puerta de esta oficina.
El copista había salido con parsimoniosa satisfacción, consultando su reloj de pulsera, de una mísera residencia que despedía un halo de fermentos burocráticos y dentro de la cual se alineaban escasos restiradores al centro de un conciliábulo de archiveros impecables e indeciblemente luctuosos, que semejaban cajas funerarias dispuestas en posición vertical. Se trataba del único y último hombre que transitaba la avenida al momento en que precisé averiguar dónde me encontraba o qué suerte de sueño era el que no tardaría, deduje, en perturbarme. Cuando lo abordé, no sabiendo emprender otra manera que la de jalarle la punta de un saco digno de la más auténtica lástima femenina, agachó la mirada con estupefacción y azoro. Casi con piedad, moduló una voz aguda y disonante, de servidor público venido a menos:
–Debe de ser la hija del herrero. Así la describen mis apuntes. Usted… Su rostro, niña, el vaticinio en su rostro de una tristeza inefable…
Calló, intranquilo ante la patente complicación de hablarme en un idioma que me era, como pudo leer en mi notoria perplejidad, del todo incomprensible: un idioma curtido por fervorosas abluciones, por el resquemor de las abras y los puertos, por las cruzadas épicas, por las plazas que al alba remedan el mármol y por los espectros juglares que pueblan las mezquitas.
Sin embargo, entablamos un código que transcribía con fidelidad el asombro en nuestro intercambio de predicados extraños. Ante todo, apuré una errata. No era yo quien él suponía. Con igual inquietud, yo ignoraba, como conjeturo que nadie habría podido saber, quién o cuántos era él. (Tan abstrusa era la escala de su sombra que tiritaba en el empedrado.) Por evitar que otro silencio nos incomodara aún más, informaron mis oraciones atropelladas que mi padre se debatía ante los acertijos del periódico y que me esperaba con un encargo importante. (Abrí el puño y el triple fulgor cenital que irradiaron las monedas, llamando palmariamente su atención, le cruzó el pecho de un Tajo luminoso.) Quise que me dijera (–Se lo ruego, señor, dígamelo) cómo, hacia dónde dirigirme a fin de retornar a mi hogar, al enclave semidesértico que merodean serpientes mefíticas y ratones viejos cuando se muere, cuando se está por morir o cuando se ha, ya, muerto.
–Momax, ¿sabe?, debo apresurarme a llegar, pues presiento que me aguarda un impaciente reflejo…
El ayudante de tenedor de libros hizo ademán de extraer de un remiendo ulterior de su vestimenta cierto documento que, por la expresión que lo demacró tras un rictus ambiguo, de hallazgo y sutil esquizofrenia, debía mostrarme sin retardo. (Recuerdo que supuse haberlo escuchado musitar: «La carta… La carta».) Empeño del que desistió también de buenas a primeras, en una brusca y malavenida adaptación a una serie de intransigencias nerviosas que le eran hasta entonces impersonales, y por culpa de las cuales denostaba exhibirse. Cayó en la cuenta, al sacudir la cabeza, de que seguía yo ahí, a un costado suyo, observándolo. El sol a plomo doraba la estrada, factor que avisó a mi interlocutor de la necesidad de echar mano no de la carta aludida, sino del pañuelo que guardaba en el bolsillo del pantalón y con el que se golpeteó una mandíbula incipiente, desenvolviéndose ya bajo el dominio de la mesura en sus modales. Con pausas enfáticas e infundada fatiga, dijo:
–Sé donde vive un pirograbador.
Y recuerdo que, oscuramente afable, espantó mi pregunta con respecto al manuscrito que no se decidió a mostrarme con un guiño de complicidad que consideré impostado, si bien distaba de parecer insincero. Movido por la mal disimulada prisa de desactivar lo imperturbable de mi estado dubitativo, insinuó:
–Puedo llevarla ahí.
(Probablemente un parque, una escala de tranvías, andenes de ferrocarril en desuso y ruina, estatuas ecuestres a cuyos jinetes faltaría eternamente un ojo, una piedra volcánica, de lémur. Palacios civiles vigilantes. Probablemente una central de taxis, osamentas de autobuses, arcos inspirados por la arquitectura del opio y escarpadas carreteras serpentinas. Sellos postales que pudieran tasar el envío de «La carta… la carta», cuya integridad el caminante a quien seguía sin aliento no cesaba en verificar tentándose el buzón poco confiable de zurcidos a la altura de la costilla.)
Datos vitales
Manuel R. Montes (Zacatecas, 1981). Novelista. Autor de la Tetralogía de la heredad, que conforman Infinita sangre bajo nuestros túneles (Premio Nacional Juan Rulfo para Primera Novela 2007), Llanto de Lisboa (Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos 2009), En par de los levantes de la aurora e Instrumentos de naufragio.