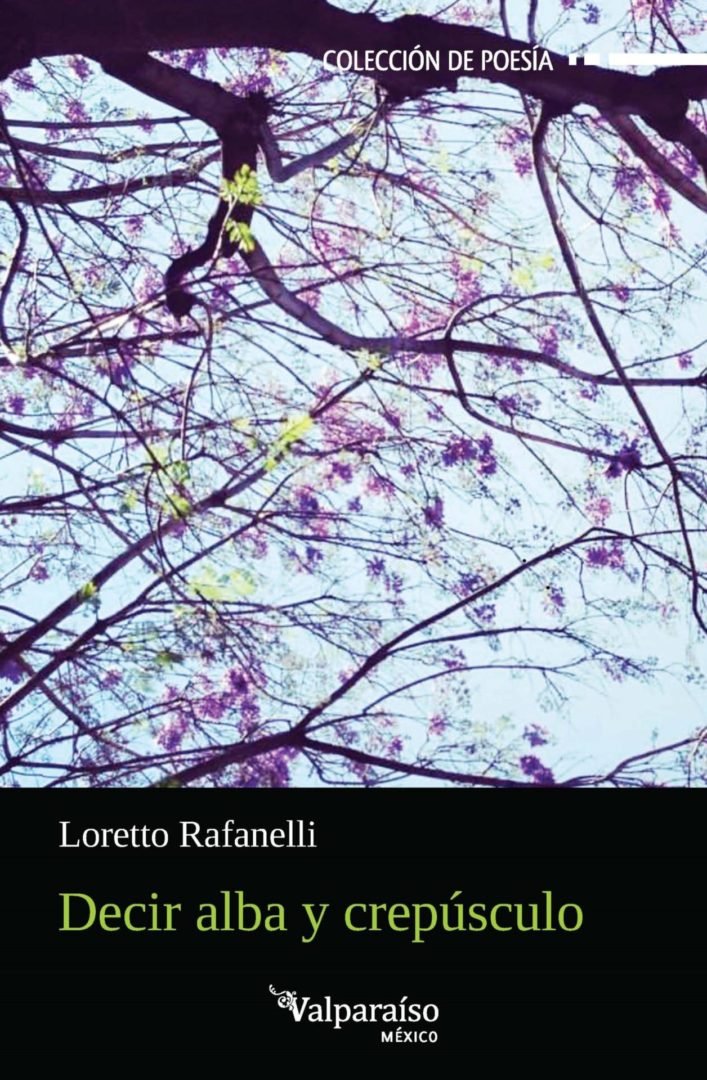Presentamos, dentro de la Antología de Narrativa Mexicana Contemporánea, un cuento de Eduardo Langagne (Ciudad de México, 1952), donde los símbolos, los juegos de lenguaje y las líneas narrativas se tejen para construir un relato de notable factura. Langagne forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
Veinte años
El mismo día que cumplí cuarenta encontré a la Yoko muy cerca de Niño Perdido. Tantas veces le han cambiado el nombre a esa avenida que prefiero recordarla con su nombre de siempre. Aquella antigua compañera de la preparatoria me dio un largo abrazo al reconocerme y sin separarse de mí me acarició afectuosamente la espalda mientras se balanceaba de izquierda a derecha diciendo algunas cosas sobre el tiempo. Recordaba muy bien que cumplíamos años el mismo día y me invitó a cenar a su casa esa misma noche. ¿Puedes? Yo acepté su invitación de inmediato porque estaba temporalmente solo; Laura se había ido a un congreso a Munich y supuse que de acuerdo con nuestra costumbre me llamaría por teléfono antes de dormirse, cuando para mí sería la tarde temprana.
La Yoko estaba sola, separada de aquel condiscípulo de la misma preparatoria al que yo no podría identificar si lo viera en la calle, pero a quien recordaba como alguien que tocaba muy mal la guitarra y la afinaba peor. Su hija vivía con ella, tenía veinte años y ya estaba terminando la universidad, qué rápido pasa el tiempo.
Tomé el cuidado necesario para ubicar su domicilio oportunamente y llegar a la hora convenida, reconozco que esperé el momento de la cita con una insospechada ansiedad. La Yoko me recibió recién bañada, olorosa a jabón, con el largo pelo todavía algo húmedo, pero muy bien cepillado, llevaba una falda hindú y una blusa de algodón suelta, con coloridos bordados oaxaqueños.
Un panfleto de Marx doblado en dos servía para emparejar la pata de la mesa de centro de la sala, carteles del Che y algunos otros con diferentes consignas, despegados de los bordes, empapelaban la descolorida pared del pasillo que daba al comedor. Puso un viejo disco de los Rolling Stones que se repitió a mis espaldas casi durante toda la noche sugiriendo que ella era un arco iris. Me contó que estaba ahorrando para comprar un nuevo equipo de sonido. Se actualizaría. Encima de una edición cubana de discursos de Fidel manchados de café y vino tinto, que seguramente ya eran parte de la mesa, colocó una botella de whisky que yo había llevado.
Después de dos o tres tequilas de aperitivo que ella bebía apresurada mientras encendía un cigarrillo tras otro, me sirvió en un solo plato dos empanadas y ensalada, también vino chileno en una copa polvorienta que sacó de la vitrina que había sido de su tía. Se sirvió un plato como el mío y apuró su vino. Siguió fumando entre bocado y bocado. Luego de la segunda botella de vino, de la que ella bebió por lo menos tres cuartas partes con gran rapidez, trajo hielos para el whisky. Sabían a refrigerador. Habían acumulado todos los olores de los alimentos que guardaba descuidadamente en el enorme y antiguo aparato al que había bautizado como mamá Rufino. Hablamos de todo y de nada, recordamos anécdotas de la escuela que a nadie más que a nosotros divertirían, conversamos sobre quiénes habíamos visto en tantos años y de cuando ella y yo nos trenzamos por primera vez en un largo beso una tarde lluviosa enfrente del Tláloc, en el Museo de Antropología, hacía ya veintidós años, sin pasar a nada más.
Recordamos que esa fue la penúltima vez que nos vimos; habíamos apenas salido de la prepa y como bailé con ella el día de la despedida y me dio su teléfono, me decidí a llamarle; cuando lo hice aceptó que nos viéramos esa misma semana. Al salir del museo comenzamos el casi pactado ritual de las caricias cuando la intempestiva tormenta se desató; la Yoko dijo que lo dejáramos para mejor ocasión y corrimos hacia la estación del metro y entre tanta gente nos perdimos uno del otro.
Más o menos un año más tarde fue ella la que me llamó, según recuerdo. Nos vimos en el mismo sitio y por alguna extraña razón de inseguridad, timidez o reconocimiento del terreno, demoramos casi toda la tarde en empezar las caricias. Y conste que para eso nos habíamos citado. Un nuevo aguacero nos hizo correr otra vez por distintos rumbos y extraviarnos desde entonces. Ya no me acuerdo por qué no nos buscamos de nuevo, pero habían pasado pocos meses cuando alguien un día me contó de su embarazo y del guitarrista cuyo rostro no puedo recordar.
A cada tanto comenzaba de nuevo la voz de Jagger que insistía en decirme que ella era un arco iris. Los tragos y las horas se acumulaban y la Yoko se descalzó y cruzó las piernas sobre el asiento de la silla, se acomodó la larga y colorida falda hindú subiéndola un poco arriba de las rodillas y comenzó a cantarme al oído las canciones que seguían sonando en el viejo tocadiscos. Su voz era dulce, pero desafinaba por la ebriedad.
Cuando la botella de whisky iba a la mitad se levantó por un nuevo paquete de cigarrillos. Aunque yo no había fumado, el cenicero rebosaba de colillas. Fue al baño y me percaté que al regresar a la mesa, debajo de la desfajada blusa oaxaqueña ya no traía sostén. Era una mujer hermosa, sin duda alguna, y sus senos se insinuaban debajo de la camisola de algodón. Pasaba de la media noche, y tal y como yo lo había previsto desde nuestro encuentro matutino, me besó y la besé. Se subió un poco más la falda. Yo le acariciaba con suavidad los muslos cuando llegó su hija, que avisó cautelosamente de su llegada haciendo sonar insistentemente las llaves antes de abrir la puerta.
La muchacha era idéntica a la Yoko que yo había conocido años atrás. Tenía apenas un poco más de la edad en la que yo había visto por última vez a su madre, pero más o menos así la recordaba. Parecidísimas. La Yoko me había hablado de ella un poco en la mañana y un poco más esta noche, mientras nos servíamos alguno de los tragos que ahora la hacían arrastrar las erres. Me presentó y varias veces le repitió quién era yo, dónde me había conocido y lo que hacía; ya le había contado que celebraríamos nuestros cumpleaños esa noche en casa. La muchacha se sirvió un poco de whisky sin hielos y lo empezó a tomar despacio, apenas mojándose los labios. Su madre le pidió que tocara algo para nosotros; me sorprendió su talentosa manera de ejecutar la guitarra que su padre le había heredado; la guitarra es la herencia, pensé, no el talento. Me halagó el contraste en mi memoria de un instrumento esta vez afinado y tocado de manera melodiosa. Cantaba canciones de Sabina mientras la Yoko interrumpía balbuceante y enredada que Sabines era muy bueno. La chica corregía, Sabina, madre, pero la Yoko seguía entendiendo que todo lo que cantaba la muchacha eran poemas de Sabines.
Al oírme llamarle Yoko la muchacha me preguntó por el apodo de su madre. Yo repetí el mal chiste contando que le decíamos así porque odiaba a los Beatles. La Yoko fingió enojarse arrugando la nariz y el entrecejo, pero estalló de inmediato en carcajadas diciendo qué maldad, qué maldad, qué maldad y se levantó por una nueva tanda de hielos para el whisky. Yo la intercepté porque decidí enjuagar los hielos para quitarles el olor a salpicón y ensalada de atún que conservaban, aromas combinados que provocaban una mezcla de sabores bastante incómoda para degustar el escocés que yo tomaba despacio, ligero y con agua. Ella protestó un poco por mi higiénica intervención pero accedió finalmente y se sentó en la mesa a esperar el hielo mientras le pedía otra de Sabines a la hija. Sabina, madre, Sabina… Debo decir que mientras la muchacha cantaba aquellas canciones, el disco, el mismo disco, seguía a nuestras espaldas, aunque casi inaudible, pues en algún momento la Yoko había bajado el volumen para que no interrumpiera la participación de su hija. Me levanté a quitarlo y la muchacha siguió tocando canciones que para mí eran nuevas y sorprendentemente buenas.
La Yoko se desequilibró un poco al sentarse casi en el borde de su silla, bebió de golpe medio vaso de whisky más, servido de prisa y sin hielos, y casi inmediatamente se recostó sobre sus propios brazos cruzándolos en la orilla de la mesa; así se fue quedando dormida no sin antes tirar el resto del whisky con el codo. Con una servilleta de papel logré evitar que se derramara al piso.
La hija me pidió que le ayudara y llevamos a la Yoko casi en andas a la habitación, la muchacha no le quitó la ropa y solamente la cubrió con una ridícula sábana de dibujos infantiles, herencia de los sobrinos, que yo nunca hubiera imaginado ver en esa cama. La muchacha y yo nos reímos de la imagen mientras la Yoko totalmente perdida, ebria y cansada, decía que Sabines era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Salí de la habitación antes que la Yokito.
Pensando en retirarme recogí el suéter que había dejado sobre el respaldo del sofá. La chica irrumpió en la sala y me ofreció una cerveza que acepté porque en los vidrios de la ventana golpeaba fuerte la impredecible e intensa lluvia. Me senté a la mesa del comedor de nuevo mientras la muchacha fue donde mamá Rufino y sacó una lata de cerveza fría para mí y otra para ella, me la puso enfrente y se sentó con naturalidad en mis piernas mientras me decía con sus brazos en mi cuello que su adorada madre solía dormir muchísimo y profundamente. Me besó, la besé. Yo estaba cumpliendo cuarenta años ese día, igual que su madre. Ella compartía conmigo sus frescos y animosos veinte años para entonces festejar de mejor manera mi cumpleaños. La Yoko en sueños no sabía si Sabines y Sabina eran la misma persona. Mientras le acariciaba suavemente la espalda a la muchacha por debajo de la blusa, recordé que también llovía muchísimo aquella última tarde frente al Museo de Antropología y que había esperado veinte años, muchísimos cumpleaños, para que nuestro encuentro se diera en una ocasión como esta.
Datos vitales
Eduardo Langagne (Ciudad de México, 1952) es el único poeta mexicano que ha recibido el premio de poesía Casa de las Américas, en 1980, por Donde habita el cangrejo. Posteriormente ha merecido el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes o del Premio Salvador Díaz Mirón, entre otros. Navegar es preciso, Cantos para una exposición, Tabacalera, El álbum blanco son algunos de sus libros de poesía. Ha escrito literatura para niños y jóvenes; ha realizado letra y música de canciones, textos poéticos para música popular y de concierto, así como guiones para radio, cine, video y escena. Como narrador publicó en 2009 Otra cebolla de cristal. Lo que pasó esto fue es su libro más reciente. De su obra como traductor destacan antologías de poesía en lengua portuguesa y búlgara. En 2006 publicó la traducción de 35 Sonnets, de Fernando Pessoa. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte.