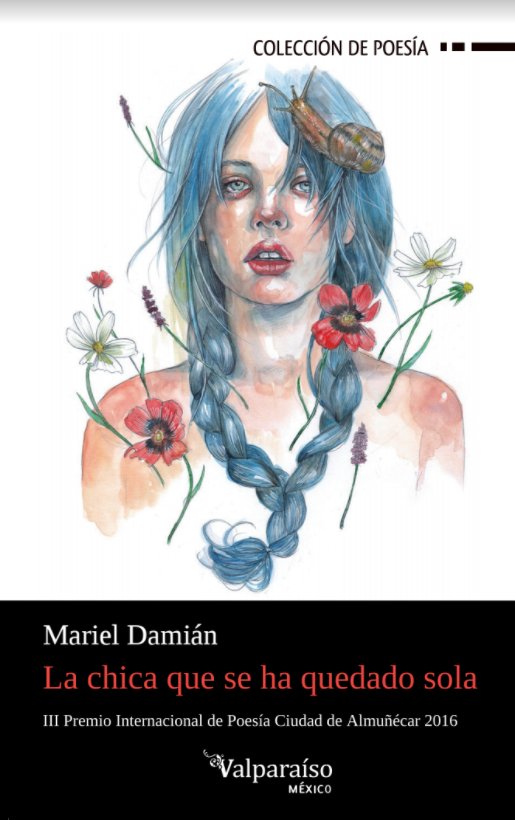En esta entrega de Arte poética, Mario Meléndez nos presenta una muestra del trabajo de José Lezama Lima (1910-1976), en el año de su centenario. Lezama Lima es uno de los referentes de la poesía latinoamericana del siglo XX, figura axial del llamado Neobarroco.
MUERTE DE NARCISO
Dánae teje el tiempo dorado por el Nilo,
envolviendo los labios que pasaban
entre labios y vuelos desligados.
La mano o el labio o el pájaro nevaban.
Era el círculo en nieve que se abría.
Mano era sin sangre la seda que borraba
la perfección que muere de rodillas
y en su celo se esconde y se divierte.
Vertical desde el mármol no miraba
la frente que se abría en loto húmedo.
En chillido sin fin se abría la floresta
al airado redoble en flecha y muerte.
¿No se apresura tal vez su fría mirada
sobre la garza real y el frío tan débil
del poniente, grito que ayuda la fuga
del dormir, llama fría y lengua alfilereada?
Rostro absoluto, firmeza mentida del espejo.
El espejo se olvida del sonido y de la noche
y su puerta al cambiante pontífice entreabre.
Máscara y río, grifo de los sueños.
Frío muerto y cabellera desterrada del aire
que la crea, del aire que le miente son
de vida arrastrada a la nube y a la abierta
boca negada en sangre que se mueve.
Ascendiendo en el pecho solo blanda,
olvidada por un aliento que olvida y desentraña.
Olvidado papel, fresco agujero al corazón
saltante se apresura y la sonrisa al caracol.
La mano que por el aire líneas impulsaba,
seca, sonrisas caminando por la nieve.
Ahora llevaba el oído al caracol, el caracol
enterrando firme oído en la seda del estanque.
Granizados toronjiles y ríos de velamen congelados,
aguardan la señal de una mustia hoja de oro,
alzada en espiral, sobre el otoño de aguas tan hirvientes.
Dócil rubí queda suspirando en su fuga ya ascendiendo.
Ya el otoño recorre las islas no cuidadas, guarnecidas
islas y aislada paloma muda entre dos hojas enterradas.
El río en la suma de sus ojos anunciaba
lo que pesa la luna en sus espaldas y el aliento que en halo convertía.
Antorchas como peces, flaco garzón trabaja noche y cielo,
arco y cestillo y sierpes encendidos, carámbano y lebrel.
Pluma morada, no mojada, pez mirándome, sepulcro.
Ecuestres faisanes ya no advierten mano sin eco, pulso desdoblado
los dedos en inmóvil calendario y el hastío en su trono cejijunto.
Lenta se forma ola en la marmórea cavidad que mira
por espaldas que nunca me preguntan, en veneno
que nunca se pervierte y en su escudo ni potros ni faisanes.
Como se derrama la ausencia en la flecha que se aísla
y como la fresa respira hilando su cristal,
así el otoño en que su labio muere, así el granizo
en blando espejo destroza la mirada que le ciñe,
que le miente la pluma por los labios, laberinto y halago
le recorre junto a la fuente que humedece el sueño.
La ausencia, el espejo ya en el cabello que en la playa
extiende y al aislado cabello pregunta y se divierte.
Fronda leve vierte la ascensión que asume.
¿No es la curva corintia traición de confitados mirabeles,
que el espejo reúne o navega, ciego desterrado?
¿Ya se siente temblar el pájaro en mano terrenal?
Ya sólo cae el pájaro, la mano que la cárcel mueve,
los dioses hundidos entre la piedra, el carbunclo y la doncella.
Si la ausencia pregunta con la nieve desmayada,
forma en la pluma, no círculos que la pulpa abandona sumergida.
Triste recorre-curva ceñida en ceniciento airón-
el espacio que manos desalojan, timbre ausente
y avivado azafrán, tiernos redobles sus extremos.
Convocados se agitan los durmientes, fruncen las olas
batiendo en torno de ajedrez dormido, su insepulta tiara.
Su insepulta madera blanda el frío pico del hirviente cisne.
Reluce muelle: falsos diamantes; pluma cambiante: terso atlas.
Verdes chillidos: juegan las olas, blanda muerte el relámpago en sus venas.
Ahogadas cintas mudo el labio las ofrece.
Orientales cestillos cuelan agua de luna.
Los más dormidos son los que más se apresuran,
se entierran, pluma en el grito, silbo enmascarado, entre frentes y garfios.
Estirado mármol como un río que recurva o aprisiona
los labios destrozados, pero los ciegos no oscilan.
Espirales de heroicos tenores caen en el pecho de una paloma
y allí se agitan hasta relucir como flechas en su abrigo de noche.
Una flecha destaca, una espalda se ausenta.
Relámpago es violeta si alfiler en la nieve y terco rostro.
Tierra húmeda ascendiendo hasta el rostro, flecha cerrada.
Polvos de luna y húmeda tierra, el perfil desgajado en la nube que es espejo.
Frescas las valvas de la noche y límite airado de las conchas
en su cárcel sin sed se desbancan los brazos,
no preguntan corales en estrías de abejas y en secretos
confusos despiertan recordando curvos brazos y engaste de la frente.
Desde ayer las preguntas se divierten o se cierran
al impulso de frutos polvorosos o de islas donde acampan
los tesoros que la rabia esparce, adula o reconviene.
Los donceles trabajan en las nueces y el surtidor de frente a su sonido
en la llama fabrica sus raíces y su mansión de gritos soterrados.
Si se aleja, recta abeja, el espejo destroza el río mudo.
Si se hunde, media sirena al fuego, las hilachas que surcan el invierno
tejen blanco cuerpo en preguntas de estatua polvorienta.
Cuerpo del sonido el enjambre que mudos pinos claman,
despertando el oleaje en lisas llamaradas y vuelos sosegados,
guiados por la paloma que sin ojos chilla,
que sin clavel la frente espejo es de ondas, no recuerdos.
Van reuniendo en ojos, hilando en el clavel no siempre ardido
el abismo de nieve alquitarada o gimiendo en el cielo apuntalado.
Los corceles si nieve o si cobre guiados por miradas la súplica
destilan o más firmes recurvan a la mudez primera ya sin cielo.
La nieve que en los sistros no penetra, arguye
en hojas, recta destroza vidrio en el oído,
nidos blancos, en su centro ya encienden tibios los corales,
huidos los donceles en sus ciervos de hastío, en sus bosques rosados.
Convierten si coral y doncel rizo las voces, nieve los caminos
donde el cuerpo sonoro se mece con los pinos, delgado cabecea.
Mas esforzado pino, ya columna de humo tan aguado
que canario en su aguja y surtidor en viento desrizado.
Narciso, Narciso. Las astas del ciervo asesinado
son peces, son llamas, son flautas, son dedos mordisqueados.
Narciso, Narciso. Los cabellos guiando florentinos reptan perfiles,
labios sus rutas, llamas tristes las olas mordiendo sus caderas.
Pez del frío verde el aire en el espejo sin estrías, racimo de palomas
ocultas en la garganta muerta: hija de la flecha y de los cisnes.
Garza divaga, concha en la ola, nube en el desgaire,
espuma colgaba de los ojos, gota marmórea y dulce plinto no ofreciendo.
Chillidos frutados en la nieve, el secreto en geranio convertido.
La blancura seda es ascendiendo en labio derramada,
abre un olvido en las islas, espadas y pestañas vienen
a entregar el sueño, a rendir espejo en litoral de tierra y roca impura.
Húmedos labios no en la concha que busca recto hilo,
esclavos del perfil y del velamen secos el aire muerden
al tornasol que cambia su sonido en rubio tornasol de cal salada,
busca en lo rubio espejo de la muerte, concha del sonido.
Si atraviesa el espejo hierven las aguas que agitan el oído.
Si se sienta en su borde o en su frente el centurión pulsa en su costado.
Si declama penetran en la mirada y se fruncen las letras en el sueño.
Ola de aire envuelve secreto albino, piel arponeada,
que coloreado espejo sombra es del recuerdo y minuto del silencio.
Ya traspasa blancura recto sinfín en llamas secas y hojas lloviznadas.
Chorro de abejas increadas muerden la estela, pídenle el costado.
Así el espejo averiguó callado, así Narciso en pleamar fugó sin alas.
AH, QUE TÚ ESCAPES
Ah, que tú escapes en el instante
en el que ya habías alcanzado tu definición mejor.
Ah, mi amiga, que tú no quieras creer
las preguntas de esa estrella recién cortada,
que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga.
Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño,
cuando en una misma agua discursiva
se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos:
antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados
parecen entre sueños, sin ansias levantar
los más extensos cabellos y el agua más recordada.
Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses
hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar,
pues el viento, el viento gracioso,
se extiende como un gato para dejarse definir.
RUEDA EL CIELO
Rueda el cielo -que no concuerde
su intento y el grácil tiempo-
a recorrer la posesión del clavel
sobre la nuca más fría
de ese alto imperio de siglos.
Rueda el cielo -el aliento le corona
de agua mansa en palacios
silenciosos sobre el río
a decir su imagen clara.
Su imagen clara.
Va el cielo a presumir
-los mastines desvelados contra el viento-
de un aroma aconsejado.
Rueda el cielo
sobre ese aroma agolpado
en las ventanas,
como una oscura potencia
desviada a nuevas tierras.
Rueda el cielo
sobre la extraña flor de este cielo,
de esta flor,
única cárcel:
corona sin ruido.
SON DIURNO
Ahora que ya tu calidad es ardiente y dura,
como el órgano que se rodea de un fuego
húmedo y redondo hasta el amanecer
y hasta un ancho volumen de fuego respetado.
Ahora que tu voz no es la importuna caricia
que presume o desordena la fijeza de un estío
reclinado en la hoja breve y difícil
o en un sueño que la memoria feliz
combaba exactamente en sus recuerdos,
en sus últimas playas desoídas.
¿Dónde está lo que tu mano prevenía
y tu respiración aconsejaba?
Huida en sus desdenes calcinados
son ya otra concha,
otra palabra de difícil sombra.
Una oscuridad suave pervierte
aquella luna prolongada en sesgo
de la gaviota y de la línea errante.
Ya en tus oídos y en sus golpes duros
golpea de nuevo una larga playa
que va a sus recuerdos y a la feliz
cita de Apolo y la memoria mustia.
Una memoria que enconaba el fuego
y respetaba el festón de las hojas al nombrarlas
el discurso del fuego acariciado.
UNA OSCURA PRADERA ME CONVIDA
Una oscura pradera me convida,
sus manteles estables y ceñidos,
giran en mí, en mi balcón se aduermen.
Dominan su extensión, su indefinida
cúpula de alabastro se recrea.
Sobre las aguas del espejo,
breve la voz en mitad de cien caminos,
mi memoria prepara su sorpresa:
gamo en el cielo, rocío, llamarada.
Sin sentir que me llaman
penetro en la pradera despacioso,
ufano en nuevo laberinto derretido.
Allí se ven, ilustres restos,
cien cabezas, cornetas, mil funciones
abren su cielo, su girasol callando.
Extraña la sorpresa en este cielo,
donde sin querer vuelven pisadas
y suenan las voces en su centro henchido.
Una oscura pradera va pasando.
Entre los dos, viento o fino papel,
el viento, herido viento de esta muerte
mágica, una y despedida.
Un pájaro y otro ya no tiemblan.
OCTAVIO PAZ
En el chisporroteo del remolino
el guerrero japonés pregunta por su silencio,
le responden, en el descenso a los infiernos,
los huesos orinados con sangre
de la furiosa divinidad mexicana.
El mazapán con las franjas del presagio
se iguala con la placenta de la vaca sagrada.
El Pabellón de la vacuidad oprime una brisa alta
y la convierte en un caracol sangriento.
En Río el carnaval tira de la soga
y aparecemos en la sala recién iluminada.
En la Isla de San Luis la conversación,
serpiente que penetra en el costado como la lanza,
hace visible las farolas de la ciudad tibetana
y llueve, como un árbol, en los oídos.
El murciélago trinitario,
extraño sosiego en la tau insular,
con su bigote lindo humeando.
Todo aquí y allí en acecho.
Es el ciervo que ve en las respuestas del río
a la sierpe, el deslizarse naturaleza
con escamas que convocan el ritmo inaugural.
Nombrar y hacer el nombre en la ceguera palpatoria.
La voz ordenando con la máscara a los reyes de Grecia,
la sangre que no se acostumbra a la tenaza nocturnal
y vuelve a la primigenia esfera en remolino.
El sacerdote, dormido en la terraza,
despierta en cada palabra que flecha
a la perdiz caída en su espejo de metal.
El movimiento de la palabra
en el instante del desprendimiento que comienza
a desfilar en la cantidad resistente,
en la posible ciudad creada
para los moradores increados, pero ya respirantes.
Las danzas llegaron con sus disfraces
al centro del bosque, pero ya el fuego
había desarraigado el horizonte.
La ciudad dormida evapora su lenguaje,
el incendio rodaba como agua
por los peldaños de los brazos.
La nueva ondenanza indescifrable
levantó la cabeza del náufrago que hablaba.
Sólo el incendio espejeaba
el tamaño silencioso del naufragio.
LOS FRAGMENTOS DE LA NOCHE
Cómo aislar los fragmentos de la noche
para apretar algo con las manos,
como la liebre penetra en su oscuridad
separando dos estrellas
apoyadas en el brillo de la yerba húmeda.
La noche respira en una intocable humedad,
no en el centro de la esfera que vuela,
y todo lo va uniendo, esquinas o fragmentos,
hasta formar el irrompible tejido de la noche,
sutil y completo como los dedos unidos
que apenas dejan pasar el agua,
como un cestillo mágico
que nada vacío dentro del río.
Yo quería separar mis manos de la noche,
pero se oía una gran sonoridad que no se oía,
como si todo mi cuerpo cayera sobre una serafina
silenciosa en la esquina del templo.
La noche era un reloj no para el tiempo
sino para la luz,
era un pulpo que era una piedra,
era una tela como una pizarra llena de ojos.
Yo quería rescatar la noche
aislando sus fragmentos,
que nada sabían de un cuerpo,
de una tuba de órgano
sino la sustancia que vuela
desconociendo los pestañeos de la luz.
Quería rescatar la respiración
y se alzaba en su soledad y esplendor,
hasta formar el neuma universal
anterior a la aparición del hombre.
La suma respirante
que forma los grandes continentes
de la aurora que sonríe
con zancos infantiles.
Yo quería rescatar los fragmentos de la noche
y formaba una sustancia universal,
comencé entonces a sumergir
los dedos y los ojos en la noche,
le soltaba todas las amarras a la barcaza.
Era un combate sin término,
entre lo que yo le quería quitar a la noche
y lo que la noche me regalaba.
El sueño, con contornos de diamante,
detenía a la liebre
con orejas de trébol.
Momentáneamente tuve que abandonar la casa
para darle paso a la noche.
Qué brusquedad rompió esa continuidad,
entre la noche trazando el techo,
sosteniéndolo como entre dos nubes
que flotaban en la oscuridad sumergida.
En el comienzo que no anota los nombres,
la llegada de lo diferenciado con campanillas
de acero, con ojos
para la profundidad de las aguas
donde la noche reposaba.
Como en un incendio,
yo quería sacar los recuerdos de la noche,
el tintineo hacia dentro del golpe mate,
como cuando con la palma de la mano
golpeamos la masa de pan.
El sueño volvió a detener a la liebre
que arañaba mis brazos
con palillos de aguarrás.
Riéndose, repartía por mi rostro grandes cicatrices.
UNA BATALLA CHINA
Separados por la colina ondulante,
dos ejércitos enmascarados
lanzan interminables aleluyas de combate.
El jefe, en su tienda de campaña,
interpreta las ancestrales furias de su pueblo.
El otro, fijándose en la línea del río,
ve su sombra en otro cuerpo, desconociéndose.
Las músicas creciendo con la sangre
precipitan la marcha hacia la muerte.
Los dos ejércitos, como envueltos por las nubes,
se adormecen borrando los escarceos temporales.
Los dos jefes se han quedado como petrificados.
Después cuentan las sombras que huyeron del cuerpo,
cuentan los cuerpos que huyeron por el río.
Uno de los ejércitos logró mantener
unida su sombra con su cuerpo,
su cuerpo con la fugacidad del río.
El otro fue vencido por un inmenso desierto somnoliento.
Su jefe rinde su espada con orgullo.
LA MUJER Y LA CASA
Hervías la leche
y seguías las aromosas costumbres del café.
Recorrías la casa
con una medida sin desperdicios.
Cada minucia un sacramento,
como una ofrenda al peso de la noche.
Todas tus horas están justificadas
al pasar del comedor a la sala,
donde están los retratos
que gustan de tus comentarios.
Fijas la ley de todos los días
y el ave dominical se entreabre
con los colores del fuego
y las espumas del puchero.
Cuando se rompe un vaso,
es tu risa la que tintinea.
El centro de la casa
vuela como el punto en la línea.
En tus pesadillas
llueve interminablemente
sobre la colección de matas
enanas y el flamboyán subterráneo.
Si te atolondraras,
el firmamento roto
en lanzas de mármol,
se echaría sobre nosotros.
OIGO HABLAR
Oigo hablar a un pájaro moteado:
cuacuá.
En la cabeza tres círculos verdes
y los ojitos que abren y cierran la noche.
Las banquetas para los violinistas
y en medio de la pechuga aljamiada
una garrafa saludando como en un minué.
Las levitas y los sombreros
manchados de luna, con alas pequeñas,
corrían a ocultarse detrás de los árboles.
Los violines también detrás de las hojas
crecían escindidos pisados por la escarcha.
El violinista de levita morada exclama:
cuacuá.
Y todos los trombones borrachos en la medianoche
saludaban, alzaban las ventanas,
elevaban por el aire el pelo del violín.
Una pausa y después se oyó:
cuacuá.
Los animales hablaban primero,
el pájaro perfeccionó el diccionario,
la orquesta sólo lo hizo girar, girar,
soltar sus espirales y recogerlas
en la manga con botones heráldicos.
El pájaro en su casaca de abril
nos regaló el lenguaje interpuesto,
el pelo del violín cruzado con el rameado sedoso,
el ojo del pulpo en el ancla al mediodía:
cuacuá.
El violinista con sus pelos angélicos,
impulsados por la orquesta y su tic tac
de escarcha amoratada, saludaba
de nuevo la hoja reverente
y dejaba caer una gota
hidrocéfala con los ojos sangrantes:
cuacuá.
LO INAUDIBLE
Es inaudible,
no podremos saber si las hojas
se acumulan y suenan al encaramarse
la mirona lagartija sobre la hoja.
Nos roza la frente
y creemos que es un pañuelo
que nos está tapando los ojos.
El oro caminaba
después hacia la hoja
y la hoja iba hacia la casa
vacía del otoño, donde lo inaudible
se abrazaba con lo invisible
en un silencioso gesto de júbilo.
Lo inaudible
gustaba del vuelo de las hojas,
reposaba entre el árbol inmóvil
y el río de móvil memoria.
Mientras lo inaudible lograba
su reino, la casa oscilaba,
pero su interior permanecía intocable.
De pronto, una chispa
se unió a lo inaudible
y comenzó a arder escondido
debajo del sonido facetado del espejo.
La casa recuperó su movilidad
y comenzó de nuevo a navegar.
EL PABELLÓN DEL VACÍO
Voy con el tornillo
preguntando en la pared,
un sonido sin color
un color tapado con un manto.
Pero vacilo y momentáneamente
ciego, apenas puedo sentirme.
De pronto, recuerdo,
con las uñas voy abriendo
el tokonoma en la pared.
Necesito un pequeño vacío,
allí me voy reduciendo
para reaparecer de nuevo,
palparme y poner la frente en su lugar.
Un pequeño vacío en la pared.
Estoy en un café
multiplicador del hastío,
el insistente daiquirí
vuelve como una cara inservible
para morir, para la primavera.
Recorro con las manos
la solapa que me parece fría.
No espero a nadie
e insisto en que alguien tiene que llegar.
De pronto, con la uña
trazo un pequeño hueco en la mesa.
Ya tengo el tokonoma, el vacío,
la compañía insuperable,
la conversación en una esquina de Alejandría.
Estoy con él en una ronda
de patinadores por el Prado.
Era un niño que respiraba
todo el rocío tenaz del cielo,
ya con el vacío, como un gato
que nos rodea todo el cuerpo,
con un silencio lleno de luces.
Tener cerca de lo que nos rodea
y cerca de nuestro cuerpo,
la idea fija de que nuestra alma
y su envoltura caben
en un pequeño vacío en la pared
o en un papel de seda raspado con la uña.
Me voy reduciendo,
soy un punto que desaparece y vuelve
y quepo entero en el tokonoma.
Me hago invisible
y en el reverso recobro mi cuerpo
nadando en una playa,
rodeado de bachilleres con estandartes de nieve,
de matemáticos y de jugadores de pelota
describiendo un helado de mamey.
El vacío es más pequeño que un naipe
y puede ser grande como el cielo,
pero lo podemos hacer con nuestra uña
en el borde de una taza de café
o en el cielo que cae por nuestro hombro.
El principio se une con el tokonoma,
en el vacío se puede esconder un canguro
sin perder su saltante júbilo.
La aparición de una cueva
es misteriosa y va desenrollando su terrible.
Esconderse allí es temblar,
los cuernos de los cazadores resuenan
en el bosque congelado.
Pero el vacío es calmoso,
lo podemos atraer con un hilo
e inaugurarlo en la insignificancia.
Araño en la pared con la uña,
la cal va cayendo
como si fuese un pedazo de la concha
de la tortuga celeste.
¿La aridez en el vacío
es el primer y último camino?
Me duermo, en el tokonoma
evaporo el otro que sigue caminando.
Tokonoma: Lugar en las casas japonesas que antiguamente se usó para colgar un rollo de imagen budista y para colocar una mesa baja para incienso o un arreglo floral.
FRAGMENTO DE “RAPSODIA PARA EL MULO”
Con qué seguro paso el mulo en el abismo.
Lento es el mulo. Su misión no siente.
Su destino frente a la piedra, piedra que sangra
creando la abierta risa en las granadas.
Su piel rajada, pequeñísimo triunfo ya en lo oscuro,
pequeñísimo fango de alas ciegas.
La ceguera, el vidrio y el agua de tus ojos
tienen la fuerza de un tendón oculto,
y así los inmutables ojos recorriendo
lo oscuro progresivo y fugitivo.
El espacio de agua comprendido
entre sus ojos y el abierto túnel,
fija su centro que le faja
como la carga de plomo necesaria
que viene a caer como el sonido
del mulo cayendo en el abismo.
Las salvadas alas en el mulo inexistentes,
más apuntala su cuerpo en el abismo
la faja que le impide la dispersión
de la carga de plomo que en la entraña
del mulo pesa cayendo en la tierra húmeda
de piedras pisadas con un nombre.
Seguro, fajado por Dios,
entra el poderoso mulo en el abismo.
Las sucesivas coronas del desfiladero
van creciendo corona tras corona
y allí en lo alto la carroña
de las ancianas aves que en el cuello
muestran corona tras corona.
Seguir con su paso en el abismo.
Él no puede, no crea ni persigue,
ni brincan sus ojos
ni sus ojos buscan el secuestrado asilo
al borde preñado de la tierra.
No crea, eso es tal vez decir:
¿No siente, no ama ni pregunta?
El amor traído a la traición de alas sonrosadas,
infantil en su oscura caracola.
Su amor a los cuatro signos
del desfiladero, a las sucesivas coronas
en que asciende vidrioso, cegato,
como un oscuro cuerpo hinchado
por el agua de los orígenes,
no la de la redención y los perfumes.
Paso es el paso del mulo en el abismo.
BRILLANDO OSCURA
Brillando oscura la más secreta piel conforme
a las prolijas plumas descaradas en ruido
lento o en playa informe, mustio su oído
doblado al viento que le crea deforme.
Perfilada de acentos que le burlan movedizos
el inútil acierto en sobria gruta confundido grita,
jocosa llamarada -nácar, piel, cabellos- extralimita
el borde lloviznado en que nadan soñolientos rizos.
¿Te basta el aire que va picando el aire?
El aire por parado, ya por frío, destrenza tus miradas
por el aire en cintas muertas, pasan encaramadas
porfías soplando la punta de los dedos al desgaire.
El tumulto dorado -recelosa su voz- recorre por la nieve
el dulce morir despierto que emblanquece al sujeto cognoscente.
Su agria confesión redorada dobla o estalla el más breve
marfil; ondulante de párpados rociados al dulzor de la frente.
Ceñido arco, cejijunto olvido, recelosa fuente halago.
Luz sin diamante detiene al ciervo en la pupila,
que vuela como papel de nieve entre el peine y el lago.
Entre verdes estambres su dardo el oído destila.
Cazadora ceñida que despierta sin voz, más dormidos metales,
más doblados los ecos. Se arrastra leve escarcha olvidada
en la líquida noche en que acampan sus dormidos cristales,
luz sin diamante al cielo del destierro y la ofrenda deseada.
El piano vuelve a sonar para los fantasmas sentados
al borde del espacio dejado por una ola entre doble sonrisa.
La hoja electrizada o lo que muere como flamencos pinchados
sobre un pie de amatista en la siesta se desdobla o se irisa.
No hay más que párpados suaves o entre nubes su agonía desnuda.
Desnudo el mármol su memoria confiesa o deslíe la flor de los timbres,
mármol heridor, flor de la garganta en su sed ya
despunta o se rinde en acabado estilo de volante dolor.
Oh si ya entre relámpagos y lebreles tu lengua se acrecienta
y tu espada nueva con nervios de sal se humedece o se arroba.
Es posible que la lluvia me añore o entre nieves el dolor no se sienta
si el alcohol centellea y el canario sobre el mármol se dora.
El aire en el oído se muere sin recordar
El afán de enrojecer las conchas que tienen las hilanderas.
Al atravesar el río, el jazmín o el diamante, tenemos que llorar
para que los gusanos nieven o mueran en dos largas esperas.
PARADISO
– Mientras esperaba tu regreso, pensaba en tu padre y pensaba en ti, rezaba el rosario y me decía: ¿Qué le diré a mi hijo cuando regrese de ese peligro? El paso de cada cuenta del rosario, era el ruego de que una voluntad secreta te acompañase a lo largo de la vida, que siguieses un punto, una palabra, que tuvieses siempre una obsesión que te llevase siempre a buscar lo que se manifiesta y lo que se oculta. Una obsesión que nunca destruyese las cosas, que buscase en lo manifestado lo oculto, en lo secreto lo que asciende para que la luz lo configure. Eso es lo que siempre pido para ti y lo seguiré pidiendo mientras mis dedos puedan recorrer las cuentas de un rosario. Con sencillez yo le pedía esa palabra al Padre y al Espíritu Santo, a tu padre muerto y al espíritu vivo, pues ninguna madre cuando su hijo regresa del peligro, debe de decirle una palabra inferior. Óyeme lo que te voy a decir: No rehúses el peligro, pero intenta siempre lo más difícil. Hay el peligro que enfrentamos como una sustitución, hay también el peligro que intentan los enfermos, ese es el peligro que no engendra ningún nacimiento en nosotros, el peligro sin epifanía. Pero cuando el hombre, a través de sus días, ha intentado lo más difícil, sabe que ha vivido en peligro, aunque su existencia haya sido silenciosa, aunque la sucesión de su oleaje haya sido manso, sabe que ese día que le ha sido asignado para su transfigurarse, verá, no los peces dentro del fluir, lunarejos en la movilidad, sino los peces en la canasta estelar de la eternidad.
La muerte de tu padre, pudo atolondrarme y destruirme, en el sentido de que me quedé sin respuesta para el resto de mi vida, pero yo sabia que no me enfermaría, porque siempre conocí que un hecho de esa totalidad engendraría un oscuro que tendría que ser aclarado en la transfiguración que exhala la costumbre de intentar lo más difícil. La muerte de tu padre fue un hecho profundo, sé que mis hijos y yo le daremos profundidad mientras vivamos, porque me dejó soñando que alguno de nosotros daríamos testimonio al transfiguramos para llenar esa ausencia. También yo intenté lo más difícil, desaparecer, vivir tan sólo en el hecho potencial de la vida de mis hijos. A mí ese hecho, como te decía, de la muerte de tu padre me dejó sin respuesta, pero siempre he soñado, y esa ensoñación será siempre la raíz de mi vivir, que esa sería la causa profunda de tu testimonio, de tu dificultad intentada como transfiguración, de tu respuesta. Algunos impostores pensarán que yo nunca dije estas palabras, que tú las has invencionado, pero cuando tú des la respuesta por el testimonio, tú y yo sabremos que sí las dije y que las diré mientras viva y que tú las seguirás diciendo después que me haya muerto.
(Paradiso, IX)
La casa de Prado, donde Rialta seguía llorando al Coronel, se expresaba por las dos ventanas de su pórtico. Una verja de hierro aludía a un barroco que desfallecía, piezas de hierro colado colocadas horizontalmente, abriéndose a medida que ascendían en curvaturas que se juntaban en una boca floreada. Por la mañana, a la hora de la limpieza, las otras dos puertas se abrían, quedando la verja detrás de un portal apuntalado por tres columnas macizas, con una base corintia. Una de las verjas era tan sólo una ventana, aunque respaldada también por puertas. La otra se abría como si fuese también una puerta. Ambas ventanas, de las que una era también puerta, eran seguidas por dos puertas con persianas. Después, dos piezas de madera que se plegaban, cerraban en su totalidad las dos piezas anteriores, que abrían la sala al portal. La puerta que sólo servía como ventana, era muy codiciada los días de carnaval, regalaba una posición más cómoda para la visión, y daba un resguardo para la irrupción violenta de las serpentinas, para el fluir de las gentes, llenas de gritos y de gestos en aspa o esgrima sonambúlica.
La puerta, de impresionante tamaño para la era republicana, contenía la puerta mayor, cerrada de noche, con la otra pequeña puerta que se abría cuando la familia regresaba de la ópera, de bailes o de fiestas familiares. El aldabón de bronce, limpiado una vez a la semana, representaba un león, hirsutamente enmarañado, pero su nariz, breve y respingada, lo asemejaba a un gato. Cuando el metal se abrillantaba por la limpieza reciente, los reflejos lanzados sobre la diminuta nariz, la oscurecían, haciéndola desaparecer en un remolino de oscilante oscuro. Cuando era pulsado con fuerza, la resonancia de sus ondas se propagaba hasta la cocina, donde los cazos y las sartenes recibían aquella vibración, tan semejante al temblor que los recorría cuando recibían algún fantasma sencillo, que no deseaba otra cosa que reflejarse en los metales trabajados de la cocina. Allí las criadas, cocinera y sirvienta, sobreponiéndose a aquella llamada surgida del rostro del leoncillo, corrían a calmar al solicitante, vendedor, limosnero, o familias que habían anunciado su visita. Estas últimas eran conducidas a la sala, de acuerdo con su edad eran recibidas por doña Augusta o por Rialta, una de las dos entraba y hacía los primeros saludos y preguntas de la conversación. Después, se presentaba alguna hija de Augusta que estuviese en la casa. Las dos pequeñas hijas de Rialta, entraban como si respondieran a una cortesía que se hubiese vuelto ordenanza, señal obligada del ceremonial. Generalmente, el último en entrar era José Cemí, enfurruñado, pálido o encogido, según la respuesta del temperamento al instante. Sentado, sin hablar, aprovechaba la primera ocasión para ir a juguetear al portal o al parque del Prado. Se veía después las manos sudadas, sofocado, comenzando el angustioso ritmo de la disnea asmática.
Después de la puerta mayor, aparece la escalera que comunicaba con el piso superior, que sólo se visitaba cuando se quedaba desalquilado, dos o tres veces en quince años, convirtiéndose entonces en una excursión playera, cuando se recorría por la mañana con las puertas olorosas a pintura, con la cocina vuelta a pintar en fondo blanco, con los hierros de negro. Una puerta de hierro más pequeña en relación con la gran puerta de caoba, comunicaba el zaguán con el comedor, pues la entrada a la sala se hacía por las dos puertas del portal. Muy pronto, el pasamanos se convertirá en una resbaladiza montura para José Cemí, con una canana regalada por su padre, con una pequeña tercerola española; así el infante se convertía en seguidor de Buffalo Bill, en paseante del Prado colonial, en guerrillero, que al ladearse en el pasamanos en función de montura, oteaba a la cocinera abanicando las pavesas, impidiendo el mosqueo. Entre la puerta mayor y la verja, existía otra puerta, muchas veces entreabierta, que reanimaba el zaguán, con la refracción de la luz en los distintos objetos, cuadros, cerámica, biscuits. Desde esa puerta entreabierta se veían, en la pared de la sala, los dos retratos de los abuelos paternos. El abuelo vasco, don José María, prototipo de esa raza, con su cuello corto de toro, la anchura o base muy predominante sobre la altura. A su lado, la abuela, hija de ingleses, muy esbelta, con una piel muy pulimentada, con ese sello especial que se ve en los retratos de los familiares que mueren temprano.
———————————————————–
Doña Augusta indicó que ya podían pasar al comedor. Fue distribuyendo a toda la familia en los asientos que según ella le correspondían. Se sentó en una de las presidencias de la mesa, señalando la otra para el doctor Santurce.
-Es el ceremonial clásico -dijo-, el que representa la familia invitada debe estar en la presidencia de homenaje. Si Leticia no fuera de la familia, si fuera de otra familia invitada, nos presidiría. Además, Santurce nos puede ayudar en el cuidado de los que están más al alcance de su mano. Sobre todo puede oír las peticiones de la mesa donde están los muchachos-. En efecto, los dos hijos de Leticia y los tres de Rialta se alegraban en una mesa más pequeña, con un mantel muy coloreado, mostrando una juvenil impaciencia por la llegada de la menestra dotada de un humo aromoso que comenzaba a chirriar en la alfombrilla de la lengua. La inicial entrega de la presidencia a Santurce, tenía todas las peculiaridades de la manera de doña Augusta, por una parte se mostraba con la más depurada cortesía; por la otra, el enlace de esa presidencia con la mesa menor de los muchachos, le restaba cierta jerarquía al puesto otorgado, dándole como una eficiencia de servicio más que el acatamiento a un don o alcurnia de señorío. Los hijos de Augusta disfrutaban con sutileza las dualidades de ese estilo, pero era Alberto el que más rápidamente insinuaba una sonrisa, que desaparecía al tiempo que se esbozaba.
-Mucho silencio, turbado sólo por la trituración de las mandíbulas -dijo Santurce, con el rostro vuelto forzadamente sobre la mesa de los garzones. Un tintineo del tenedor sobre la vajilla, hecho con malicia por Cemí, fue la primera violación de la norma dictada por Santurce. El tintineo pareció el eco de la inicial ironía al ofrecer la cabecera al visitante familiar.
Doña Augusta se había preocupado de que la comida ofrecida tuviese de día excepcional, pero sin perder la sencillez familiar. La calidad excepcional se brindaba en el mantel de encaje, en la vajilla de un redondel verde que seguía el contorno de todas las piezas, limitado el círculo verde por los filetes dorados. El esmalte blanco, bruñido especialmente para destellar en esa comida, recogía en la variación de los reflejos la diversidad de los rostros asomados al fugitivo deslizarse de la propia imagen…
A la muerte de Cambita, la hija del oidor, ese mantel, que recordaba la época de las gorgueras y de las walonas, había pasado a poder de doña Augusta, que sólo lo mostraba en muy contadas ocasiones, semejantes a las que ella lo había visto en su juventud. El día de la primera invitación a comer hecha a Andrés Olaya en la casa de la hija del oidor, ese mantel, que Augusta recordaba con volantes visos de magia, había mostrado la delicada paciencia de su elaboración, como si lejos de ser destruido cada noche, como la tela de una de las más memorables esperas, se continuase en noches infinitas donde las abejas segregasen una estalactita de fabulosos hilos entrecruzados. El color crema del mantel, sobre el que destellaba la perfección del esmalte blanco de la vajilla, con sus contornos de un verde quemado, consiguiendo el efecto tonal de una hoja reposada en la mitad del cuerno menguante lunar.
Doña Augusta destapó la sopera, donde humeaba una cuajada sopa de plátanos. -Los he querido rejuvenecer a todos -dijo- transportándolos a su primera niñez y para eso le he añadido a la sopa un poco de tapioca. Se sentirán niños y comenzarán a elogiarla, como si la descubrieran por primera vez. He puesto a sobrenadar unas rositas de maíz, pues hay tantas cosas que nos gustaron de niños y que sin embargo no volveremos a disfrutar. Pero no se intranquilicen, no es la llamada sopa del oeste, pues algunos gourmets, en cuanto ven el maíz, creen ver ya las carretas de las emigraciones hacia el oeste, a principios del siglo pasado, en la pradera de los indios sioux -al decir eso, miró la mesa de los garzones, pues intencionadamente había terminado su párrafo para apreciar cómo se polarizaba la atención de sus nietos. Sólo Cemí estiraba su cuello, queriendo perseguir las palabras en el aire, miraba después a sus otros primos, asombrado de que no escuchasen la flechita que su abuela les habla lanzado.
-Doña Augusta nos debe haber preparado tantas delicias, que habrá que tener cuidado con el embolia ceroso, el más fulminante de los conocidos -dijo el doctor Santurce.
-Es aquel que en la clínica médica -dijo Alberto, impulsándose en la broma-, Martí ha descrito cuando dice: el corazón se me salió del pecho y lo exhalé en un ay por la garganta.
-Todos los males que se derivan del exceso de comer son menores, decía Hipócrates -añadió el odontólogo Demetrio, que siempre le gustaba mostrar su conocimiento del cuerpo discrepando del doctor Santurce-, que los males que se derivan del exceso de no comer. Añadamos otro cuarto, ahora el de un santo, Pablo llamado de Tarso, que aconseja que el que no coma no se burle del que come, aconsejando también el viceversa. Después de la de un santo, la de un demonio, Antonio Pérez, el asesino que se rebeló, opinaba que sólo los grandes estómagos digerían veneno. Por cierto que a José Martí le gustaba mucho esa frase del secretario perverso. Hay que ser muy secretario y muy perverso para enamorarse de una tuerta, sobre todo cuando sabemos que ese ojo tuerto ha sido besado por Felipe II, que el diablo siga bendiciendo por los siglos de los siglos.
-Comienzas como dietético y terminas como teólogo -dijo Alberto-, lo cierto es que todavía no se conocen los secretos de nuestro vaso de barro. El riñón, por ejemplo, segrega catorce jugos, de los que únicamente seis son conocidos. Los chinos distinguen entre el cuerpo derecho y el izquierdo. Consideran la neurosis y la locura, en distintas dosis, la falta de adecuación entre ambas partes del cuerpo. Un médico nuestro sólo aprecia dos ritmos cardiacos, allí donde un médico chino logra encontrar cuatrocientos sonidos bien diferenciados.
-No son sonidos nítidos, sino los que irregularmente brotan de una especie de rasgueo fibrinoso que se origina en el músculo cardiaco -intervino el doctor Santurce, que creyó obligado traer la última palabra sobre esas cuestiones científicas, a las que como médico creía que debía aportar su autoridad-. Un canario -añadió-, aparentemente tiene doscientas pulsaciones, son sólo otras tantas descargas fibrinosas.
-Troquemos -dijo doña Augusta para terminar la ociosa discusión-, el canario centella por el langostino remolón-. Hizo su entrada el segundo plato de un pulverizado soufflé de mariscos, ornado en la superficie por una cuadrilla de langostinos, dispuestos en coro, unidos por parejas, distribuyendo sus pinzas el humo brotante de la masa apretada como un coral blanco. Una pasta de camarones gigantomas, aportados por nuestros pescadores, que creían con ingenuidad que toda la plataforma coralina de la isla estaba incrustada por camadas de camarones, cierto que tan grandes como los encontrados por los pescadores griegos en los cementerios camaroneros, pues este animal ya en su madurez, al sentir la cercanía de la muerte, se abandona a la corriente que lo lleva a ciertas profundidades rocosas, donde se adhiere para bien morir. Formaba parte también del soufflé, el pescado llamado emperador, que doña Augusta sólo empleaba en el cansancio del pargo, cuya masa se había extraído primero por círculos y después por hebras; langostas que mostraban el asombro cárdeno con que sus carapachos habían recibido la interrogación de la linterna al quemarles los ojo saltones.
Después de ese plato de tan lograda apariencia de colores abiertos, semejante a un flamígero muy cerca ya de un barroco, permaneciendo gótico por el horneo de la masa y por las alegorías esbozadas por el langostino, doña Augusta quiso que el ritmo de la comida se remansase con una ensalada de remolacha que recibía el espatulazo amarillo de la mayonesa, cruzada con espárragos de Lubeck. Fue entonces cuando Demetrio cometió una torpeza, al trinchar la remolacha se desprendió entera la rodaja, quiso rectificar el error, pero volvió la masa roja irregularmente pinchada a sangrar, por tercera vez Demetrio la recogió, pero por el sitio donde había penetrado el trinchante se rompió la masa, deslizándose: una mitad quedó adherida al tenedor, y la otra, con nueva insistencia maligna, volvió a reposar su herida en el tejido sutil, absorbiendo el líquido rojo con lenta avidez. Al mezclarse el cremoso ancestral del mantel con el monseñorato de la remolacha, quedaron señalados tres islotes de sangría sobre los rosetones. Pero esas tres manchas le dieron en verdad el relieve de esplendor a la comida. En la luz, en la resistente paciencia del artesanado, en los presagios, en la manera como los hilos fijaron la sangre vegetal, las tres manchas entreabrieron como una sombría expectación.
Alberto cogió la caparazón de los dos langostinos, cubrió con ella las dos manchas, que así desaparecieron bajo la cabalgadura de delicadas rojeces. -Cerni, dame uno de tus langostinos, pues hemos sido los primeros en saborear su masa, para que cubra la otra media mancha-. Graciosamente remedó, con el langostino de Cemi ya en su mano, que el deleitoso viniese volando, como un dragón incendiando las nubes, hasta caer en el mutilado nido rojo formado por la semiluna de la remolacha.
El friecito de noviembre, cortado por rafagazos norteños, que hacían sonar la copa de los álamos del Prado, justificaba la llegada del pavón sobredorado, suavizadas por la mantequilla las asperezas de sus extremidades, pero con una pechuga capaz de ceñir todo el apetito de la familia y guardarlo abrigado como en un arca de la alianza.
-El zopilote de México es mucho más suave -dijo el mayor de los hijos de Santurce. -Zopilote no, guajolote -le rectificó Cemí-. A mí me han recomendado caldo de pichón de zopilote para curar el asma, para no decir el feo nombre de ese avechucho entre nosotros, pero prefiero morirme a tomar ese petróleo. Ese caldo debe saber como la leche de la cochina que según los antiguos producía la lepra.
-Se desconoce en realidad el origen de esa enfermedad -dijo Santurce, que como médico no sentía la impropiedad de hablar de cualquier enfermedad a la hora de la comida.
-Hablemos mejor del ruiseñor de Pekín -dijo doña Augusta, molesta por el giro de la conversación. La alusión de Cemí a la leche de la cochina había sido graciosa por lo inesperado, pero el desarrollo de ese tema en esa oportunidad por el doctor Santurce, era tan temible como la posibilidad de ras de mar que comenzaban a vocear los periódicos nocturnos.
-Las manchas rojas del mantel deben haber favorecido el tema de los vultúridos, pero recuerde también, madre, que el ruiseñor de Pekín cantaba para un emperador moribundo -expresó Alberto, comenzando a repartir el pavón vinoso y almendrado.
-Yo sé, Alberto, que toda comida atraviesa su remolino sombrío, pues una reunión de alegría familiar no estaría resuelta si la muerte no comenzase a querer abrir las ventanas, pero las humaredas que despide el pavón pueden ser un conjuro para ahuyentar a Hera, la horrible.
Los mayores sólo probaron algunas lascas del pavo, pero no perdonaron el relleno que estaba elaborado con unas almendras que se deshacían y con unas ciruelas que parecían crecer de nuevo con la provocada segregación del paladar. Los garzones, un poco huidizos aún al refinamiento del soufflé, crecieron su gula habladora en tomo al almohadón de la pechuga, donde comenzaron a lanzarse tan pronto el pavón dio un corto vuelo de la mesa de los mayores a la mesita de los niños, que cuanto más comían, más rápidamente querían ver al pavón todo plumado, con su pachorra en el corralón.
Al final de la comida, doña Augusta quiso mostrar una travesura en el postre. Presentó en las copas de champagne la más deliciosa crema helada. Después que la familia mostró su más rendido acatamiento al postre sorpresivo, doña Augusta regaló la receta: -Son las cosas sencillas -dijo-, que podemos hacer en la cocina cubana, la repostería más fácil, y que enseguida el paladar declara incomparables. Un coco rallado en conserva, más otra conserva de piña rallada, unidas a la mitad de otra lata de leche condensada, y llega entonces el hada, es decir, la viejita Marie Brizard, para rociar con su anisete la crema olorosa. Al refrigerador, se sirve cuando está bien fría. Luego la vamos saboreando, recibiendo los elogios de los otros comensales que piden con insistencia el bis, como cuando oímos alguna pavana de Lully.
Al mismo tiempo que se servía el postre, doña Augusta le indicó a Baldovina que trajese el frutero, donde mezclaban sus colores las manzanas, peras, mandarinas y uvas. Sobre el pie de cristal, el plato con los bordes curvos, donde los colores de las frutas se mostraban por variados listones entrelazados, con predominio del violado y el mandarina disminuidos por la refracción. El frutero se había colocado al centro de la mesa, sobre una de las manchas de remolacha. Alberto cogió uno de los langostinos, lo verticalizó como si fuese a subir por el pie de cristal, hasta hundir sus pinzas en la pulpa más rendida. El frutero, como un árbol marino al recibir el rasponazo de un pez, chisporroteó en una cascada de colores, estirándose el langostino contento de la nueva temperatura, como si quisiera llegar al cielo curvo del plato, pintado de frutas.
Discretamente doña Augusta había eliminado los vinos de la comida. Donde estuviesen reunidos Santurce, Alberto y Demetrio, era preferible evitarlos para no encender discusiones excesivas, pues cualquier nimiedad engendraba un hormiguero bajo la advocación de Pólemos. Santurce con su cientificismo trasnochado, Alberto que era imprevisible y Demetrio siempre a la zaga de los pruritos sabichosos y de la pedantería dura como cuero del médico provinciano, se arremolinaban en discusiones hasta empalidecerse y temblar las manos.
Después café, después los puros, con esas luciérnagas salieron de nuevo al frío del portal, desde donde se divisaban las olas que venían en anchurosos toneletes sobre el Malecón, rompían sus aros, lanzaban sus mantos que querían clavarse en las estrellas amoratadas y después avergonzados se deshilachaban en sucesivas capitulaciones sobre los troncos rocosos.
(Paradiso, Capítulo VII)
Datos vitales
José Lezama Lima (Cuba, 1910 – 1976). Poeta y ensayista. Autor de una obra culterana poblada de enigmas, claves y alegorías. Su estética está signada por un temple erótico que subyace en cada verso. Contemporáneo de una generación notable de autores entre los que destacan: Gastón Baquero, Cintio Vitier, Eliseo Diego, Virgilio Piñera, entre otros. En 1966 vio la luz Paradiso, considerada su obra maestra donde expone de manera rotunda y extrema un imaginario sustentado en lo barroco y simbólico. Entre sus libros figuran: Muerte de Narciso (1937), Enemigo rumor (1941), La fijeza (1949), Dador (1960), Antología de la poesía cubana (1965), Paradiso (1966), Obras completas (1975) y Fragmentos a su imán (1978, póstuma).