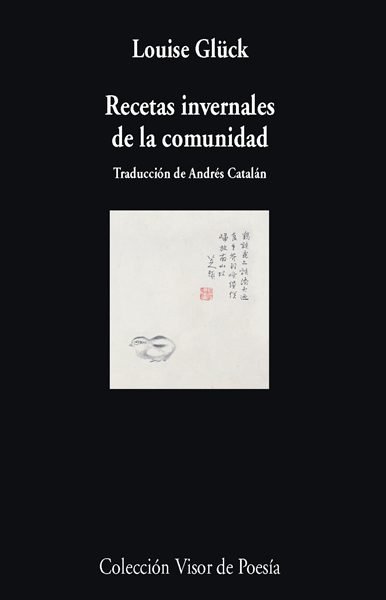En el marco de la Galería de ensayo mexicano, presentamos un interesantísimo texto de Sergio Aguillón-Mata (Ciudad de México, 1980). Es ensayista y narrador. Estudió en el Colegio de México el Doctorado y actualmente vive en Austin, Texas. Es autor del libro de ficción Quién escribe (Paisajista).
Imagen palabra
para Ernesto Priego
1. Sobre fotografía se ha escrito sin medida, delirantemente. No obstante, tales discursos jamás han de alcanzar el vértigo que producen las cámaras del mundo. A primera vista, lo anterior se me ocurre despilfarro y pobreza en consecuencia. Porque la imagen sola no es una idea, un desarrollo, sino una impresión susceptible de interpretarse fuera de contexto. Como todo—se dirá—, aunque la imagen no tiene defensa ante este uso: quien comprenda una idea ética, por ejemplo, no la desvirtuará; quien la desvirtúe, no la habrá comprendido. Al mismo tiempo, una justa recepción de la hipotética idea no admite su violación: nadie aceptará legítimamente argumento alguno a favor de la violencia con base en una idea ética, aun si pretendidamente desvirtuada. Una imagen ética, por el contrario—y escribo esto bajo el entendido de que pocas no lo son—, puede emitirse o recibirse de manera ilegítima, tergiversando la verdad con su realismo. La verdad y la realidad son cosas diferentes. Conferir a la imagen fotográfica el rango de verdad es ya no comprenderla. Las palabras, incapaces de reproducir la realidad con la eficiencia de las fotografías, están más cerca de la verdad. Hay, sin embargo, un punto de encuentro para estos dos discursos; comprenderlo puede rectificar ciertos usos de la imagen y de la palabra. Valernos de abstracciones como el mal, la nación, la libertad o dios, entre muchas otras, es abaratar las palabras usándolas como imágenes. Un rasgo fundamental de las palabras: se necesitan unas a otras para ser discurso. Esta dependencia no corresponde a la imagen fotográfica, a menos que el objetivo sea una secuencia—la película es otro medio con reglas, usos y problemas diferentes y exige otro comentario. Al fortalecer abstracciones no aprovechamos el lenguaje humano, mayor distinción, privilegio y riqueza nuestra frente a todo lo demás conocido. Al mismo tiempo, atender la imagen fotográfica con la misma desconfianza que atendemos las palabras—es decir bajo el supuesto de que la composición de la imagen es también convencional y arbitraria—destruye las pretensiones de verdad objetiva que el fotógrafo y su editor, falaz o ingenuamente, pretenden imponer al espectador. Fotografías no son palabras y si bien la imagen en sí, combinación de luces, no es convencional ni arbitraria, la decisión nuestra de capturarla—ese rostro, precisamente, desde ese enfoque y ángulo, en esa página—corrige decididamente el error de suponer la verdad en sólo una fotografía. Al mirar la fotografía de una niña, lo que de verdad miramos es un marco, una voluntad, una mirada. Cuál es el uso legítimo de la imagen ética, entonces, si no la abstracción que generaliza—por falaz—ni la dependencia con otras expresiones análogas—por ajena. Cuando te nombro, Aisha, reconozco el horror y la pena de tu rostro mutilado. Veo de frente la imposibilidad de comprender la materialidad de tu dolor, entonces, así como el empuje de tu esperanza, ahora. Hierven la rabia y la frustración y el asco. Hierve la vergüenza. Poco a poco, la mente reclama con torpeza su dominio. Con sólo tu nombre: tal uso del lenguaje es la invocación. La imagen fotográfica no es la verdad y ni siquiera la realidad: es una invocación. Un ejemplo de verdad: las fuerzas de la OTAN no han priorizado el bienestar de las mujeres en Afganistán e incluso han pactado con un régimen abiertamente misógino con el objetivo de ganar la guerra—lo que sea que OTAN entienda por “ganar la guerra”. Otro ejemplo de verdad: quienes editan y producen la revista Time, profesionales, tienen conocimiento de lo anterior. Otro: la gente, los pueblos representados por OTAN sabemos también al menos eso a propósito de la guerra o, si no, conocemos los medios para acceder a la información y así mirar la actual portada de Time —nueve de agosto, 2010—desde la justa perspectiva. En pueblos democráticos—y tales nos presumimos—, la línea editorial de una legítima invocación no consigue burlar sino a quien lo pide a gritos.
2. La declaración de August Sander que sorprendió a todos y a Susan Sontag a propósito de sus intenciones al componer Antlitz der Zeit (Rostro del Tiempo, 1929) me viene a la mente cada que en sobremesa se discute de nuevo el retrato, como género pero también como ambición, y en general siempre que se discute la fidelidad de la imagen fotográfica o aun cualquier idea de archivo, de memoria objetiva. “Ni es mi intención criticar ni describir a esta gente”, dijo Sander, a lo que Sontag secunda: “a pesar de su realismo, la suya es una de las obras más verdaderamente abstractas en la historia de la fotografía” (en On Photography, Sobre Fotografía, 1977). Aquí hay ya dos importantes asunciones que señalar: contrario a lo que el sentido común podría dictar, la fotografía no necesariamente describe al objeto o sujeto fotografiado, y al mismo tiempo: la cámara no se niega en este caso a juzgar ni a describir lo que enfrenta, sino Sander. Es la mirada del fotógrafo, su estilo—en términos artísticos, pero no sólo—, lo que determinará si la imagen agrede o ensalza, distorsiona o describe, define o elimina o aun crea. De nuevo: nuestras herramientas para capturar la realidad—la cámara una sola entre ellas—se ven superadas siempre por la voluntad de quien las usa. Bastó que los primeros fotógrafos comprendieran que nadie logra por segunda vez la misma imagen del mismo objeto, como señala Sontag, para poner en duda la realidad contenida en la fotografía; debe agregarse que tanto en las cadenas masivas de televisión como en los perfiles personales de Facebook se han logrado conseguir, de distintos objetos, las mismas imágenes no dos, sino incontables veces. Lejos del retrato, el paisaje: las infinitas variantes plásticas de una línea horizontal. El paisaje es también memoria, pero la mayor de la veces memoria indefinida, recuento de un haber estado—más que haber sido—, aunque de un modo somnoliento, sin fecha ni muchas veces locación precisa, sin sujeto. Corrijo entonces: más que un haber estado, el paisaje se quiere impersonal: se ha estado. Pero esto es sólo convención; hemos puesto en jaque el paradisíaco anonimato, la alocalidad y la atemporalidad del paisaje. El mejor modo de hacerlo es convirtiéndolo en documento. Documento histórico: con fecha y topónimo, quizá incluso con sujeto. El recién estrenado Archivo Nagasaki cuenta precisamente con esa suerte de ejecución del paisaje fotográfico. Nagasaki es una ciudad que, a diferencia de Nueva York o París, no conocemos sino en llamas o cenizas. Ahora que los Hibakusha se acaban, pero no los miles de bombas atómicas, las fotografías de la inconcebibles explosiones de Hiroshima y Nagasaki nos imponen cierta elocuencia. Al margen diré que hay paisajes de la desgracia que nos reclaman con la misma prisa. En México se manifiestan en la prensa y se componen de tierra árida, cielo descolorido y un cadáver o varios en el suelo. Esos muertos no tienen nombre, no porque no lo sepamos sino porque no nos interesa: son demasiados, son lo habitual y son ya anónimos. Comienzan a perder especificidad temporal y local. Son de todos lados, son de siempre. Bolaño los mostró efectivamente en palabras. Mientras tanto, los retratos de quienes comparten la responsabilidad para desmantelar arsenales nucleares y para garantizar la seguridad de cada día evocan paródicamente el famoso retrato de los cirqueros de August Sander.
3. El rostro de Sakineh Mohammadi Ashtiani es el único pedazo de verdad que tenemos sobre ella. Su caso se ha complicado aún más con la presión de la prensa internacional que no ha conseguido sino la leve posibilidad de evitar la escandalosa muerte por lapidación, si bien la declarada pena capital parece inevitable. Y esto es lo más terrible: lo que se ha conseguido no es poco en la medida que de la horca a la lapidación hay una gran diferencia en términos de dolor físico y de humillación pública. Tan grande ha sido la obstinación de Irán en este caso. Y si las declaraciones en televisión de especialistas y políticos de Occidente, más la unánime voz de nuestros ciudadanos comunes, no han logrado salvar la vida de Ashtiani—sino al contrario: tras las críticas se ha reforzado el caso con nuevas acusaciones de asociación delictiva e intento de homicidio sumadas a las ridículas de simple adulterio—, por lo menos habrán de servir para comprender el mundo en que vivimos. De esa verdad que hablo al inicio de estas líneas se extraen ya por lo menos tres certezas: que Ashtiani es mujer, que se cubre la cabeza, que su belleza es incontenible. Dice Sontag que “nadie descubrió jamás fealdad a través de fotografías, aunque muchos han descubierto la belleza” (en On Photography, Sobre Fotografía, 1977); esta afirmación de entrada tambaleante cobra fuerza con el remate de Sontag: “[en tal o cual fotografía] encuentro ese objeto feo… hermoso”. En este caso, la pirueta retórica no es necesaria: Ashtiani, como mujer bella, es incontestable. Y aquí hay ya un problema. Quizá incluso pueda decir: aquí está su mayor problema. Al menos ella así lo entiende al señalar una sola razón para su circunstancia: “Porque soy mujer”, dice. John Berger en Modos de ver (Ways of Seeing, 1972): “de acuerdo con ciertos usos y convenciones que por fin cuestionamos pero que de ningún modo hemos superado, la presencia social de una mujer es diferente de la de un hombre”; y, ya que las mismas convenciones establecen que el mejor modo de ser mujer es ser mujer bella, la presencia social de Ashtiani es una clara afrenta al orden social misógino de su país. Y aunque en Occidente parezca una locura que el estado asesine a una mujer por adulterio, en países como México hay cláusulas legales que defienden a presuntos asesinos si se demuestra que el crimen fue, como se dice, “de honor”. Y aun si otros países no toleran tales atenuantes, la violencia doméstica no para. La base de esa violencia es, por supuesto, cultural, lo que quiere decir: convencional. Una sociedad más explícita, más franca, hipotéticamente, contribuiría a disminuir el escándalo que supone el adulterio: “Cuando a nadie le importa, la vergüenza deja de existir y todos podemos regresar al Jardín del Edén sin ningún dios merodeando como un hijo de puta con un grabador” dice Burroughs (en The Job, El trabajo, 1969). Corolario de esta idea es la novela de Phillip Roth La mancha humana, The Human Stain, 2000, que responde al moralismo enfebrecido de Norteamérica a propósito del caso Clinton-Lewinsky. Dos notas al margen: a pesar de la cita de Burroughs, debe recordarse que él mismo aprovechó la ineficiencia del sistema judicial mexicano para escapar del castigo adecuado luego de volar la cabeza a su esposa con una escopeta en nuestro país, si bien nada indica que el crimen haya sido más que accidental. Y: en el contexto de la violencia contra las mujeres en Medio Oriente y la frivolidad con que se define lo femenino en Norteamérica no puedo evitar un guiño sin glosa a estas dos ideas de lo femenino en Occidente: Fever Ray y Lady Gaga. Miremos bien estos videos y pensémoslos; después de todo, como dice Walter Benjamin, el público es juez, pero uno demente (La obra de arte en tiempos de su reproducción técnica, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1963).
4. Un paréntesis se impone ante los videos de mi tercera entrega. En poquísimas páginas, el ensayo de John Berger (et al., Ways of Seeing, Modos de ver, 1972) pone en jaque, con cuarenta años de anticipación, nuestra hipocresía al juzgar el barbarismo que ha desfigurado a Bibi Aisha y que a poco está de asesinar a Sakineh Mohammadi Ashtiani. En México las mártires de Ciudad Juárez—pero las hay en todo el país y allende—son síntoma de la idea que compartimos con Afganistán o Irán de lo femenino. 2666 muestra sin eufemismos que nadie mata a las mujeres de Juárez, o lo que es igual: todos. Sin eufemismos, he dicho, pero Bolaño muy rápido se va quedando corto. Parientes, amantes, pretendientes, hombres todos, parecemos entender que la mujer está para nuestro solaz. Y ante nuestra incapacidad para retener la atención de una mujer, la herimos. Hay aún cómo empeorar esta conducta: herir a la mujer deseada debe de ser difícil; no tanto si se transforma en mujer abyecta. Quien cortó la nariz de Aisha—su esposo—la arruinó primero espiritualmente, el delito por que muere Ashtiani es moral, las niñas de que habla Fever Ray, agredidas con ácido por ir a la escuela, son infieles; las muertas de Juárez aparecen siempre violadas—es un eufemismo. Es como si antes del crimen intentáramos convencernos de que nuestras víctimas no son dignas de sí mismas. He llamado a las mujeres de Juárez “mártires” y al hacerlo corro el riesgo de que se tome a burla: mártir es quien muere por una causa o un ideal; la causa que aplasta a nuestras víctimas es nuestro capricho, el ideal es su absoluta entrega. Nos engañamos al creer que nuestra cultura ha construido su propio modelo femenino, pero en términos generales, la mujer también se quiere en Occidente posesión. Berger ilustra que el óleo sobre lienzo no es sólo una herramienta ni sólo una técnica sino, como en todos casos, una técnica que define la tradición entera en tema, filosofía y estética. Y como no hay estética sin ética, el óleo—tradición que ha determinado nuestra imaginación pictórica—dio en gran medida forma a nuestra moral. Siendo esto una ruda simplificación, considérese que es la posesión el principal tema del óleo precedente a la fotografía. El mecenas ordenaba cuadros de sí y sus bienes. Esto ha definido nuestra publicidad moderna en la que los bienes son el centro del mensaje definitorio del individuo. En ambas tradiciones—la del óleo sobre lienzo y la de la publicidad—se manifiesta la mujer ideal como bien. Edmundo O’Gorman se pregunta “si el ideal femenino de una época guarda relaciones estrechas, como parece, con el ideal que esa época se forma de la verdad” (en La invención de América, 1958), duda legítima y aguda que lleva a conclusiones escalofriantes, pero es cierto que el ideal femenino no ha cambiado sustancialmente en Occidente y, mirando de cerca, ni siquiera es tan distinto del que hallamos en Medio Oriente. Aquí mi aserción en tres ejemplos de mujeres ideales: la comparación entre Lady Gaga y Kathy Perry en la que consta que la joven mujer del mundo libre es una, la misma. El segundo ejemplo muestra la transición de tal mujer ideal a la otra—de Miss América a comentarista de televisión republicana—, con sorna: la madre de familia Gretchen Carlson. Por último este mismo personaje ya generalizado cuyo centro no está en sí, sino en su prole, aquí en propaganda de Sarah Palin. Mujeres contra sí; estos ejemplos son una sola idea de mujer y en todos ella es objeto a poseer. Presumen hablar por sí mismas, pero dicen: “complazco”. En México es eso o se mueren. Es verdad que los varones en posición de poder están obligados a ceder terreno a quien sea—mujeres incluidas. Corresponde a ellas en primer lugar, sin embargo—y como señaló hace más de sesenta años Simone de Beouvoir (en Le Deuxième Sexe, El segundo sexo,1949)—tomar lo que les pertenece, rechazar el patronazgo y la dependencia, no esperar a que los demás las consideren más allá de un asunto parentético.
5. “La fotografía no es un arte justo como el lenguaje no es un arte—dice más o menos Susan Sontag (en On Photography, Sobre fotografía, 1977)—pero se puede hacer tanto arte con fotografías como se puede con el lenguaje”. Un matiz: se puede hablar de fotografía como algo análogo al lenguaje sólo si uno se refiere a la potencia. El lenguaje es expresión concreta de un sistema abstracto—parole et langue— y sólo en esos términos la comparación es posible. Posible, si bien no definitiva: el sistema abstracto del lenguaje es en fotografía técnica concreta. Ambas palabras designan las concreciones dadas pero—y sobre todo—las por venir; ni lenguaje ni fotografía existen ni pueden existir absolutamente. Si discutimos las posibilidades de la fotografía como medio para el arte, el sustantivo análogo no es “lenguaje”, sino la expresión supuestamente artística del lenguaje: “literatura”. Designamos dos cosas con la misma palabra: fotografía: técnica, concreción, potencia; fotografía: disciplina y tradición con fines estéticos. ¿Es la literatura arte?; ¿o la fotografía en su segunda acepción? Estas preguntas nos parecen tan anacrónicas porque la misma noción de arte lo es. Grandes maestros de la tradición fotográfica, forzosamente hombres del siglo veinte, como Edward Weston, Paul Strand o Alfred Stieglitz manifestaron su indiferencia ante este pseudo-problema. 1: porque el espíritu moderno que ha reinventado y difundido la idea de democracia iguala, siquiera en teoría, a cada espécimen del género humano. Espécimen, en democracia, se quiere representante; todos de cada uno. El arte, en cambio, basado en las distinciones aristotélicas entre hombres y hombres mejores, se nos revela caduco. Frente al arte, pura expresión. No de lo mejor ni de lo bello: de lo verdadero. La verdad y sus contradicciones—la verdad en matices y vuelcos—supera lo mejor, que existe junto a lo peor. Y este existir es presente progresivo: lo que hay transcurre, se está haciendo. Frente a esto, el arte permanece. Espantado. Su estatus no es el mismo que antes ni podría serlo. El arte no representa a los hombres iguales; la democracia lo promete. Vemos más verdad en expresiones no artísticas, más representación nuestra, más nosotros. El cadáver en los periódicos, los perfiles en archivos policiales y los retratos de Bibi Aisha y de Ashtiani nos parecen mucho más elocuentes que la exposición en Sammlung-Boros, aunque no mucho más que el edificio en sí. 2: porque la profesionalización del arte se ha erigido perdición del arte. Esto aplica para todas las disciplinas. Tomás Segovia, en un ensayo sobre Piedra de Sol de Octavio Paz (en Lecturas de Piedra de Sol. Edición conmemorativa del poema de Octavio Paz, 2007) afirma que el poeta no quiere ya hacer obras maestras. Lo que se quiere es escribir poesía—de nuevo, expresión elocuente sobre algo verdadero sujeta a normas convencionales—y acaso ver nacer en ésta, a posteriori, una pieza decente. Aquí una pieza decente o buena, incluso maestra, ha de ser representativa; si de uno, de todos. A esto se debe que las novelas decimonónicas, mayor y mejor expresión de su género, nos parezcan poca cosa ante el desarrollo de la novela-ensayo, de la novela-diario, de la novela-memoria. Al mismo tiempo, viejas novelas basadas en formas menores vuelven a seducirnos: Robinson Crusoe (Daniel Defoé, 1719) y Les Liaisons Dangereuses (Pierre Choderlos de Laclos, Las relaciones peligrosas, 1782) son excelentes ejemplos de esta tendencia. Si no se quiere ni se puede abolir la idea e incluso la noción de “arte”, el mundo moderno en pos de cierta democratización del espíritu—distinta de la supuesta y en verdad fraudulenta del estado—nos obliga a jamás utilizar el término “arte” a priori; esto es: ejecuciones específicas de las llamadas artes deben ganar con calidad, elocuencia y representatividad su inclusión no en el parnaso de las artes, sino en la discusión sobre el mismo. Tanto arte se puede hacer con fotografía como con literatura, así como ninguna fotografía ni poema es arte definitivamente. Por esto debemos pensar, no aceptar ni refutar de inmediato, la declaración de Stockhausen sobre el ataque del once de septiembre a Nueva York: “lo que pasó ahí fue, por supuesto—ajusten todos ahora sus cerebros—, la mayor expresión artística que jamás existió.”
6. Burroughs voló la cabeza de Joan Vollmer en México, mientras ambos jugaban a representar la más famosa escena de Guillermo Tell. Estaban casados. Dieciocho años después, publicó The Job (El trabajo, 1969), serie de entrevistas en que describe con víscera, delirio y lucidez los ires y venires de la profesión de escritor. Aunque logró escapar a una condena apropiada—que, después de todo, poco o nada hubiera reparado—, al parecer Burroughs quedó seriamente dañado por la muerte de Vollmer. Por el modo, principalmente. Nunca he disparado un arma de fuego ni en campos de tiro ni por deporte. Burroughs se dedicaba a grabar dibujos al fuego sobre madera y luego disparaba su escopeta contra la tabla. Último retoque del trabajo, el tiro era parte de la técnica—munición sobre tabla en lugar de óleo sobre tela—, pero era sobre todo parte de la firma. A menudo siento que el estilo de Burroughs se asemeja a un escopetazo en la cara. En The Job, Burroughs arremete contra la vergüenza en pos de cierto Jardín del Edén, de cierta inocencia animal. Al mismo tiempo, confronta la entonces naciente semántica de Alfred Korzybski con la filosofía clásica: “el aristotélico esto-o-lo-otro es uno de los grandes errores del pensamiento occidental—dice—, ni siquiera se corresponde con lo que sabemos del universo físico”. Hay que tener todo esto en cuenta para ver en la misma persona a Burroughs-asesino, Burroughs-payaso y Burroughs-autor. Pero ante todo y tras la lectura, The Job me parece el libro de un moralista. Diane Arbus declaró que la del fotógrafo siempre le pareció una actividad perversa: “me sentí muy sucia la primera vez”, dijo, y Sontag la secunda equiparando la cámara a un arma. Pero he aquí el mayor riesgo tras el desarrollo de la fotografía, según Sontag: “implica que conocemos el mundo si lo aceptamos como la cámara lo captura; esto es lo opuesto de entender, proceso que empieza por no aceptar el mundo como se muestra. Toda posible comprensión se basa en la capacidad de decir no” (On Photography, Sobre Fotografía, 1977). Decir no es cada día más fácil: la contundencia de cualquier fotografía mengua desde que contamos con herramientas técnicas tan sencillas para trucar la imagen. Si parece obvio que la fotografía no adquiere estatus de arte inmediatamente, corresponde ahora dudar de su estatus de realidad. Del lado opuesto, el famoso cuadro de Holbein, Los Embajadores (1533), traslada mejor la realidad que muchas fotografías cotidianas. En él se aprecian tan delicadamente las texturas y los materiales reproducidos que uno casi se anima a tocar el trabajo de carpinteros y sastres, curtidores de piel y herreros y papeleros: el trabajo y el estilo y la firma—el escopetazo de Burroughs—de muchos hombres están ahí representados, y por tanto su realidad. La fotografía tiene esta facultad, pero no como creyó Gustav Janouch al replicar a la incredulidad de Kafka: “la cámara no puede mentir” (en Gespräche mit Kafka, Conversaciones con Kafka, 1951). La respuesta de Kafka es célebre: se trata de una crítica bastante adelantada contra la herramienta y de una invitación a mirar un poco hacia adentro. El prisionero 03618 sonríe. Hacia adentro de qué. También el prisionero 00581 sonríe. Hacia adentro de uno, pero también hacia adentro de la imagen. El prisionero 00581 es un niño; el 03618 es una anciana. Hacia adentro de uno significa: volcar la pasividad de la lectura en actividad; no recibir, sino agregar al texto. El archivo de prisioneros de Cambodia cuenta sólo cinco mil retratos de incontables víctimas encarceladas, torturadas y asesinadas. Hacia adentro de la imagen significa: donde vibra la vida oculta, allende el juego de sombra y luz. Los prisioneros no tienen nombre, no son Joan Vollmer, sólo números; podemos llamarlos como sea. Si este archivo es producto de un sistema totalmente antidemocrático, la lectura de estas fotografías radicaliza en última instancia la idea de democracia: nos iguala. En el archivo nos miramos, víctimas, y a nuestra obra—Los Embajadores—, victimarios. Mientras tanto, Diane Arbus se siente sucia y William S. Burroughs empuña un arma de fuego.
7. Cómo leer la imagen es un problema mayor. Desde luego, no de la clase que espera resolución sino acaso sólo descripción: lectura de la lectura. Observo aquí un solo elemento de este problema: sintaxis y parataxis. Habla Alf Khumalo: “De pronto un niño pequeño cayó al piso cerca de mí. Me di cuenta entonces de que la policía no disparaba tiros de advertencia. Disparaban a la multitud. Más niños cayeron” (The Observer, Londres, junio 20, 1976). La fotografía no puede revelarnos esta gradación. La fotografía es un impacto y como tal nos llega. Expresiones como “de pronto”, “entonces” y “más”, tal como las ha utilizado Khumalo en su historia, son intrasmisibles mediante fotografía. Un contraste, la muerte de Neda Agha-Soltan archivada en Commons. Si observamos la secuencia fílmica del crimen, la película misma cambia el modo en que decodificamos el mensaje. Nos valemos de la sucesión, de la co-dependencia entre imágines; mas una sola de estas tomas insta al cerebro a valerse de reglas que apenas percibimos. Un amigo me mostró este ejemplo simple: trace quien lee una línea diagonal de la esquina inferior izquierda a la opuesta superior derecha sobre un cuadro blanco y luego, sobre otro cuadro idéntico, otra diagonal con la trayectoria opuesta. Al mirar ambas imágenes, los occidentales pensamos por un instante que la primera es una diagonal hacia arriba y que la segunda es una diagonal hacia abajo, pero esto es una mentira. Más precisamente: una convención determinada por nuestras escrituras—de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Si la escritura y otras adquisiciones culturales puede determinar la interpretación de los elementos de sentido en una imagen, no puede decirse que determine el punto en que comenzamos dicha lectura ni precisamente el orden del rastreo. La imagen impone sus propias reglas mediante su constitución. La lectura del retrato de Bibi Aisha comienza en la espesa negrura de su herida; la del retrato de Ashtiani comienza en el breve rasgo de identidad y termina en la celda de la tradición vuelta mandato y cobijo. La fotografía de Neda Agha-Soltan va y viene al miedo de sus ojos idos. Desde un punto determinado por el impacto de la imagen, la lectura tiende a abrirse en flor. Y aquí cabe todavía una precisión: Edward Weston afirma que la fotografía no describe porque la descripción es un evento en el tiempo; pues bien, aun presentándosenos la imagen con un impacto, nuestra lectura se sucede en el tiempo. Recibir la imagen no es decodificarla y no hay quien se satisfaga tras un parpadeo frente a una fotografía elocuente. La imagen está ahí; nosotros en ella, no. Tal estar en la imagen es el ejercicio de lectura que me interesa. De modo opuesto al orden sintáctico de nuestras frases, la lectura de una imagen se produce “paratácticamente”—como señalé en el pasado, a propósito de Farabeuf (Salvador Elizondo, 1965)—, con elementos superpuestos o cruzados que hemos de rastrear del centro hacia el margen. Este ejercicio de interpretación, sin embargo, no basta. Las últimas generaciones del género humano, entre las que somos ya viejos si contamos treinta años o más, se comunican y educan principalmente mediante imágines. Se comunican, digo, y quiero decir: se censuran; se educan, o sea: se engañan. La imagen no traslada su verdad sin ideas; las ideas son imposibles sin palabras; las palabras son insostenibles sin la contundencia y realidad de las imágenes. Esta breve serie apela al justo equilibrio entre nuestros códigos y medios, basado en una ética robusta. Quiero tomar para mí la última línea del Ways of Seeing (John Berger et al., Modos de ver, 1972), siempre en plural: nuestro principal propósito ha sido simplemente re-comenzar procesos para la duda.
Agosto, 2010
Datos vitales
Aguillón-Mata es ensayista y narrador mexicano nacido en 1980. Estudió Literatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas, El Colegio de México y la Universidad de Potsdam, en Alemania. Publicó el libro de ficción Quién escribe (Paisajista) en 2004. Publica esporádicamente ficciones y ensayos en diversos medios mexicanos, impresos y electrónicos. Editor de WLCentral.org (inglés), grupo periodístico e independiente. Actualmente vive en Austin.