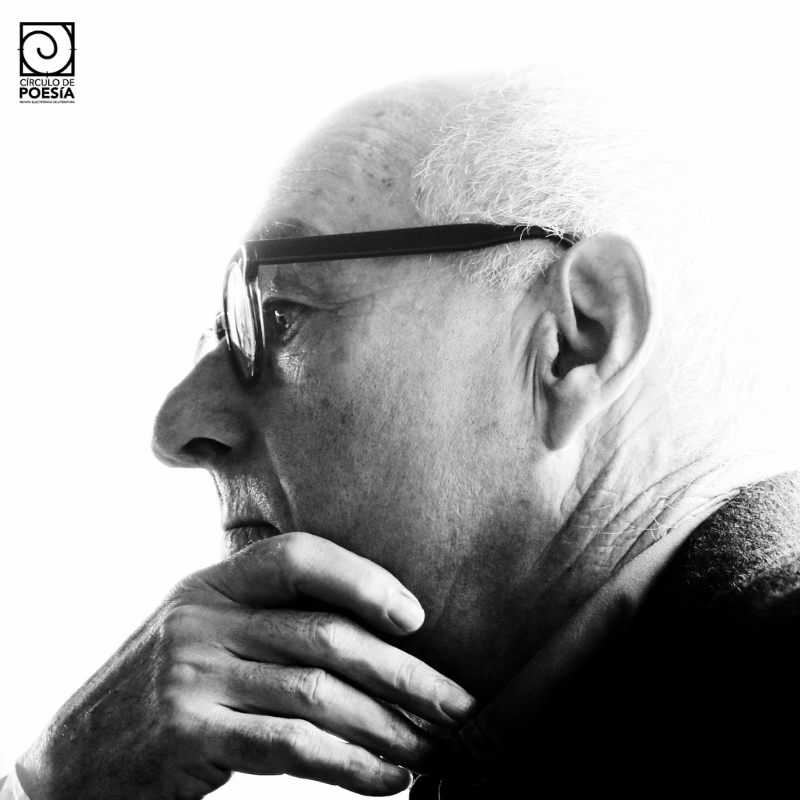Valentín Corona (San Luis Potosí, 1976) fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de San Luis Potosí, 2007 y 2010. Obtuvo el premio literario, Manuel José Othon, en narrativa, en 2008. Es autor de los libros de cuento Sinfonía para un planeta azul y La venganza de Jack Kerouac y otros cuentos marxistas para dormir sonámbulos
Un superhéroe de verdad
Me hallaba decidido a encontrar al escritor que había modificado para siempre el curso de mi vida. Lo más increíble de todo fue descubrir que el autor del libro que entonces descansaba sobre mis manos, aún seguía respirando. Fue la primera ocasión que lo supe: No todos los escritores estaban muertos. Aunque en la escuela jamás habían mencionado algo parecido. Allí, sólo nos mencionaban que Don Quijote, que Romeo y Julieta, que La Odisea, cosas similares que habían acaecido ciento o miles de años atrás. Uno las leía y, al final, se enteraba que el autor era para entonces, simple y sencillamente, un montón de polvo.
Después de éstas, llegaron otras. Pero siempre era lo mismo: obras de difuntos. Aquello fue haciéndome a la idea de que la literatura era cosa de muertos, o personas con un pie en la tumba. Probablemente sí, ya que, de todo aquello que leía en sus páginas, nada coincidía con mi realidad. Es decir, yo salía del colegio y a jugar videojuegos o a escuchar discos de heavy metal. Nada tenía que ver yo con enamorados suicidas, viajeros que no saben cómo volver a casa, o ancianos chiflados que pelean contra molinos de viento.
Sin embargo, un día descubrí a un autor ajeno a todo programa de estudios de la SEP, un tal Lovecraft.
El descubrimiento se suscitó de la siguiente manera:
Al escuchar uno de los discos favoritos de mi hermano mayor, una canción captó mi atención de inmediato. “The call of cthulu”, se titulaba. Como en ese tiempo mi progenitor solía pasar todo el día hinchándome los huevos con eso de que, “pero si hasta parece una pelea de perros” o “al menos entendieras lo que dicen, capaz que te la están mentando y tú bien contento”. Comprendí que tenía qué hacer algo al respecto. No obstante que en un principio me valieron madre sus comentarios, al poco tiempo ya no aguanté más, y me di a la tarea de intentar descifrar el contenido de aquellas “peleas de perros” metaleras.
Tuve un mal comienzo. Para empezar, la palabra Cthulu no apareció en diccionario alguno. A chinga, pensé, cómo pinches que no lo voy encontrar. Y, con un afán inusitado, me di a la tarea de desentrañar el significado de aquel término. Removí cielo y tierra y… nada. Ni una sola pinche mención del tal Cthulu.
Aquella tarde, retorné a casa profundamente abatido. Al verme mi hermano, me preguntó: ¿Y ahora, a ti qué te pasa, enano? Le conté de la encrucijada en la cual me encontraba, de ese punto sin retorno de la desesperanza.
Para mi sorpresa, aquel tipo al que yo siempre había considerado un completo idiota, me dio la respuesta que tanto había rastreado de manera infructuosa: “Ah, es que esa rola la sacaron del título de un libro”, dijo, el completo idiota de mi hermano.
¿No me digas que tú sabes quién escribió ese libro? Cuestionéle enchinmediatamente. Su respuesta me llevo a seguir manteniendo, más o menos con firmeza, mi hipótesis inicial: “Ora, ora, no me ofendas, sé eso porque lo leí en un artículo de la revista Conecte (de la que él poseía la colección entera), y luego, como temiendo perder su puesto al final de la escala evolutiva, añadió: Pero eso no quiere decir que yo sea una rata de biblioteca, como tú comprenderás”.
De acuerdo, el tipo continuó manteniendo su estatus de medio imbécil.
Después de revisar, número tras número, la colección completa de aquella famosa revista metalera bajo la lupa del más escrupuloso detenimiento, por fin encontré el nombre del escritor: H.P. Lovecraft.
Cuando se lo mencioné a mi hermano, el tipo sólo se limito a responder: “Ah, mira, y yo que siempre pensé que se referían al inventor de la mayonesa”. En ese momento volvió a ocupar su puesto. De medio imbécil, regresó a su papel de completo idiota.
Yo no contaba con muchos recursos monetarios. La verdad, ni siquiera los suficientes, así que comencé a fastidiar a mi padre con que me comprara el libro. Él, invariablemente, o me enviaba a sacar la basura o a cortar el césped. Así que antes de quedar condicionado como perro pavloviano, dentro de aquella petición-respuesta, opté por dejar de fastidiar a mi padre, para buscar otra forma de obtener el tan anhelado libro, razón de todos mis problemas y desvelos.
La solución llegó como caída del cielo.
El día anterior para el ingreso a la preparatoria, el tipo idiota que decía ser mi hermano, me envío a comprar los libros de texto que le habían pedido en la prepa, ya que, él tenía “asuntos importantes” que atender. Claro, los asuntos-importantes-que-atender no se trataban sino de la demente de Claudia, su novia. No podía negarme, pues de hacerlo hubiera recibido una buena ración de golpes, por lo menos, el resto de la semana (y apenas era lunes). Para qué es más que la verdad, el enano temía al orangután idiota. Además, aquello significaba que podría escuchar cualquiera de sus discos de heavy metal con total impunidad.
La fila para poder comprar los libros abarcaba cerca de dos cuadras. Por fortuna, el orangután me había prestado su walkman, especialmente para aquella misión. Por lo tanto, entre canciones de Van Halen, Metallica y Judas Priest, aguardé pacientemente las más de dos horas que me llevó poder ingresar a la librería, para adquirir los libros.
Una vez adentro, me informaron que dos de los cinco textos de la lista se habían agotado.
Pregunté por el importe total (incluidos los dos que faltaron). Descubrí que, aún así, restaba el dinero suficiente para la adquisición de un libro más. Ni tardo ni perezoso, pregunté si tenían en existencia algún ejemplar de un escritor que tenía un apellido de marca de mayonesa (no se molesten en preguntar por qué hice eso, yo mismo continúo preguntándomelo aún).
La dependienta no tenía ni la menor idea de quién diablos era Metallica. Realmente eso me sorprendió muchísimo. Jamás hubiera imaginado que alguien ignorara la existencia de la más grande banda metalerosa de todo el universo universal. Por un momento me surgió la idea de mencionar lo de las “peleas de perros”. De inmediato, desistí de ello. Y, para cuando estaba a punto de darme por vencido, un tipo greñudo que en ese momento acomodaba algunos libros que había traído de la bodega y que, además, había estado escuchando todo gran con interés, le aclaró a la dependienta a qué libro me refería o, al menos, intentaba hacerlo. El muy cabronazo confesó haber entendido todo desde un principio, sólo que había preferido guardar silencio para seguir divirtiéndose a mis costillas.
La cuestión fue que, al fin, un libro de H.P. Lovecraft se encontraba entre mis manos. Decidido a no esperar más, lo despojé de la cubierta de plástico, para comenzar a leer con un total y absoluto deleite.
Ninguno de los cientos de cómics leídos hasta entonces se acercaba en lo más mínimo a las historias extraordinarias de aquel escritor.
Durante una semana me olvidé de las “peleas de perros” para centrar por completo mi atención en las profundidades de la tierra.
Por las noches una horda de seres monstruosos comenzaron a poblar mis sueños, haciendo de lado al Hombre Araña, Superman, y toda la liga de la justicia.
A partir de eso, comencé a indagar en busca de aquellos escritores que no acostumbran asistir a la escuela, cuando leía sus libros entendí por qué.
Lovecraft me guió hasta Edgar Allan Poe, este a Franz Kafka y, este último a una lista que se multiplicaba cada día. Hasta que un día, como cualquier otro, llego a mis manos el libro, “Cartero”, de Charles Bukowski.
En ese momento mi vida cambió para siempre.
Comencé a leer el libro al mismo tiempo que descubría nuevos rostros de la vida. Aquel tal Chinaski resultó ser el más jodido hijo de puta que pudiera existir sobre la faz de la tierra, incluso el orangután de mi hermano comenzó a parecerme un tipo demasiado blando, un charlatán que sólo sabía comunicarse a través de los puños. A diferencia de aquel tal Chinaski que iba por ahí dejando a todo mundo fuera de combate, sin necesidad de tirar un solo golpe (pese a que también le sabía al asunto de la boxeada). Luego de las primeras quince páginas ya se había convertido en mi mayor superhéroe, y yo, estaba completamente decidido a ser como él.
Hasta donde había entendido, el primer paso era conseguirme una botella de vino.
Por otra parte, con mis escasos quince años y sin un solo peso en el bolsillo, aquello no iba resultar sencillo.
Bien, pensé, quizás sea más conveniente terminar de leer el libro primero, y ya luego, no sé, tal vez y hasta aprenda a obtener el vino de algún otro modo; incluso a “echar un polvo con una guarra”, lo que significa fornicar con una mujer de cascos ligeros, en dialecto cristiano. Todas esas expresiones que, además, fui empezando a coleccionar de las traducciones españolas que me tenía que chutar al no encontrarlas en un español decente.
Un primer punto de las enseñanzas de aquel texto fue precisamente la de que, uno no debe quedarse con las ganas de decir lo que siente y piensa, (y tomar vino); segundo: que acto, palabra y pensamiento, son la trinidad del ser manifestado (y tomar vino); tercero: que los españoles sois, todos, unos capullos (y tomar vino); cuarto: que siempre es más recomendable poner buen rostro a las adversidades y dejar que el mundo ruede (y tomar vino); y, quinto: que el trabajo de un cartero puede ser igual de interesante y entretenido como el de un acróbata o un asesino a sueldo … y tomar vino.
A partir de la página veintiuno de aquella novela reveladora del mundo la idea de verme, algún día, sentado <<en ese sillón con un vaso de whisky en la mano y contemplar el culo de Betty meneándose por la habitación>>, se convirtió, para mí, en más que en una agradable imagen, en una verdadera obsesión.
Para mi jodida mala suerte, aún me faltaban tres años más para poder beber alcohol, al menos de una manera legal y socialmente aceptada. La oportunidad se presentó al poco tiempo, fue durante la fiesta de quince años de Berenice, mi mejor amiga del colegio, pues en un descuido de sus progenitores, nos hicimos de una botella de Brandy Presidente que, aunque no de la misma categoría que el whisky, de igual forma habría de cumplir el propósito de satisfacer mi obsesión de conocer el efecto dionisiaco de la embriaguez.
Nos ocultamos en la habitación de sus padres, mientras estos atendían a los demás invitados.
Al tomar el primer sorbo sentí como si me acabara de tragar un pedazo de carbón encendido. Los siguientes tres tristes tragos de aquella agua que ataranta, me mantuvo debatiéndome entre abortar la misión o resignarme a pagar el precio por ingresar al espacio de una realidad nunca antes transitada. Me decidí por la segunda opción al observar a Berenice beber un tercio del contenido de la botella sin mayores aspavientos. Que una mocosa quinceañera realizara la proeza que para mí se había convertido, a estas alturas, en más que una obsesión: en un autentico reto; además, de una manera tan simple que me llevó a renegar de mi dilema y a entrarle con ahínco a la botella.
A los diez minutos el malestar había desaparecido por completo. Ambos reíamos sin parar, como verdaderos tarados. Para satisfacer del todo mi curiosidad, le pedí que caminara un poco. Por ser tan buenos amigos, ella accedió de inmediato, y yo me dediqué a contemplar su trasero que, a decir verdad, no estaba nada mal. No sé si el de la tal Betty estuviera mejor, pero, para mí el de mi amiga me parecía suficiente. Dio dos recorridos, lo que equivaldría a unos quince pasos, y cayó al suelo en medio de una risa incontenible. Cuando intenté auxiliarla lo único que conseguí fue irme de bruces, encima de ella.
No recuerdo si fui yo quien la besó, o ella a mí. Sin embargo, una cosa nos fue llevando a la otra. Sin percatarnos, las distancias se borraron al grado de ingresar uno dentro del otro (al menos una parte). Aunque de eso no nos enteramos hasta el día siguiente, cuando sus padres nos encontraron profundamente dormidos, desnudos y sobre todo con una terrible resaca que me hizo considerar la opción de beber por completo el agua del tinaco que ese día me tocaba limpiar. Ni siquiera pude despedirme de Berenice ya que a sus padres no les pareció una buena idea. Fui echado de la casa de mi amiga con no muy buenos modales. No sin antes escuchar la advertencia de sus padres: <<mejor que no vuelvas por aquí, ni a acercarte a nuestra hija, porque te juro que te castro>>.
Suponiendo que mi gurú Bukowski jamás aceptaría algo semejante, decidí dejar las cosas ahí y, simplemente, despedirme de la madre de mi amiga con un: ¡Que te follen, guarra!. Había descubierto en el colegio, que allí esas expresiones de los soplapollas gachupines no eran consideradas tan ofensivas como en el país de los baturros. La editorial Anagrama se convirtió en mi mejor fuente de inspiración y proveedora de todas las más extravagantes expresiones arrabaleras.
Además, pronto descubrí, a través de la misma editorial, a toda la generación beat.
Al poco tiempo, todo el mundo en el colegio comenzó a llamarme: Tío, que si tío esto, que si tío lo otro. Y yo sintiéndome, cada vez más, el tío de los pendejitos.
La vida en el colegio cambió por completo. En ese momento sabía que los maestros también se equivocan y que nadie, ni siquiera la maestra Cuquis que nos daba la materia de Química, y que, además estaba buenísima, ni siquiera ella poseía la verdad. Incluso el orangután de mi hermano poco a poco dejó de molestarme, ya que al primer intento suyo de golpearme, yo respondía lanzándole algún comentario inteligente y penetrante como dardo que, por lo regular, casi siempre daba justo en el blanco, motivo por el que mis padres me señalaron como responsable de la cuenta del psicoanalista con el que asiste el orangután de mi hermano desde hace tiempo.
Un día, sintiéndome insatisfecho de todo, decidí partir en busca del último superhéroe posible de este mundo. Como mis ahorros resultaban insuficientes, me vi en la imperiosa necesidad de malbaratar una gran parte de la colección de discos del orangután para solventar los gastos del viaje que había decidido emprender, con el único objetivo de conocer en persona a un superhéroe de verdad.
Datos vitales
Valentín Corona (San Luis Potosí, 1976) es Egresado de la licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de San Luis Potosí, en dos ocasiones 2007 y 2010. Obtuvo el premio literario, Manuel José Othon, en narrativa, en el 2008, con un jurado integrado por los escritores: Aline Petterson, Mario Gonzáles Suárez y Alberto Chimal. Tiene publicados dos libro de cuentos Sinfonía para un planeta azul (2008) y La venganza de Jack Kerouac y otros cuentos marxistas para dormir sonámbulos, con el cual se hizo acreedor al primer lugar de los premios 20 de noviembre, en el área de literatura. Ha publicado en diversas revistas, dentro y fuera del país.