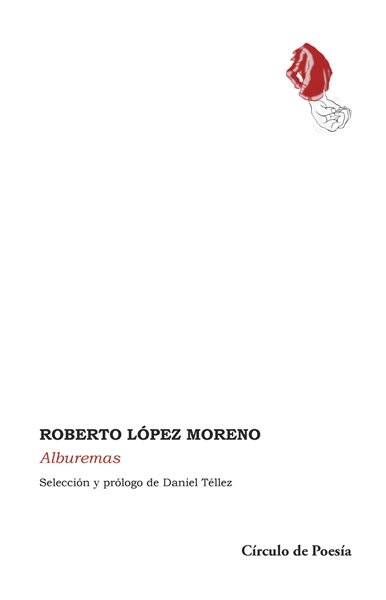Presentamos la poesía de Jorge Galán (El Salvador, 1973). Ha ganado en tres ocasiones el premio nacional de poesía de su país, 1996, 1998 y 1999. En 2006 ganó el premio Adonáis de poesía, en 2009 el Antonio Machado y en 2010 el Villa de Cox. Ha publicado libros en Visor y en Pre-Textos.
Presentamos la poesía de Jorge Galán (El Salvador, 1973). Ha ganado en tres ocasiones el premio nacional de poesía de su país, 1996, 1998 y 1999. En 2006 ganó el premio Adonáis de poesía, en 2009 el Antonio Machado y en 2010 el Villa de Cox. Ha publicado libros en Visor y en Pre-Textos.
La adivinanza
Mi capa es la tiniebla pero mi sombra es luz.
Se haya en mi mano una moneda dispuesta a la limosna
pero mi voz es lo terrible, cuando así lo desea.
Si dijera esto a un niño le preguntaría ¿Quién soy?
Y sería solo una adivinanza y no un enigma y una proclamación.
Mi espalda es el invierno que oscurece a los árboles
pero mi rostro es la blancura de la nieve más fría.
Si hundo mi pie en el fango es tan solo en la hierba que aparece una huella.
Veo, escalones abajo, los incipientes actos de los magos,
y escucho, por encima de mí, las palabras de Dios
en la lengua monumental de sus profetas.
Veo a los ángeles en un palacio interminable
jugando como ínfimos infantes en interminables jardines
y escucho la confesión del viento en los antiguos árboles
y la profecía del mundo en la boca del mar
y revelo la edad de las estrellas a los hombres
y el corazón del hombre a la desolación de los abismos.
El beso de Dios arde en mi frente.
Soy hijo y no puedo ser otra cosa más que hijo.
Los trigales se inclinan a mi paso
y el rey pide consejo y ejecuta conforme lo que digo.
Mi mano es pesada como el hacha de piedra.
Para mis ojos no hay distancia ni tiempo
ni lugar ni cortina ni pared ni secreto.
Sobre mi cabeza los gorriones y las ramas altísimas
y las antiguas torres y el universo mismo.
Bajo mis pies el mundo
y bajo el mundo, los nombres de los muertos.
Si le hablara a los niños, podría preguntarles, fingiendo ser astuto,
¿Saben los nombres de los muertos?
Mi capa es la tiniebla pero mi sombra es luz
y al revelar aquello que en mí se ha revelado me vuelvo yo el misterio.
Mi destino es la hora más postrera del hombre:
La claridad penúltima…
El último silencio.
De Breve historia del alba (Ediciones Rialp, Madrid, 2007)
Elegía del tiempo
Han pasado los años,
en la ventana crece una pelambre de neblina profunda,
esa ventana que ya no conociste
y da vista a otros sitios que jamás sospechaste.
Nos marchamos de casa, dejamos tus claveles al cuidado del viento:
una sombra aún delgada los mancha con su frío.
Ahora tengo una madre, tiene el cabello blanco como un llanto de nieve,
voy aprendiendo a hablarle con palabras más dulces,
acentúo las sílabas en instantes más claros,
me dejo ver por ella algo menos terrible.
También guardo a tu viuda, tu hermosa dama negra,
pétalo suspendido
en mitad de un otoño que no tuvo regreso.
Si la vieras andar, si vieras esos pies llenos de un musgo
que parece violetas,
si la oyeras hablar en esa lengua que enternece a los astros.
Como tiene el cabello parecido al azúcar,
suele soñar abejas que le trenzan el pelo.
Sin quererlo se ha vuelto mínima y luminosa como un ángel con frío.
Mi niña se me ha ido. La veo desde lejos.
Algo te haría triste si me vieras mirarla.
Algo te afligiría si me vieras seguirla como se sigue a veces el final de la tarde.
Algo que no podrías saber cómo llamarlo, porque dónde te encuentras
no es posible ese nombre ni su significado.
Las cosas son distintas:
hoy sueño mucho menos y grito mucho más.
El sol es menos joven, los trenes ya no existen, las palomas no vuelven.
Ayer me dolió el pecho y dejé de ser niño para siempre.
Han pasado los años, no demasiados
pero si suficientes para aprender a tener miedo.
¿Es cierto que la muerte sabe todos los nombres?
Voy desapareciendo como un día alcanzado por la noche terrible.
De aquello que dejaste ya me queda muy poco.
De La habitación (DPI, El Salvador, 2007)
Race Horse
Para Roxana Elena
Y mira tú, muchacha, de quién viniste a enamorarte,
a quién viniste a amar para toda la vida,
a quién decidiste no olvidar:
es un caballo de carreras, ese muchacho es un caballo de carreras
y corre siempre junto a la barda colmada por espinos
y sus músculos inflamados siempre a punto de reventarse.
¿Quién lo conduce?
Sus estribos son ríos a los cuales muerde para intentar romper.
Sus ojos ven un horizonte de fuego al que no puede dejar de dirigirse.
Sus cascos son de un cristal incorruptible que aniquila a la piedra.
Su crin es el viento azotado por el relámpago.
Una tormenta tiene donde debió tener un breve corazón,
una tormenta a la cual teme incluso el invierno mismo.
Su imaginación es la misma que la de la montaña
y la del grito que corta el silencio de la montaña desolada.
No es de fiar.
¿Quién confiaría su alma a una tormenta?
¿Quién brindaría su piel al cuchillo de fuego
o su voz al silencio de la flauta quebrada por el odio?
Y mira tú, muchacha dulce, te abriste como un cofre
lleno de perlas que parecían brotar de la luz misma
y él ni siquiera pudo notarlo, él es un caballo de carreras
y no le importa ni la ciudad ni el camino que lleva a la ciudad
ni las joyas ni un cuello lleno de joyas ni un cofre lleno de joyas,
solo le importa el bosque y el campo abierto y la playa interminable
pero sobre todo la pista, esa pista de grama, arena y piedra,
y mira tú de quién viniste a enamorarte
a quién quisiste guardar en ti como un corazón nuevo
a quién quisiste abrazar hasta perder los brazos
a quién quisiste mirar hasta cerrar tanto los ojos
que no consigues ya mirar la dicha.
Mira tú, muchacha linda, a quién quisiste amar,
a un obstinado caballo de carreras cuya pista es el mundo.
El muchacho detrás de la ventana
Ahí donde crecí, en ese sitio
bajo el techo de zinc, a la orilla
del río que era una respiración a media noche,
nadie me habló de la primavera,
de las colinas hechizadas como una mujer
tendida sobre la hierba tibia, rodeada de setos
o de arces, colmada por el aroma
de lo bienaventurado, y su falda de diez tonos
y su cabello rojo y azul y sus ojos azules también
y su piel blanca como el perfume de la plata
recién tomada de la piedra.
Nadie me habló tampoco de la nieve
que cae sobre los campos
semejante a un pedazo de pan blanco
desmigajado sobre una sopa.
Nadie me habló ni del marino ni del hada
ni de los nidos que cuelgan
entre el follaje como argollas,
ni de la brisa que, de octubre a diciembre,
hace de las ramas delgadas sus repentinos látigos,
y no puedo decir que hubo necesidad
de hablar sobre estas cosas
pero sí hubo necesidad de hablarme de la muerte,
de esa sombra que cae como una luz extraña,
más densa, casi húmeda, inquebrantable,
inviolada, oscurísima, semejante a la piel del universo,
igual de inmensa y fría, y hubo necesidad
de mencionar el miedo, esa piel más enorme,
y de dónde venían esas viejas campanas,
de qué torres hundidas al final de la niebla,
y todas esas aves que eran solo siluetas:
alas que no son alas, picos que no son picos,
graznidos que se elevan por lenguajes nefastos,
y la sirena, el grito
que emerge de la noche para colmar la noche,
la mano en la garganta, el silencio más tarde…
Sí hubo necesidad pero nadie me dijo ni una sola palabra
de aquello que se ha vuelto cotidiano
y por ello todo lo que aprendí
lo hice a través de lo vivido y lo negado a vivir,
de la visión que se dejó palpar por una mano fría
– mi propia mano, erizada, repleta de temblor-,
del olor nauseabundo que se eleva del cuerpo estremecido,
de la sombra, del grito, de la textura del gemido,
del ruido que producen los labios al cerrarse…
Nadie me habló jamás de las cosas lejanas o inmediatas,
hermosas o terribles,
así como tampoco nadie me dijo el nombre
de esas flores pequeñas, casi insignificantes,
que nacen en los viejos tejados de esas casas
donde ya nadie habita…
De pronto pensé en ellas
como pensé en noviembre como pensé en las lluvias
como pensé en el viento colmando los cabellos
de no recuerdo quién…
No importa quién…
El retorno
Con el corazón aplacado, vuelvo siendo llovizna,
lento como el lenguaje de los árboles,
pero no vuelvo como viniese un hijo pródigo
sino como el viento salino del norte o del sur,
alisando la arena con una nueva mano
como el niño que alisa la melena del león
y no siente miedo porque desconoce aquello que acaricia.
La antigua fe es el extenso mar que quedó atrás.
El desierto besó mis pies con sus innumerables labios,
sus alacranes prosperaron entre mis dedos,
bajo mi lengua aún persiste una cicatriz de lo que fue ese sol
que pasó de la niñez a la vejez en una sola noche inexplicable,
los cactus florecieron sobre mi espalda,
sus agujas me parecieron suaves como el pico del colibrí,
sus serpientes me rodearon al final de la noche,
rocé sus escamas como quien pasa su mano sobre el fuego,
su siseo no era el siseo de los árboles
sino el de quien susurra un secreto terrible.
Sé que las piedras no olvidarán mi rostro pues también fue su rostro.
Y luego del desierto fue el bosque, negro en la tarde,
sombrío en la madrugada, pero fresco y amigable en las horas de luz,
y luego la montaña y más tarde otra vez la marisma
repleta de cangrejos y conchas que me parecían
desfiguradas monedas de plata o lágrimas petrificadas de sirenas,
un llanto de amor por los viejos marinos que no volvieron más,
y las gaviotas arriba, suicidas, hundiéndose en las aguas,
y lo que creí era la canción de las ballenas,
que venía en la madrugada, cuando el silencio era más hondo
y el océano parecía querer contar viejas historias,
pero todo pasó y ahora regreso a esta casa, a este centro
del frío, a esta ciudad, a las costumbres que una vez aprendí,
cuando niño, rodeado de penumbra, en el desván
desde donde escuché un solo estallido
repartido en cientos de miles de estallidos
en esos años nuestros cuando la guerra se volvió nuestra madre
y nuestro padre y nos alimentaba y bautizaba en sus aguas oscuras,
casi sin darnos cuenta, porque el horror entonces no era horror
sino algo parecido a una emoción más enorme,
y ahora camino a la orilla de este estanque lleno de peces,
esta frontera que separa lo venidero del pasado,
una vena inflamada por el invierno,
y veo mi rostro reflejado en el agua, uno más con los astros,
uno más con las ramas que parecieran asomarse
como tímidas niñas que casi no se atreven,
y ya no sé qué es lo que viene, pero sí sé que el agua es fría
y que hacia el norte veo una cordillera de cerros nevados
donde el ciervo y el viento parecieran tener la misma descendencia
y donde el lenguaje del pino no es distinto al sonido de la flauta
y donde el hogar del oso y de la liebre es semejante
a aquello que los hombres olvidaron un día.
Regreso de todos los puertos destruidos por el agua,
de todas las ventanas que arrancó el huracán,
de todos los mantos que no fueron tocados por la mano que resultó
muy corta,
regreso como el ojo del pez que se da cuenta que lo que observa
es una inmensidad inusitada,
pero no trato ya de pronunciar lo que no puede ser pronunciado,
solo dejo mis manos sobre las aguas frías
y siento lo que solo uno que está vivo puede sentir:
lo que no se detiene, lo que irremediablemente avanza,
lo que sin duda fluye…
De El estanque Colmado (Visor, Madrid, 2010)
El monólogo de la anciana sin rostro
Atravieso la penumbra, entro y me encuentro sola.
¿De dónde vengo? Regreso de la noche.
Voy siempre hasta algún sitio pero no consigo llegar
y aunque camine todo el día y día tras día
ni siquiera estoy cerca.
Y sin embargo he ido demasiado lejos…
Los árboles se secan, atrás de mí las piedras
abandonan el muro, la muralla o la torre y se vuelven vulgares,
pierden significado, vigencia, orgullo, toda
magnificencia o brillo
y parecen muy poco, quizá no más que lágrimas
o palabras no oídas
y que ya no poseen ningún significado,
pero vine tan lejos y quisiera leerlas y quisiera escuchar
lo que la noche interminable les escuchó decirles,
la noticia olvidada del olvidado imperio,
pero no escucho nada, como ya he dicho antes
he ido ya muy lejos. Ya demasiado lejos.
Vine aquí a buscar la luz que creí ver en el horizonte
pero el horizonte aquí no existe
y la única luz que veo es la de un ojo que se cierra.
El frío me rodea pero yo vine aquí para tener esperanza.
Y sin embargo estoy cansada. Cada día es una muerte distinta.
Soy la hoja que cae y también soy el cuerpo sobre el cual cae la hoja.
Los estanques ya no reflejan mi rostro
sino una imagen decrépita sin nombre y sin fe.
No podría mover una montaña y ni siquiera podría levantar
la tan nimia semilla de mostaza o la gota de llanto.
Solo el viento es capaz de abrazarme.
Y lamento tanto que vine hasta aquí para tener esperanza.
A este sitio tan lejos de mi principio como de mi final.
A esta nada que ya no sé si trato de alcanzar o dejar en la perenne huida.
Estoy perdida. Y sé que estoy perdida
porque mi nombre es el silencio que pronuncian las piedras.
Bajo los párpados
El rocío se ha congelado sobre los párpados.
El seco panal abandonado se ha vuelto el badajo de una campana
que tañe sobre las tumbas bañadas de musgo.
No solo la hierba se quiebra,
también los pies que caminan sobre ella.
El frío es hoy un cuello erguido.
Su mentón lo sostiene el orgullo.
La lejanía es un acantilado donde el cielo se arroja a cada instante.
Los edificios son hombres que no muestran el rostro.
Es aún muy temprano en la mañana,
la luz parece bajar de las montañas como una extraña niebla transparente.
¿Qué veo cuando veo el amanecer?
¿Si quiero tocar el día, qué debería de tocar? ¿Con qué mano?
Como unos ojos nuevos, el rocío me muestra lo efímero
convertido en lo duradero:
la superficie del viento que se convierte en la profundidad del abismo,
la semilla insignificante que se convierte en cosecha,
el breve pasillo entre los árboles que se convierte en el inicio
de un camino que ha de rodear al mundo.
Alguien que llegó de repente me dice que no recuerda mi nombre
y yo tampoco podría recordar el suyo.
Ayer vi una a una mujer que había amado y no podía recordar este amor.
Me he vuelto viejo como un jardín que a nadie asombra,
la canción que ayer me emocionaba no consigue volver a emocionarme,
el asombro es una delicia que no baja a mi lengua.
El rocío ha besado mis ojos con su mínima boca hasta extinguirlos.
Ya no veo: presiento.
Mi cuerpo se cae como una capa derruida
y deja mi alma desnuda
y un alma no puede volverse para mirar a nadie, a nada.
¿A dónde debería llegar en mi paseo?
¿Por qué estoy paseando? ¿Hace cuánto lo hago? ¿Acaso fue una invitación?
Y si lo fue ¿por qué camino solo?
Como un hombre está hecho de sus tantas historias,
soy aquello que olvido.
Casi me he abandonado.
Esta lluvia, lo sé, son muchos llantos.
Hay algo emocionante y hermoso que se aloja en mi boca:
viene de mi garganta
o más allá, no sé de dónde más allá.
El rocío se ha congelado sobre mis párpados.
Atrás de mí no sé qué es lo que escucho: si el lamento del viento
o el lamento del mar.
Quizá todo es lo mismo.
Quizá solo por hoy todo es lo mismo,
y aquello que he creído haber vivido, solo está por llegar.
El gran frío
Justo a la orilla del verano ha venido el gran frío.
Sobre las hojas hay escarcha.
Se dice que la helada ha provocado algunos muertos:
al igual que el camino que se perdió al anochecer,
fueron encontrados al alba.
Se hallaban uno sobre otro,
de la misma forma que, bajo el suelo más nuevo,
puede hallarse una civilización sobre otra civilización,
un vestigio antiguo sobre otro más antiguo,
como si el pasado y la nada solo pudiesen descansar
sobre el pasado y la nada.
Y pese a tanta mortandad, no hubo una sola lágrima.
¿Quién podría llorar por quienes mucho antes
ya eran rostros sin gestos,
cuerpos abandonados por sus almas, sombras diseminadas
a través de una acera y otra acera, pestilencias
desde donde emanaba esa otra niebla más profunda que todas?
Intentaron salvarse pero se dice que no supieron cómo.
Las hojas del periódico no son un edredón y ningún puente
ha servido jamás como un hogar.
Confiaron su vida a la fogata insignificante, pero nadie
debería confiar su vida al fuego.
Y pese a todo esto, una mano invisible
ha guiado a las palomas a un resguardo.
El hombre hace mucho ha olvidado sus instintos
como el lobo que nació y creció en la ciudad y se olvida del bosque
aún cuando la rama y la hierba y el fruto del castaño
fueron su propia sangre en el principio.
Nos hemos olvidado de todo lo que fuimos. El pasado se aleja.
Su horizonte camina tras nosotros
como el ruido cansado de una sombra:
pisadas que no escucho, canto que no comprendo como canto,
hoja seca que no distingo del resto de hojas secas.
La fiesta
El velo de ella era de seda, casi como su piel,
y todos estaban invitados y nadie le era desconocido.
Él era un rey casi divino de corbatín y saco
y cuando bailaron la música se extinguió en sus pies.
La noche empezaba en los labios llenos de júbilo, desbordados
por palabras jamás antes dichas con tan grande alegría.
Y todo parecía genuino. Y la música era hermosa como otra novia.
Y la novia era feliz como una niña que abre sus regalos fabulosos
en la noche de navidad a la vista de los ansiosos padres.
Lo luminoso habitaba en esa casa llena de flores.
Y en medio de aquel ir y venir ¿quién se hubiera atrevido a pensar
que aquella celebración era solo la víspera para un día sombrío?
¿Quién se hubiera atrevido a imaginar el rastro del esposo en la calle,
la sangre como los puntos suspensivos de una frase sin terminar?
¿Quién hubiese podido verle caminar hasta volverse una silueta?
¿Quién se hubiera atrevido a presentir a esa mujer en la ventana
como una novia oscura con su velo de sombra?
¿Quién hubiera podido pensar que tres hijos varones cerrarían sus ojos?
Nadie nadie nadie estaba en capacidad de presentir o mirar o conocer
y por ello todos bailaron, comieron y brindaron,
y aquella pequeña fiesta bulliciosa permaneció tendida sobre el mundo
toda esa enorme noche que duró doce años.
Cuando la mañana dio paso a la verdad implacable del día,
la luz pudo caminar de puntillas
sobre un rojo horizonte de inclinadas cabezas.
Y todo había bastado. Y en las copas
y los vasos y los platos vacíos
no había restos de nada. Sábanas blancas cubrían a los novios.
Y el frío deambulaba entre todos los huéspedes
como un fantasma blanco.
De La Ciudad (Pre-Textos, Valencia, 2011)
Los trenes en la niebla
Los trenes salían de la niebla. Me dejaban atrás. Yo era su pasado
más inmediato. Entonces vivía al final o al inicio de lo que llamábamos horizonte
y veía subir y bajar a tantos que aprendí a saber quiénes no iban a volver más.
No puedo decir que se los veía en los ojos ni que algo les cubría
pero aprendí a distinguirlos como se distinguen los vivos de los muertos,
cuando el frío hace que no nos queden dudas.
Sé que nací un noviembre en una época donde aún existían las cartas de amor.
Ese día era otoño en alguna parte, pero acá era invierno con lluvias.
Yo sé que a nadie interesan estas cosas, pero ese año,
el último día de diciembre, a medianoche, mi madre y la familia
de mi madre esperaron en el patio trasero, sentados a la mesa,
la caída del tiempo de los hombres. Pero nada pasó, les habían mentido,
las escrituras no cumplieron su promesa, ni una figura
emergió de las nubes ni se escuchó campana alguna ni trompeta.
Decepcionados, caminaron a través de una línea de tren hacia la oscuridad.
Sus rostros eran la tristeza, poco les quedaba, alguien, nunca
se dijo quién, dio fuego a la iglesia y esta ardió hasta el amanecer,
se consumió hasta volverse una breve memoria y nos e le volvió a levantar
y yo crecí como una pupila que se acostumbra a la sombra.
Era un chico cuando escuché el primer silbato
y hacía mucho que no era más un hombre cuando vino a mí el último
y era tan semejante al primero que podría creer que era el mismo.
Y entre el primero y el último, un instante, un aliento del mundo.
Una vez vi un hombre que venía de la nieve, era oscuro
como aquello que la luna no puede afectar con su magia en el fondo del mar.
Fue él quien me habló de los enormes hielos que se paseaban
sobre la superficie de las aguas como ciudades muertas sobre una pupila,
hielos como planetas en el desierto de lo inconmensurable.
Puedo decir que sus manos eran frías y gruesas y lo mismo podría
decir sobre sus ojos y quizá sobre su alma: he probado la carne del lobo
y del zorro y del hombre, me aseguró. El Ártico es una selva blanca,
la vida ahí no es un cuento que alguien narra en un bar, ahí el filo brumoso
de un cuchillo, ese brillo, hace la diferencia entre el ahora y el después.
Un día, una mujer vino del mar. Entonces del mar no sabía más que historias
de asombrados viajeros, desconocía la lengua de las palmeras
o el crujido de la madera de los muelles, pero ella me cubrió por completo,
su rostro era una ola sobre la arena gruesa y gris, bajo su mano suave
como una nube, mi mano se hundió como un albatros
que cae después de mil días de viaje para morir bajo las aguas,
entre las serpientes y los extraños tiburones,
y todo yo me sumergí y ella me aseguró que sus palabras, tan suaves
en mi oído, eran como el canto de las ballenas y no debía temer,
que la tormenta nunca temió del mar, y no temí y por tres meses
un aliento salado me recorrió todo mi cuerpo,
y cuando, llegado otra vez el tiempo de las lluvias, ella no miró atrás
su espalda adquirió la forma de una raya y yo la vi perderse hacia el sur tempestuoso
sin atreverme a nada, sin saltar hacia ese acantilado que se abría ante mí
como un cielo distinto, sin emitir un leve susurro emocionado.
Y todo pasó y las estaciones del mundo cambiaron una y otra vez y otra y otra.
Marzo tenía olor a mandarinas y diciembre a manzanas frescas.
Envejecí una tarde cuando el temblor de una mano me impidió repartir unas cartas.
Una noche alguien me preguntó mi nombre y lo había usado tan poco
que no le recordé, entonces, luego de vender el último billete del día,
salí y bebí y volví a beber y bebí tanto y luego dormí tanto que al despertar
nada era ya lo mismo dentro mí. Todo había quedado atrás hacía demasiado tiempo:
la madre y la familia de la madre se habían detenido en alguna parte
que yo no conocía. Una sola taza había en la alacena,
una sola cama, una sola silla, un cepillo de dientes
en el baño de una casa de madera sin pintar, visitada por los mosquitos
y las voces de unos que ya no estaban ahí pero que insistían, llegada la noche,
en conversar sobre tiempos antiguos donde existí sin existir. Hacía tanto
que para alguien que ni si siquiera sospechaba yo también era solo una figura
que cada madrugada salía de la niebla. Y lo sabía todo, lo había comprendido.
Jamás había tomado el tren hacia las montañas ni hacia el mar
ni hacia ningún país vecino ni hacia ninguna parte.
Esa mañana no quise volver más y ya no volví más a ningún sitio.
Desde entonces ya no recuerdo ni sé mucho, y no posea más que una única certeza:
que como yo, todos aquellos trenes también salían de la niebla.
Premio Antonio Machado 2010
Datos vitales
Jorge Galán (San Salvador, El Salvador, 1973) ha publicado los libros de poesía La ciudad (Ed. Pre-Textos; Valencia, 2011), El estanque colmado (Ed. Visor, Madrid, 2010), Breve historia del alba (Ed. Rialp, Madrid, 2007), La habitación (DPI, San Salvador, 2007), entre otros. También ha publicado la novela El sueño de Mariana (F&G ediciones, Guatemala, 2008) y los libros infantiles Los otros mundos (Alfaguara, San Salvador, 2010) y El premio inesperado (Alfaguara, San Salvador, 2008). Ha ganado en tres ocasiones el premio nacional de poesía de su país, 1996, 1998 y 1999. En 2006 ganó el premio Adonáis de poesía, en 2009 el Antonio Machado y en 2010 el Villa de Cox.