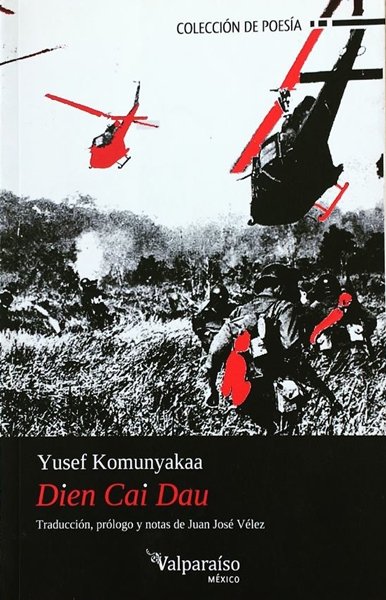En el marco de “Mundos paralelos: Antología de jóvenes narradores argentinos”, preparada por Mercedes Álvarez, presentamos un cuento de Enzo Maqueira (Buenos Aires, 1977). Es co-fundador de la editorial Outsider y uno de los conductores del programa de radio “Guardia con la joven”, especializado en literatura argentina contemporánea.
La visita
A las tres nomás ya vienen. Ni alcanzo a terminar de comer, y ya la chica me está esperando para acompañarme a la puerta. Todos los domingos es lo mismo: me despierto temprano, con los pajaritos del ficus de enfrente que da justo a la ventana. Los empiezo a escuchar cuando todavía estoy durmiendo y en un momento (¡andá a saber cuánto tiempo pasa!) me despierto del todo.
Apenas me levanto me pongo el deshabillé. Camino despacito agarrándome del bastón, abro las cortinas y me quedo paradita mirando por la ventana. ¡Vieras qué lindo se ven los gorriones a esa hora, tan contentos! Los pichones mueven las alas y el papá va y viene, les mete comida adentro del pico dando unos saltitos que a mí me dan tanta gracia que a veces hasta me río sola. Por suerte la señora de al lado no se entera de nada porque sabe dormir hasta tarde.
Demoro bastante en vestirme. Primero me tengo que bañar, pero en eso ya estoy canchera. Me meto en el baño con el bastón y me quedo afuera de la ducha, a un costadito. Abro solamente la canilla de abajo, me enjabono bien y después me paso la esponja y quedo limpita. La cabeza me la lavo con un poquito de jabón en los dedos; otro poquito de agua y listo.
Para vestirme es más difícil por el bastón, pero me visto despacio y voy pasando el bastón de una mano a la otra. Tengo que tener cuidado, porque cada tanto alguna se cae y después aparece en silla de ruedas.
Había una, la rusa, que andaba todo el tiempo de acá para allá; una mañana se estaba vistiendo, soltó el bastón y se rompió la cadera. Por eso yo me visto al lado de la cama; si me llego a caer, ya sé para dónde me tengo que tirar.
A las tres en punto vienen, así que a las ocho desayuno mi tecito con dos tostadas y después voy a la sala cuando la misa va por el sermón. Llego tarde, pero no me importa; total, si una no va a la iglesia no es lo mismo. Yo no sé por qué las otras señoras se lo toman tan en serio; una abre la puerta y te hacen callar, te miran de reojo. Alguna vez hasta me han chistado. Así que tengo que caminar despacito y sin hacer mucho ruido; y sentarme en la silla del fondo, que es la única que queda libre a esa hora. ¡Vieras las viejas cómo se persignan! Yo no sé por qué tanto fanatismo. A mí me gusta mirar la misa por televisión, pero la verdad es que siempre me queda la duda si no será pecado. Igual, siempre rezo el padrenuestro y le doy la paz a la señora que tenga cerca. Lo que no puedo hacer es arrodillarme. Ninguna se arrodilla; a veces viene alguna de las enfermeras y es un gusto verla que se para, se sienta, se arrodilla, se vuelve a parar, se sienta otra vez… Arriba y abajo, todo el tiempo. Nosotras, no. Hay alguna que es tan creyente que mira la misa casi pegada al televisor; pero la mayoría nos quedamos sentadas, tranquilas hasta que termina la misa y ponen “El Zorro”. Igual, más de una se queda dormida. Yo los vi todos esos programas, así que me pongo a charlar con la señora de Braber, que tampoco lo mira y me cuenta de los países. ¡Vos vieras todo lo que ha viajado esa señora! Es un gusto escucharla contar. Yo le pregunto todo y me voy imaginando. Siempre le digo que es como si viajara yo. A veces hasta se me hace tarde de tanto que me distraigo. Cuando me quiero acordar, se hicieron las once y ya están por venir. La dejo hablando sola a la pobre.
Hasta que subo otra vez, llego justo para prepararme. Me siento en la cama, saco el espejito del cajón, me pongo los lentes y me maquillo. Un poco de colorete, nomás; no me pinto los labios porque a ellos no les gusta que les deje los besos marcados. En realidad, no les gustan los besos. ¡La cara que ponen! ¡Parece que hubieran chupado un limón! Ya desde que los veo venir me preparo para darle el besito a cada uno. Aparecen los dos corriendo, desde la esquina, moviendo las piernitas como dos monos. Así les digo yo, “monitos”, y los dos vienen gritando “Bela, bela” (que es “abuela”, pero no les sale todavía), y se me tiran encima y yo los lleno de besos. Ahí ponen la cara, pobrecitos, y se limpian con las manitos al revés.
Cuando me termino de maquillar, la señora de al lado recién se está despertando. A ella le gusta así: levantarse, ponerse cualquier cosa y bajar para la hora del almuerzo. Yo la entiendo, ¿qué más va a hacer? Desde que vino (y eso habrá sido, más o menos, hace tres semanas), ni una sola vez tuvo visitas. Pero, ¿quién puede decir algo?, ¡hay que aguantarla a una vieja como ésa! Apenas habla, casi nada. Duerme mucho y cuando está despierta anda todo el día con cara de traste. Tiene una amiga, nada más; una de las señoras que juegan a la canasta. Pero ella, ni eso. Dice que no le gusta jugar, que le aburre. A mí también me aburren las cartas, pero igual juego algunos porotitos. La amiga de ella gana siempre; en la habitación tiene un frasco lleno de porotos, tiene tantos que podría hacer un guiso para todas. Siempre la cachamos con eso. Pero ella no quiere saber nada; tiene el frasco guardado debajo de la cama y nada más lo saca cuando jugamos. Vieras con qué cara lo apoya arriba de la mesa, abre la tapa y empieza a sacar porotos; parece una reina. Yo tengo siempre doce porotitos y con eso voy y juego; si gano mucho, sigo jugando; si empiezo a perder, me levanto y me voy a mirar la televisión otro rato. A veces me va tan bien que pasan las horas y no me quiero levantar. Por eso los domingos no juego.
Almorzamos a las doce y cuarto. Yo soy una de las primeras que se sienta. Me gusta el lugar al lado de la ventana, así voy mirando si se nubla y me tengo que poner algún saquito, o si puedo salir como estoy. Lo que pasa es que estamos un rato largo con la comida. Primero tenemos que esperar que vengan todas las señoras; después, que terminen de llegar las enfermeras. Es lindo porque comemos todas juntas y nos podemos sacar las ganas de hablar. Por momentos hay tanto bochinche que no se oye nada.
Los domingos casi ni presto atención. No bien escucho unos nenes gritando en la calle, me parece que son ellos y se me va la cabeza a otro lado. Nunca llegan a esa hora, así que ya sé que no son. Igual me pongo nerviosa, empiezo a pensar, me agarra, como quien dice, la “ansiedad” y estoy todo el tiempo con la oreja parada. Igual, por más apuro que tenga, cuando terminamos de comer levanto mi plato, ayudo a las señoras que andan en silla de ruedas y a veces hasta paso por la sala. A las dos siempre dan unas películas viejas. Pero los domingos no puedo; si apenas me queda tiempo para subir a la habitación, sacudirme el vestido por si me quedó alguna miguita de pan, y meterme en el baño rápido (antes que se meta la vieja amarga, que va de cuerpo enseguida ni bien terminamos de almorzar) para enjuagar los dientes. Lo último que hago es echarme unas gotitas de perfume atrás de las orejas, en las muñecas y en el cabello. Me lo regalaron los nenes para Navidad. “Bela, bela”, me dijeron; me dieron el paquetito y ahí sí me los comí a besos.
Dos y media me miro en el espejo, termino de acomodarme y estoy lista para salir. Bajo con tiempo para no andar a las apuradas por las escaleras. Siempre está la enfermera esperándome. Ya sabe que vienen a las tres en punto, así que me espera en la recepción. No nos dejan salir solas a la calle; tenemos que salir con alguna de las enfermeras, o con alguien que nos venga a buscar. Así que ella me espera abajo y ni bien me ve me agarra del brazo y nos vamos a la puerta. ¡Qué lindo día hace siempre! Porque a mí me gustan todos los domingos. No importa si llueve o si hace esos calores que la gente ni anda por la calle; ya de saber que es domingo, me pongo contenta. Me quedo paradita en la puerta, siento el aire en la cara, oigo los autos que pasan. Me gusta mirar el ficus. Verlo desde abajo es distinto, porque los gorriones no se ven pero igual se escuchan. Igual me entretengo un rato; trato de encontrar la ramita que da a mi habitación y el nido con los pichones.
Cinco minutitos antes de las tres empiezo a mirar. La chica no me deja ir hasta allá; me tengo que quedar en la puerta, con ella. Le hago caso porque es buena. Además, se tiene que aguantar abajo del sol parada en la puerta como una sonsa mientras yo dele-que-te-dele mirando para la esquina. Vieras qué aburrida que está, pobrecita. Yo le digo que me deje sola, que no hace falta que espere conmigo; pero ella insiste, me dice que no me preocupe.
Siempre me pasa lo mismo, por más preparada que esté: cuando los veo venir, nunca sé si el que viene caminando primero es el nene o es la nena. Un poco me pasa porque las cataratas me tienen mal y cada vez veo menos; pero otro poco porque me pongo tan contenta que empiezo a temblar y se me mueve todo. Bien lejos, al otro lado de la cuadra, aparecen los dos chiquititos. “¡Ahí están mis monitos!”, le digo a la enfermera, que para ese momento ya está sentada en el cordón de la vereda, comiéndose las uñas.
Y entonces el papá les señala que estoy esperando y ellos corren con las piernitas para un lado y para el otro. “Bela”, “Bela”, gritan los dos. ¡Qué alegría me agarra! Tengo que sostenerme del bastón para no salir corriendo yo también. “Bela”, “Bela”, los oigo cada vez más cerca. Son unos poquitos metros, pero a mí se me hacen tan largos que me parece que no se terminan más. Cada segundo que pasa es como una foto. Cuando al final los tengo cerquita, suelto el bastón y los atrapo a los dos juntos y los lleno de besos. ¡La carita que ponen! Porque además de besitos les hago cosquillas, y uno se me mete entre las piernas y el otro ¡zuuuum! me pasa por el costado y yo les hago creer que no me doy cuenta. Me hacen reír tanto que me lloran los ojos.
-Bueno, vamos –dice entonces el papá, que siempre me pregunta si necesito algo y me da un rollito de cien pesos-. La abuela tiene que descansar.
Yo le digo que no estoy cansada, pero él alza al nene, le agarra la mano a la nena y se los lleva. Mis dos monitos me saludan desde lejos, hasta que dan vuelta la esquina y desaparecen. Entonces la enfermera me agarra del brazo y me acompaña adentro. A las tres y cinco en punto estoy en mi habitación. Me quedo un rato mirando por la ventana: a esa hora los pichones tienen hambre y empiezan otra vez a mover las alitas. Me río sola, bajito, para que no se despierte la señora que a esa hora duerme la siesta; y cierro las cortinas.
Después, yo también me acuesto a dormir.
Datos vitales
Enzo Maqueira nació en Buenos Aires, en 1977. Es escritor, docente y editor. Es licenciado en Comunicación Social. Fue secretario de redacción de la revista Lea y colaboró en diversos medios de la Argentina y el exterior. Publicó las biografías Cortázar, de cronopios y compromisos (2003) y El perseguidor de la libertad (2004), el libro de relatos Historias de putas (2008) y la novela Ruda macho (2010). Es co-fundador de la editorial Outsider y uno de los conductores del programa de radio “Guardia con la joven”, especializado en literatura argentina contemporánea. Escribe en el blog laputapituca.blogspot.com