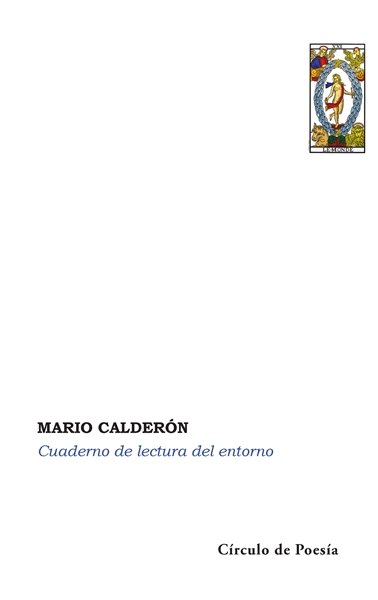En el marco de “Mundos paralelos: Antología de jóvenes narradores argentinos”, preprarada por Mercedes Álvarez, presentamos un cuento de Florencia Abbate (Buenos Aires, 1976). Preparó la antología Una terraza propia. Nuevas narradoras argentinas (Norma, 2006). Su novela El grito acaba de ser publicada en México por editorial Veracruzana
Diario de mi recuperación
Hoy me desperté tan fatigada que no conseguí levantarme. Antes de la enfermedad, nunca había siquiera imaginado la perspectiva de no poder trabajar. Miro los cinceles, el puntero, las gubias. Los miro como algo cada vez más remoto. ¿Cómo dominar en este estado cualquier herramienta? La contundencia de esas cosas que me eran tan íntimas, dejó de ser la medida de mi fuerza y ahora de algún modo me ridiculiza.
—
Fui al hospital y quedé secuestrada. Dijeron que no estaba en condiciones de volver a casa. Compartí la habitación con una chica de veintitantos años que de noche deliraba. Cuando vino a despertarnos la enfermera, la chica se las ingenió para estirar su brazo hacia un costado como si quisiera establecer un contacto. La vi tocar el borde de mi cama. Vi en su brazo los moretones que nos van dejando los pinchazos. La miré y me miró como con ojos hastiados de mirar. A duras penas pude sostenerle la mirada… Nos mirábamos como coincidiendo en el horror de que la vida pueda ser tan precaria.
—
El hematólogo no viene y la enfermera me trae una taza de té. Todo, hasta el té, tiene un sabor repugnante en el hospital… Todavía no puedo entender que los efectos secundarios sean tan atroces. Todo lo que tomo me cura por un lado y me arruina por otro. Estoy desesperada y exhausta. El equilibrio parece imposible, igual que con los glóbulos; cuando me suben los blancos, me bajan los rojos, y viceversa. Es un subibaja, la guerra entre mis glóbulos…
—
Esta tarde papá vino a visitarme. No sé de dónde saca fuerzas para vestirse todas las mañanas. Me preguntó si me está resultando muy duro el tratamiento y me dio algunos consejos piadosos y simples. Miraba hacia el balcón y, después, bajó la vista y pareció que iba a ponerse a llorar… Me siento estúpida ante él. Me hace mal ver la tristeza que le causo. Se para al lado de mis esculturas y dice que son lindas. Mira las pilas de libros y pregunta por qué no leo alguno. Le contesto que me gustaría, pero todo me cansa.
—
Cuando éramos adolescentes, mi hermana Silvina insistía en yo tenía talento para la literatura. La irritaba que nosotras, “las mellizas”, hubiésemos querido dedicarnos a lo mismo, y anhelaba que yo terminara abandonando la plástica. Pese a que en esa época nos encantaba jugar a saber todo de la otra, nunca le dije la verdad. Nunca le conté que mi mayor necesidad era trabajar con materiales sólidos; y si bien me encantaba leer, el mundo inmaterial de las palabras me parecía repleto de mentiras y trampas. En la escultura encontraba algo rústico y concreto que me hacía bien; y que hoy que escribir es, parece, lo único que tengo, me resulta insoportable no encontrar. Ya en ese entonces cuando escribía mi diario, a veces me daba como un asco la abundancia, el lujo, los matices del lenguaje. Esculpir era mi forma de honrar la austeridad y de volver a relacionarme siempre con lo más elemental.
—
El día que le dije a Silvina que tenía leucemia, me subió a su coche y me llevó a almorzar a un restaurante carísimo, ubicado en lo alto de una torre por Retiro. Pasó casi dos horas hablando de todas las gestiones que iba a hacer para ayudarme a vender mis esculturas. Sentí que creía que eso y el lugar glamoroso donde estábamos, la hermosa vista de la ciudad y esos mozos en exceso serviciales, contribuirían a devolverme la salud, o eran la salud misma… Silvina anotaba en mi agenda una lista de marchands y galeristas. Dos ejecutivos, al lado, pedían vinos y los iban rechazando. “Éste tampoco”, le decían a un sommelier cada vez más contrariado. Yo pensaba en la lista de remedios que tenía que comprar, y en cuánto me hubiera gustado contarle a Silvina sobre mi enfermedad. Estoy segura de que sigue sin saber qué tipo de leucemia tengo.
—
Estar enferma pasó a ser estar sola. Me siento rara, como caída entre vidrios; como en una ruta que se va estrechando, cada vez más oscura… El dolor físico insiste y aplasta, confunde, atonta. Y qué violenta la calle, los autos. Hasta a los chicos que salen de la escuela de enfrente los veo amenazantes, desde el balcón.
—
Me desperté en la mitad de la noche. Para olvidar la pesadilla que había tenido busqué un libro. Me puso peor, Novalis. No entiendo a esos escritores que hablan de la enfermedad como si fuera voluptuosa y fascinante… La enfermedad es una cosa fea, estúpida y grosera. Lo más horrible es que vivir se vuelva un ritual minimalista, que se reduzca a nimiedades tales como no olvidarse de tomar los remedios a la hora precisa, alegrarse de haber conseguido caminar cinco cuadras sin mucho cansancio, o desear que haya buen clima porque el tiempo condiciona el ánimo… El temporal de estos días volvió a sumergirme en larguísimas noches de insomnio. Papá no pudo venir a verme porque la zona de su casa se había inundado. Sólo estábamos yo y la enfermedad, con todas sus rutinas.
—
Sigo sin noticias de Silvina y no pienso llamarla. Desde que enfermé, dejaron de ser placenteras sus visitas; hablar con ella ya no era como antes pensar en voz alta. Su verborragia parecía abatirme como una catarata. La oía decir cosas que no tenían ningún significado para mí; aquel vendaval de novedades, las últimas tendencias, los chismes del “ambiente”. La miraba arreglando la casa; barría, limpiaba los vidrios del balcón, doblaba ropa y la guardaba en el armario. No paraba de moverse ni un segundo. Se notaba que en el fondo temía la aparición de un bache de silencio en el que acaso pudiese surgir algo inesperado entre nosotras.
—
Vuelvo a mirar el estante: maderas, escofinas, barnices, lijas, el compás. No esculpir es como la enfermedad; me muerde poco a poco, lento, meticuloso… Qué bien me haría volver a sentir esa corriente de energía. La sensación de vencer a cada golpe la resistencia del material. El ruido y el polvo. Olvidarme del tiempo y del entorno, olvidarme de mí y ver nada más que los cambios de luz sobre el objeto. Daría cualquier cosa por cambiar este cansancio de la anemia por aquel otro cansancio, el del trabajo. Pero me siento de gelatina, hoy. Todo cuesta tanto…
—
Creo que, salvo papá, todas las personas a quienes les di un espacio para hacerme daño, me lo hicieron, ya haya sido de forma consciente o inconsciente. Prefiero pensar que no actuaron así por crueldad, sino más bien por efecto de ese fenómeno que suele empujar a las gallinas, cuando notan que una de ellas está herida, a tirársele encima a picotazos. Casi todas las personas llevan dentro de sí esa tendencia rapaz que condiciona la actitud con los otros. Hoy conocí un chico que me pareció absolutamente distinto. Se llama Agustín.
Todavía ni siquiera llego a entender qué pasó. Estaba sentada en el balcón y de repente creí ver pasar ante mis ojos a un hombre en caída libre hacia el suelo. En un acto instintivo, cerré los ojos y contraje todo el cuerpo. Pero no hubo ningún ruido, y cuando los abrí, vi algo completamente insólito: A metro y medio de la baranda, un chico colgaba, rebotando en el aire, de una gruesa cuerda elástica. La cuerda estaba atada a sus tobillos, y su cabeza pendía más abajo, más o menos un metro por encima de la altura de mi vista. Amarrada a su pecho, tenía una cámara, una de esas filmadoras pequeñas, digitales. La cuerda se torció hacia la derecha, y entonces el supuesto suicida me vio y me preguntó hasta qué piso había llegado. Le contesté que al segundo y al instante oí una voz que gritaba desde arriba: “¡Agustín! ¡No sé cómo subirte! ¡Aguantá que ahora veo!” Me asomé a la baranda y al mirar para arriba vi que había otro chico asomado desde la terraza. El supuesto suicida seguía retorciéndose, cabeza abajo y con el rostro cada vez más morado. Creo que fue ése el momento en que le ofrecí ayuda. “Yo me impulso y cuando esté por ahí vos tratá de agarrarme”, contestó. Intentaba moverse hacia mi lado, pero sólo conseguía avanzar medio metro. Quedaba hamacándose en el aire, demasiado lejos, aún, de mis manos. Probó el movimiento varias veces y no resultó. Le dije que esperara y acerqué la silla a la baranda. Me subí, y creo que asomé más de la mitad de mi cuerpo al vacío. Le pedí que probara de nuevo. Y justo cuando tuve la impresión de que el vértigo pasaba a ser desmayo, sentí que sus brazos me rodeaban, que ya lo tenía. Gracias a que la cuerda era flexible, pude ir tirando hasta que su cabeza y su torso quedaron del lado de adentro. El problema fue que no había manera de llegar hasta la altura de sus pies para poder desatarlo. Él se aferraba al respaldo de la silla, y a los gritos le rogaba al otro chico que soltara la cuerda. Insistía, pero no pasaba nada. Yo no sabía qué hacer y, sin pensar, le quité la cámara y la apoyé en el suelo para que no se le rompiera. Se ve que justo ahí el otro chico logró soltar la cuerda, y entonces no hice a tiempo de impedir el desastre. De pronto vi la silla caída, las plantas aplastadas, unas gotas de sangre y un cuerpo aterido en mi balcón. “¡Ya está!”, gritó el otro desde arriba, mientras yo le sacaba a Agustín el arnés de los tobillos, temiendo que quizá se hubiese fracturado. Él se incorporó como una gacela y me dio las gracias. Arriba de su ceja izquierda, una herida sangraba; se había golpeado contra una maceta, me explicó. Levanté su cámara y salí del balcón. Agustín me siguió y entramos al living. Su cuerpo largo, flaco, desgarbado, no parecía haber sufrido ninguna lesión seria. Fui a la cocina a buscar hielo y se lo entregué envuelto en un repasador. Mientras se lo aplicaba me contó que está haciendo un video experimental. Dijo que quería filmar “una rápida visión del abismo de la libertad”, y que por eso se le ocurrió alquilar un equipo de bungee jumping. Al ver que yo no sabía qué es el bungee, se puso a explicarme. Decía que se practica mucho en Estados Unidos y Australia, y también dijo cosas acerca del sistema de frenado, los tipos de arnés, los materiales con que está hecha la cuerda. Yo lo oía pero no le prestaba la menor atención. Pensaba que nada de aquello explicaba en realidad que haya decidido lanzarse desde una terraza, a riesgo de que su cabeza estallara en el asfalto… Fue extraño porque a pesar de todo me hablaba del tema con felicidad. Me habló de cómo el aire había llenado su cuerpo, de cómo la caída fue una suerte de experiencia cósmica, de cómo sintió que atravesaba la superficie de las cosas. Después se levantó y dijo que estaba apurado por subir a buscar a su amigo y asistente, pero que vive en el 5º “B” y que puedo recurrir a él cuando lo necesite. Ya en la puerta sonrió y afirmó: “Me salvaste la vida!”.
—
El supuesto suicida apareció con una planta de regalo. “No me parece que un corto experimental amerite semejantes proezas”, le dije mientras le servía café y reconstruíamos la escena en el balcón. Él revoleaba la cabeza mirando los cuadros, los libros, las esculturas. Había venido con su cámara y me dijo que quería filmar algunas obras. Lo dijo como si fuera un juego y le respondí que sí, que le daba permiso, sobre todo si eso colaboraba a que no siga probando más deportes de riesgo. Me inquietó que justamente haya elegido filmar las esculturas que hice en el ’99, dos meses después de la muerte de mamá y poco antes de contraer la enfermedad. Dijo que le encantan y que es increíble cómo algo puede ser a la vez tan hermoso y tan triste. Le pregunté qué veía y respondió “Cabezas que cargan con el peso de un recuerdo terrible, un recuerdo que no les deja ver el sol…”.
—
Ayer Agustín trajo una revista y la dejó cuando se fue. “Quiero leerte una parte de un reportaje a Louise Bourgeois”, dijo. Y leyó lo siguiente: “Mis obras son una reconstrucción del pasado. En ellas el pasado se ha vuelto tangible; pero al mismo tiempo están creadas con el fin de olvidar el pasado, para derrotarlo, para revivirlo en la memoria y posibilitar su olvido… Todos los días uno tiene que abandonar su pasado o aceptarlo, y entonces, si no puede aceptarlo, se hace escultor”. Disimulé como pude la sorpresa y, con un antipático bostezo, le dije que se fuera porque estaban por llegar unas visitas (inexistentes). Hoy volvió a venir como si nada. Persevera con una paciencia que me desconcierta tanto como su intuición.
—
Agustín había visto una película cuyo título no recuerdo. No recuerdo nada, salvo que era una película francesa, de la década del ’60, y que a él lo conmovió una escena: Una mujer muy triste, apoyada contra una pared, le decía a un hombre “¿Sabes lo que me gustaría? Tener acá a todos los que me han amado, alrededor mío, como si fueran un muro…” Agustín dijo que la mujer necesitaba que la ayudasen a vivir porque no estaba segura de poder lograrlo sola. Lo entendí como una indirecta y le dije que su interpretación era muy precipitada, que a mí me parecía que deseaba despedirse de sus seres queridos para luego, en un rapto de rotunda sensatez, arrojarse a un canal. Después desvié la mirada pensando cuán harta me tiene mi autosuficiencia…
—
De chica Silvina jamás se bañaba con ducha. Adoraba recostarse en la bañera con una almohada bajo la cabeza, para sentirse distinta. Era una costumbre casi escandalosa en una casa como ésa. Basta recordar el ritual de las comidas: el mantel de hule agujereado, la botella con vino de damajuana, el sifón, la panera de mimbre… Silvina participaba de aquella liturgia con un desagrado evidente. Parecía ver a mamá como un eslabón más en la histórica cadena de sacrificadas esposas humildes disponiendo la mesa, y por nada del mundo quería lo mismo para ella. Ahora que lo pienso también parecía molestarle esa especie de orgullo de ser pobre en papá, el hecho de que para él la pobreza fuese casi como una cultura con su propia moral. Papá conserva todavía el sentimiento de pertenecer a la pobreza como un religioso a su orden.
—
Encontré una foto mía de hace cinco años. Qué linda era. Me viene un frío en el alma cuando pienso cuánto cambió mi cuerpo… A la tarde, el médico me habló de unos análisis y no le entendí. Otra vez los recuentos de los glóbulos, el subibaja. Incluso las risas me sonaban hirientes, en la calle… Gubias, mazas, el taladro. Cuando los miro la impotencia es tan concreta que no la soporto. Pero vino Agustín y me dijo: “Tus esculturas dan ganas de abrazarlas”.
—
Hasta ahora no le había hablado a Agustín de la leucemia, pero esta tarde me pareció posible. Creí que le estaba haciendo una confesión y, sin embargo, me dijo que ya lo sabía, pero que nunca hubo una razón para hacer un comentario. En vez de darme vergüenza, el papelón de haberle presentado solemnemente un tema que él ya conocía, me relajó. Entonces me puse a improvisar teorías acerca del desastre de mis glóbulos y de mis células que ya no son células maduras normales. “Es un problema de inmadurez”, le dije, y se rió. Me ofrecí a prepararle un licuado y lo invité a acompañarme. Hasta ahora había evitado que entrara a la cocina para impedir que viera en la alacena mis decenas de cajas de remedios. Mientras yo pelaba unos duraznos, él dijo que tal vez convendría pensar en la leucemia como un medio de locomoción celeste: mucho mejor que ir a pie, y más interesante que el proceso, mediocre y perezoso, del envejecimiento. Le contesté que considero que en el cielo no hay más que nubes, y que no tengo intención de morir pronto, justo ahora que nos estamos conociendo. Me suplicó que repitiese esa última frase ante su cámara encendida. Pero yo me negué y le respondí que su costumbre de filmar constantemente me hace sentir que todo está por desaparecer…
—
Hoy se cumplen dos años de aquel día, domingo 30 de octubre de 1999. El mensaje de Silvina decía que mamá estaba mal, con dolores de cabeza, y que fuera yo a cuidarla porque ella tenía una vernissage. Acababa de entrar, empapada; cuando escuché el mensaje, apoyé el paraguas contra la pared y pensé “¿Por qué tengo que ir yo, si mamá la llamó a ella?” No era sólo que me diera pereza salir bajo la lluvia a tomar dos colectivos; me fastidiaba que ni siquiera me hubiese ofrecido su auto, y que hablara de una vernissage como de algo importante, y que diera por obvio que esa noche yo estaría disponible, y que creyese que bastaba con dejar un apurado mensaje en el contestador para que yo me hiciera cargo. El enojo creció mientras me iba sacando la ropa. Mi cabeza insistía en profundizar los mismos pensamientos. No era la primera vez que ella se comportaba así. Ya muchas otras se había sentido con derecho a derivarme a su antojo cualquier tipo de cosa. Me di tanta manija que, al rato, estaba indignada. Desconecté el teléfono y me fui a dormir. ¿Qué hora sería cuando me despertó el timbre?, ¿tres de la mañana? Recuerdo que bajé en camisón. Ella dijo que al volver del evento había encontrado seis mensajes de mamá. Recalcó varias veces que en uno de esos mensajes, decía que llamaba a mi casa y nadie contestaba. En el último, dijo Silvina, mamá avisaba que, como no nos encontraba, se iba sola a buscar un taxi que la llevase al hospital… Recuerdo que me arrastró hasta su auto, así como estaba, en camisón. Apenas salimos, se largó a llover todavía más fuerte. Ella dijo que Belgrano, su barrio, se había inundado; suponía que la Zona Sur podía estar aún peor. En la estación de Yatay y Díaz Vélez paró a cargar nafta. No había un alma. Esperábamos que alguien viniera a atendernos y nadie venía. Creo que a las dos la espera se nos hacía eterna. Silvina había encendido un cigarrillo. Y cuando terminó de fumarlo, me miró, y las miradas que cruzamos fueron tan tirantes que, para evitar lo que venía, supongo, arrancó. El granizo golpeaba sin cesar contra el parabrisas del coche. No se veía nada en absoluto. Por un rato sentí que en la ciudad sólo estábamos nosotras, desesperadas ante el constante desvanecerse de todos los contornos, torciendo cada tanto la cabeza para mirarnos los perfiles, los cuerpos en actitud alerta. La forma de las cosas, los colores, las distancias, todo se había perdido en esa noche negra, se había perdido en el mal tiempo y la violencia del agua, pero, más aún, se había perdido en la vergüenza y la culpa que la situación nos daba… De pronto, necesité hablar, decir alguna estupidez que pudiese atenuar la sensación de rencor y desamparo. Que había leído en un diario español la noticia de la fuga del ladrón de El grito, eso le dije. Quién sabe por qué se me ocurrió semejante pavada. Paal Enger, así se llamaba el ladrón del cuadro. Al instante avanzábamos a ciegas por la avenida desierta y hablábamos de Enger. Hacíamos todas las conjeturas posibles a partir de lo que yo había leído en unas pocas líneas; aprovechábamos las elipsis periodísticas para darnos más trabajo, acorraladas por el tiempo y decididas a soportarlo juntas, con una tácita y mezquina gratitud al hecho de que la otra prefiriese, también, la distracción al conflicto. ¿Por qué puede ocurrírsele a alguien fugarse de la cárcel cuando sólo le queda un año de condena? ¿Por qué en lugar de tomar un avión para salir de Noruega, cometió la tontería de comprar un pasaje de tren? ¿Por qué puso tan poco cuidado en preparar su disfraz? ¿Cómo pudo creer que engañaría a todos los que esperaban con él ese tren a Copenhague, con sólo unos anteojos de sol y una peluca? ¿Cómo explicar la alevosía de que hubiese aparecido unas semanas antes en un popular programa de tv, diciendo que ya estaba harto de la cárcel y quería “cambiar de aire”? A pesar de la tormenta y de esa forma del entierro que parecía la noche, a pesar del clima pegajoso, los nervios, los ruidos alarmantes y, debajo, la callada y mutua rabia, logramos concentrarnos en aquel disparate del ladrón de la obra de Munch y sustraernos, no pensar en lo ocurrido ni hablar de mamá… Recuerdo que Silvina hacía hipótesis ridículas. Le parecía imposible que Enger, quien en el ’94 había sido lo bastante sagaz para burlar el sistema de seguridad de la National Gallery, aprovechando el día de apertura de los Juegos Olímpicos para llevarse El grito por una ventana y luego ocultarlo en un cuarto de hotel, pudiese cinco años después cometer errores tan groseros, a no ser que de por medio hubiese un asunto pasional. De eso me hablaba justo cuando llegamos a Pompeya y cruzamos el puente… Su última hipótesis en torno al “asunto pasional”, nos hizo reír. Conservo el difuso recuerdo de que en ella Enger era, al igual que Munch, un borracho empedernido, y tenía una amante danesa parecida a las vampíricas figuras femeninas que aparecen en los cuadros simbolistas. Según Silvina, la mujer prácticamente lo había desafiado a que escapara de la cárcel, como prueba de coraje. Ahora que logro reconstruir aquel viaje me doy cuenta de que en ningún momento, desde que salimos de aquella estación de servicio cercana al Parque Centenario, hasta que llegamos a la calle Gaboto en Remedios de Escalada, nos permitimos hablar de otra cosa que no fuera Paal Enger. Cuando estacionamos el coche, miré la cuadra y entendí de repente que si ella insistía tanto en que mamá y papá debían mudarse, no era sólo porque le resultaba vergonzoso que viviesen en un barrio pobre, sino también porque realmente era horrible imaginar a un matrimonio de ancianos en un sitio tan inhóspito, próximo a una villa miseria y a un cementerio. Lo pensé, pero no se lo dije. No lo hice porque en ese momento veníamos riéndonos de la supuesta mujer vampiro de Enger, a la par que, tomadas del brazo, caminábamos bajo una lona de plástico que rescató del baúl, y que nos protegió la cabeza de la lluvia hasta llegar a la puerta de la casa. Silvina abrió con su llave mientras yo le cubría la espalda, mirando a ambos lados que no viniese nadie. Yo, siempre detrás de ella, cerré la puerta al entrar y, al darme vuelta, la vi pararse en seco. No pude ver la cara de Silvina, sólo oí su grito. Y luego vi a mamá, tirada en el suelo con el impermeable beige y la cartera colgada del brazo. Quedamos fijas en nuestros lugares, y no recuerdo cómo sucedió, pero enseguida estábamos las dos de rodillas en el piso, y nos habíamos puesto a reír, primero despacio, y luego a carcajadas, tanto que hubiera sido imposible decir cuál había contagiado a la otra, o quién estaba más perdida en esa risa. Reíamos hasta ahogarnos, con el cuerpo inclinado hacia delante, con esa confusión de espanto y culpa ante la imagen grotesca de mamá, que salía dispuesta a llegar al hospital y cayó antes de haber podido abrir la puerta de la casa. Reíamos, llorábamos de risa. Ninguna podía parar hasta que, en un segundo equívoco, se coló entre nosotras el irremediable silencio… Silvina sacó de su cartera el celular y buscó en su agenda el número del servicio médico. ¿Cuánto tiempo habré pasado arrodillada, con la cabeza escondida entre las piernas, tapándome el rostro, oyendo el chisporroteo de los fósforos con que ella prendía un cigarrillo tras otro? ¿Cuánto tiempo de remordimiento hubo hasta que llegó la ambulancia, y por qué durante aquel intervalo ninguna de las dos tuvo el impulso de acercarse al cuerpo de mamá? Me quedó como fijado el gesto estúpido y profesional del médico que dijo unas pocas palabras evidentes, mientras examinaba aquellos ojos abiertos y fijos en el techo. A la hora en que salimos de la casa y subimos al auto, ya había una débil luz de día, grisácea y cenicienta. Silvina manejaba y a la vez parecía en otra parte. Repetía “Un absceso en el cerebro…”, perpleja pero al mismo tiempo como con la esperanza de que fuera posible refugiarse en alguna conclusión racional. Qué locura. Anduvo dando vueltas con el coche sin ninguna dirección, como si no supiera en realidad adónde íbamos. La ciudad comenzaba a despertarse y todo se volvía más triste y más ácido; el aire fresco de la mañana, los ruidos de los colectivos, la gente en su lunes de trabajo, todo parecía decir “No hay vuelta atrás”. Yo no hacía otra cosa que pensar en la cara de papá, y en la ironía de que hubiese ido a ver a un hermano que estaba preso por haber cortado la ruta 34, pidiendo la reincorporación de las personas despedidas del municipio de Tartagal. Me preguntaba cuál sería su reacción cuando volviese de Salta, y cuáles serían, al recibirlo, nuestros inútiles argumentos… Cuando llegamos, Silvina paró el auto y me miró. Tenía el maquillaje corrido, la blusa achicharrada por el agua, un cigarrillo consumido entre los dedos de la mano que apretaba la palanca de cambios. Nos miramos y pareció que íbamos a decirnos algo. Fue como si las palabras nos temblaran en la boca, medio a rastras, mezcladas con el dolor y el cansancio, hasta no poder decirse, hasta diluirse poco a poco en la garganta, como un veneno, para transformarse después en una especie de cuerda silenciosa que hasta ahora no se corta…
—
Hoy llegó con un disco de Prince que acababa de comprar en una feria de usados. Era muy cómico invitándome a bailar con la ropa empapada por la lluvia, los cordones sueltos y esa forma torpe de moverse que le agrava la altura. Bailamos cuatro temas y Agustín se sacudía como si tuviera convulsiones. Yo no sé cómo bailé pero sí que pasó algo extraordinario: fue como si durante ese rato me hubiera reconciliado con mi cuerpo, y me olvidé completamente que está lleno de esos linfocitos malos.
—
Ayer cuando llegó me di cuenta de que su presencia es lo único que me cambia el ánimo… Después de las horas que pasé en el hospital resistiendo con total estoicismo brutales manoseos, sentí que iba a caer desmayada frente a su dulzura –o mejor, ante esa cualidad silenciosa que a falta de algún otro nombre llamo así.
—
—Anoche vi una comedia en la que un tipo dice “Me siento raro”. Y el mejor amigo le contesta “Es que te desnucaste”.
—Agustín… quería decirte que me hace muchísimo bien verte…. que sos la única persona que…
—Entonces el que está herido le cuenta que él siempre se preguntaba cómo iba a morir. Y le dice “Prefiero que no me veas”. Y entonces el amigo sale, y espera bajo la lluvia… Era muy lindo.
—Sos la única persona que… No sé muy bien cómo decirlo, qué palabras elegir. A ver…
—No te pongas a buscar palabras.
Siempre me interrumpe cuando estoy por darle sentido a las cosas, como si con eso se perdiera algo. Cada vez que me esfuerzo en buscar una forma apropiada de expresarlo, sus ojos parecen murmurarme: ¿Qué importancia tiene lo que puedas decir?
—
Fui a buscar los resultados de los últimos análisis. Dieron mucho mejor de lo que esperaba. Pasé un rato en ascuas porque el médico estaba ocupado y tardó en atenderme. Había un sol tenue pero cálido, parecido a la manera de hablar de Agustín, y a su risa. Salí al patio del hospital a esperar. El sol me daba justo en la cara, me acariciaba y me cerraba los ojos. Me adormecí durante unos segundos y soñé con un perro, un cachorro que parecía condensar la alegría de vivir…
—
Hoy lo invité a cenar a papá. Creo que lo sorprendió mi buen humor y también la pulcritud de la casa. Había traído un matambre y unas ensaladas. Le sugerí que bajáramos a comprar una botella de vino. “Este caballero es mi padre”, le dije a José, y se dieron la mano. José elogió su traje y papá se rió como un niño; se había vestido como se viste para “ocasiones especiales”. Me pareció que se sentía halagado de que yo lo hubiese presentado con orgullo, aunque más no fuera a quien me atiende en el minimercado. Elegí el mejor vino que había, y José dijo que no esperaba menos siendo que iba a cenar con un señor tan guapo, entonces papá volvió a reírse y se apresuró a pagar antes que lo hiciera yo. Supongo que nadie debe haberle vuelto a servir una cena desde que murió mamá. Lo pensé al ver lo nervioso que se puso cuando lo saqué de la cocina diciendo que no necesitaba su ayuda y por favor me dejara atenderlo. Es admirable pero triste cómo se adaptó a su muerte; nunca se quejó de nada, simplemente se acostumbró a estar solo y a dejar pasar los días. Me lastima confirmar que ni Silvina ni yo somos las hijas que podrían hacer que viva más contento. Al oírlo comentar que los domingos va a una plaza a mirar a los chicos jugar, me di cuenta de que le encantaría ser abuelo y a esta altura es obvio que ninguna le va a dar esa sorpresa; no creo tampoco que la haya esperado alguna vez: la regla de oro de Silvina siempre fue no complicarse la existencia y hacerse lo más llano posible el camino hacia el éxito; yo siempre pensé que dedicar la vida al arte requiere prescindir de lo doméstico, y una natural inclinación a rechazar lo que el sentido común juzga sano y razonable. Cerca de las doce me propuso que brindemos por lo bien que me dieron los análisis, y entonces me animé a decirle “Brindemos por mamá. Yo también la extraño”. Sentí que por fin se había abierto un espacio para darle explicaciones atrasadas. Pero él al instante susurró “Así es la vida”, y entendí que nada más hacía falta.
—
—Ayer estuve mirando películas de los años 50. La vida antes era más elegante, ¿no?
—Puede ser.
—Te iba a llamar para decírtelo pero eran como las cuatro de la mañana. Me había desvelado.
—No hubiese sido problema. Yo también tenía insomnio ayer…
—En verdad lo que quería era contarte una escena de un western que vi: dos pibes hacían de campana al asalto de un banco, los otros están adentro robando pero ellos deciden tomárselo con calma, miran la calle, la gente que pasa, y fuman, muy tranquilos…
—Qué suerte que podés ver películas cuando tenés insomnio. Yo me pongo nerviosa y no puedo hacer nada.
—La cosa es que uno estaba triste y el otro, un pelirrojo, en un momento le pregunta qué le pasa. Entonces el amigo le confiesa que está enamorado. Y toda la charla tenía que ver con que los dos pensaban el enamoramiento como una enfermedad. El pelirrojo le pregunta “¿Y creés que se te pasará?”. Y el otro le contesta “No creo…”.
—No entiendo, ¿qué querés decir?
—Que hay enfermedades que pueden tener cura, como la leucemia… y otras que son mucho más resistentes.
Entonces los dos sonreímos y nos quedamos callados.
—
Hoy Agustín apareció con un cachorro Fox Terrier que le regaló su hermano. Me propuso que lleváramos a Warhol (así se llama el perro) a conocer mi balcón, y eso hicimos. Salimos al balcón y nos sentamos a mirar la calle como yo suelo hacer. El perro estaba parado entre nosotros y movía la cola. En un momento, Agustín soltó una pequeña carcajada y dijo que esa escena con la presencia de Warhol nos hacía parecer una extraña familia…
—Mirá esas dos personas en la otra vereda, ¿qué están pensando?
—Ni idea.
—Concentrate, Clara. Concetrate y decime. ¿Qué están pensando?
—El tipo de cosas que piensa una persona…
—¿Cuáles son?
—Depende.
—¿Cuáles te parece que son las cosas que piensan todas las personas?
—“Algún día me voy a morir.” Supongo que eso lo debemos pensar todos…
—Bien. Pero ahora decime qué es lo que pueden estar pensando esas dos personas ahora, mientras esperan el colectivo. ¿No te parece que están en otra parte?
—¿En dónde podrían estar?
—En la intimidad, Clara, en su corazón. ¿No te da la sensación de que esas caras están imaginando algo lindo?
—A ver, cerrá los ojos, Agustín. Cerralos…
Datos vitales
Florencia Abbate nació en Buenos Aires el 24 de diciembre de 1976. Es autora de las novelas El grito (Emecé-Planeta, 2004) y Magic Resort (Emecé-Planeta, 2007), de los libros de poesía Los transparentes (Libros del Rojas, 2000) y Puntos de fuga (Tantalia, 1996), de los ensayos-investigaciones El, ella, ¿Ella? (pesquisa sobre transexualidad) (Perfil, 1998), Deleuze (Era Naciente, 2001), Literatura latinoamericana para principiantes (Era Naciente, 2003) y Saer (2011, en prensa), y del volumen de cuentos para niños Las siete maravillas del mundo (Estrada, 2005). Realizó la selección y el prólogo de la antología Una terraza propia. Nuevas narradoras argentinas (Norma, 2006) y compiló Homenaje a Cortázar (Eudeba, 2005). Relatos suyos han sido incluidos en La joven guardia (Norma, 2005), En celo (Sudamericana, 2007), No es una antología. Paisaje real de una ficción vivida (Estruendo mudo, 2007), Os outros. Narrativa argentina contemporánea (Iluminuras, 2010) y Nuevo Cuento Latinoamericano (Marenostrum, 2010), entre otros. Su novela El grito acaba de ser publicada en México por editorial Veracruzana, en la colección EntreMares, que dirige Julio Ortega. Su sitio web: www.florenciaabbate.com.ar