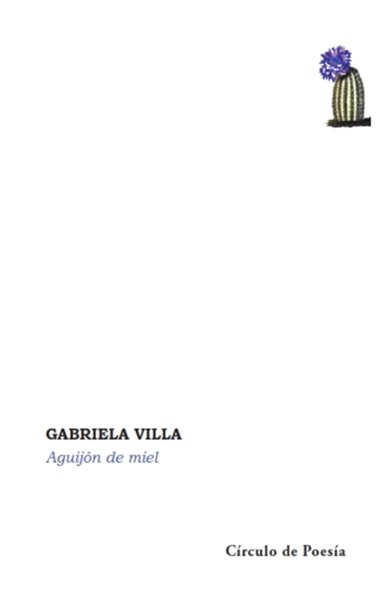El ensayista y narrador Luis Felipe Péres Sánchez reseña la última novela de Manuel R. Montes (Zacatecas, 1981), “Llanto de Lisboa” (Premio Salvador Gallardo Dávalos 2009). Pérez Sánchez estudió la Maestría en Literatura Mexicana y será becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo 2011-2012.
La mirada miope/morir a nado.
Siete tiempos componen llanto de Lisboa. La prosa entreverada en medio de la tetralogía a la que ha entregado su escritura el zacatecano Manuel R. Montes., la ha titulado Tetralogía de la heredad. Está conformada por las novelas Infinita sangre bajo nuestros túneles (Premio Nacional Juan Rulfo para Primera Novela 2007), En par de los levantes de la aurora e Instrumentos de naufragio y el mencionado texto Llanto de Lisboa, que le ha merecido el Premio Salvador Gallardo Dávalos 2009, otorgado por el Instituto Cultural de Aguascalientes. Autor de los libros de ficción Loquios (Tierra Adentro, 2008) y El inconcluso decaedro y otros relatos (IZC, 2003), Manuel R. Montes (1981) es un escritor, editor y músico que indaga una poética anclada deliberadamente en una tradición literaria que expone con savia y con sonora prosa.
Martín Catalán Lerma, en charla con el autor, afirma algunas posibilidades para acercarse a la obra. Propone la lectura de Llanto de Lisboa desde la idea de su tetralogía de novelas en la que se replantea el tema de la paternidad a través de la escritura bajo el argumento lineal de la genealogía y el recorrido de ésta. Lo anterior, expone una indagación temática clara y profunda que, nos parece, enhebra un tema fundamental para la literatura y para la vida. Es, en este sentido, la obra de la que hablamos, una experiencia identitaria en la que el lector encontrará el desasosiego de la realidad vertida en un elaborado viaje: la anunciación, más que la práctica de ese tránsito. Se engarza, R. Montes, en la tradición de las experiencias fundacionales para el hombre. Atribuye a la paternidad el valor de tema paradigmático y encara la experiencia otorgándole un valor elocuentemente angustioso y, nos presenta en cualitativas sensaciones verbales, una implosión o un paso adelante, abismal, hacia el espejo que antes sólo se miraba y al que ahora se pertenece.
Siete tiempos son los que componen entonces este tránsito. Jugamos con estas dos nociones mencionadas: la paternidad y el viaje. Un hálito de desconocimiento y de ambigüedad se inserta en este pasaje montado en una voz casi cobarde pero no indiferente. Temor y temeridad mueven la impresión que trabaja R. Montes en su prosa, “probablemente un parque, una central de autobuses”, paseo y viaje se conjuran para establecer el escenario de Llanto de Lisboa. Habla de una figura –a veces personaje, a veces simplemente voz- como de un mirón atrevido que descubre, para su mirada, agazapado, una epifanía de lo que sea, una voz que siente y que conduce hacia un viaje vertical; vilamatiano si se quiere. Radica aquí una más de las que conforman la notable reescritura de esta tradición emergente a la que se inscribe R. Montes desde su poética particular.
El texto de R. Montes ostenta un recorrido por el instante; un rastro en el que la experiencia es central, en el que se nos plantea la impresión sensibilísima y los efectos mostrados en la imagen verbal haciéndose a sí mismo su propio modelo de orden en el que la expresión no es una forma trazada sino un problema por resolver. No es una renuncia, es una melancólica invectiva que lo lleva a ser niño otra vez. No porque se aspire a la infancia sino porque es desde ésta que se entabla el saldo de cuentas con el presente; no porque se viva en la nostalgia del momento feliz –la infancia para R. Montes es monstruosidad- sino porque allá están las señas de identidad.
Así, creemos que más que aparecer como el padre que mira con lejanía, tenemos una escritura que ausculta, encima de la cuerda del funámbulo, el viaje hacia otro lado, hacia aquello que ya se conocía pero no se recordaba. R. Montes propone un aprendizaje desde la pérdida: se presenta una infancia compartida, afirma el propio autor, “porque el padre también es un niño que no sabe y desconoce muchas cosas, y en ocasiones es contagiado de esa pureza de la que hablaba Schiller”. La consigna, se lee en la novela, “era demeritarse en un hombre”. El recuento de ello ostenta ambigüedad y otras voces, un emborronamiento de recuerdos escalonados en los capítulos centrales.
A nuestro parecer, los momentos más contundentes de la narración se encontrarán en la inmersión. El personaje se apropia de la voz y la acerca, la hace explotar en la lectura. Cuenta la mano del niño que espera la mano del padre, estirada, expectante. Una promesa peligrosa. Una esperanza que liga las experiencias y las sensaciones. “Piloto” se lee en el encabezado del capítulo y es una espera. R. Montes se filtra “con el sigilo bibliotecario de las espectadoras enamoradas” y se cuestiona lo que sigue en la vida. El detenimiento convive con la mirada hacia delante o hacia otro lado; el mirón aquél camina tras las migajas de la realidad con la vista puesta a cuarenta y cinco grados, entre el presente y el pasado: entre el descubrimiento y el recuerdo: “la víctima de aquel episodio sería el estelar atormentado”.
En la lectura, la neurosis será la habitación para el siguiente recorrido. El narrador, en el altar del sacrificio vital, declara “afirmo que me ahogué, afirmo haber quemado la nave de mi cadáver de niño de pocos años y de pocos huesos, alejándome: huesos y años aún por dilatar (…) y emprende su consecutiva brazada con orientación a lo profundo”. El olvido se hace patente y la voz apela al “¿Recuerdas?”, reminiscencia, homenaje y lectura de otro texto que se finca en la impresión. La prosa enmadejada empuja hacia una nueva voz dentro de la narración que especula.
Bajo los influjos de una suerte de sueño, de bofetada enervante –lisérgica-, se enlista la muerte, la inmersión, el convivio con lo muerto. El creador de la historia es ese ungido y heredero del desasosiego: un lémur que abre las pupilas y cumple con su destino, contar la historia de una genealogía a la que pertenece. El recuento es sugerente y emotivo. El cuentagotas autobiográfico se acrisola con una serie de reclamos y confesionales del personaje. La historia que está condenado a contar se presenta como mazazo: “acuso a mi padre, acuso la pirografía de su rostro extinguido por las incautas desarticulaciones de la muerte y acuso los picotazos del animal en furia que deshilachó, levitando, los remiendos de su chaqueta…”. Comprobamos el temible tránsito. Se acusa a quien se acusa porque es la imagen propia frente al espejo. Es un vocativo a sí mismo. Se auto-aniquila la voz porque sabe que esa furia ha emergido antes contra otro que no es él sin imaginar que, ahora, no hay otra imagen a quien sorrajar el reclamo que la suya, la que está frente al espejo, fragmentada por el viaje vital.
Siete estaciones son las que marcan el canto lúgubre de Lisboa. Esboza, R. Montes, un pasaje sumamente triste y de dulce ternura verbal, si cabe la contradicción. Leemos la miseria del pasado y la delicadeza de sus actores. No puede ser de otra manera dicho diálogo alumbrado por esa “noción de tristeza que hasta ese instante no coligieron los parámetros emocionales de mi infancia” que la que se vive cuando se apela al padre con la mano estirada, esa mano infantil de todos los niños esperanzados en la que se dicta “lo llamé, en un sollozo que calcó en la penumbra del estudio una pluma turquesa, de hielo, que hizo estremecer, agitándolas, las bocanadas expelidas por el pirógrafo. Tardé en darme cuenta de que lloraba, e intuí, con infinito desasosiego, que no acudiría mi padre a mecerme, como al hada blanca de la rua…”; tampoco puede ser otra que esa tristeza casi abatida del niño que siempre espera, casi huérfano. –R. Montes describe, aquí, a nuestro parecer, la repetida orfandad de cuando fuimos niños que se nos parece siempre a la cercanía con la muerte. Nos referimos al llanto no escuchado por el padre; al padre siempre ocupado en otro lado; a su desaparición en algún momento de la infancia-, como si fuera algo que uno debe aprender desde la cuna porque, tarde o temprano, el padre será sólo el recuerdo “del tabloide, del crucigrama inconcluso que retardaba sus aciertos cuando mi padre y no el herrero había, ya, fallecido”.
El personaje es el testigo solitario de las extenuaciones propias. Será interpelado cruelmente por la transfiguración, por la conversión, por la aterradora metamorfosis que el espejo refracta: “en mí el rostro de mi padre, su bisabuelo de ultratumba, reanimando la fotosíntesis de una de mis poquísimas o de mis muertes excesivas (…) El rostro de mi padre, mustio indivisible, antihéroe: una hoz de palidez lunar delineada por la curva del inmenso sombrero de paja ocultando los ojos aunque no, creo, sus abrillantadas lágrimas, únicamente los labios expuestos al suministro de caspa luminosidad, diáfana, cuando se plantó delante de mí”.
La última estancia de la prosa de R. Montes nos presenta la vuelta del viaje equilibrista en el que se espía al futuro, a cuarenta y cinco grados, rebobinando siempre, fabulándolo todo, explicándoselo a base de una adjetivación escalonada, sólo anunciando -que no pronunciando- esa estancia de desasosiego que es la estancia de la trasmutación en uno que ya no es el hijo solamente, ni sólo el hijo que recuerda, sino que se es el padre que promete “contar la historia más incierta que jamás te haya contado nadie, nunca” con un retoque, sólo un “retoque desleal de la memoria”: el prodigio de la reconciliación de la intimidad expuesta.
Datos vitales