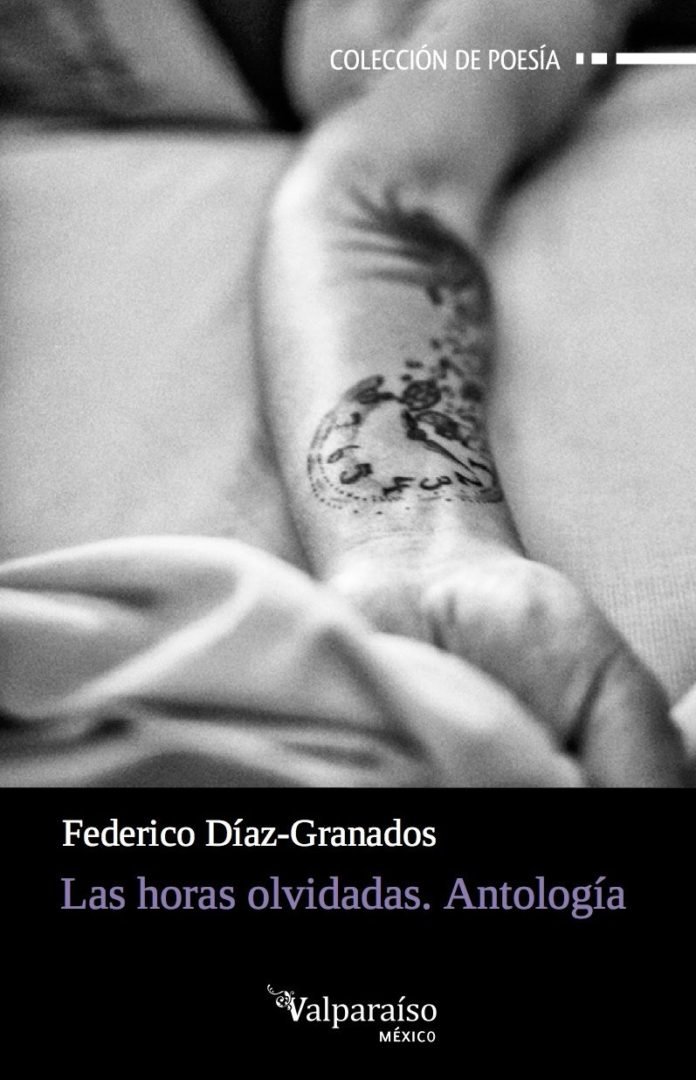Ramón Castillo (Orizaba, 1981) sienta en la mesa de su escritura a Fernando del Paso, Alfonso Reyes, Álvaro Cunqueiro y el filósofo Michel Onfray para discurrir con humor sobre un tema en común: la cocina. Castillo fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el género de ensayo.
Ramón Castillo (Orizaba, 1981) sienta en la mesa de su escritura a Fernando del Paso, Alfonso Reyes, Álvaro Cunqueiro y el filósofo Michel Onfray para discurrir con humor sobre un tema en común: la cocina. Castillo fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el género de ensayo.
.
.
.
Apetencias literarias
“Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena.
Y yo suelo decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito”
Sor Juana Inés de la Cruz.
Respuesta a Sor Filotea.
I
Habrá que reunir, con tiento, los ingredientes varios; macerarlos, dejar que reposen, sazonarlos con esmero y precisión. La prosa obtenida tendrá entonces el beneficio de una mano bien temperada. Pero, para conseguir el guiso ideal, antes se practicará mucho. Se buscarán mezclas, posibilidades, tentativas. El arte de la cocina es, a diferencia del elemental acto de comer, una práctica sólo accesible, como el lenguaje, al género humano. La preparación de las viandas presume íntima cercanía con el acto de escribir, precisamente, por la búsqueda de afinidades. Y aunque no sólo de libros vive el hombre sino también de opíparos convites, tendrá a bien consumir legajos con similar expectativa a la que inunda al cuerpo que recorre y reconoce la carne ajena.
Cocinar y escribir son prácticas familiares a aquellas naturalezas proclives a obtener satisfacción comiéndose el mundo a cucharadas. Esa apetencia es una forma de entregarse al conocimiento, a la auténtica alegría de paladear el gusto obtenido al devorar libros y engullir experiencias. Quien escribe reconoce que la suya es una más de esas fijaciones que podríamos unir con la oralidad, con el deseo de apurar la vida de uno o varios bocados, pues ¿no nació así la literatura, es decir, como un canto abierto a los oídos de cualquiera?, ¿no es la seducción un arte eminentemente oral en el que será necesario disponer de tino en la palabra y generosidad inventiva para disfrutar los suculentos frutos del objeto amoroso?, ¿qué es la literatura sino una experiencia gastronómica en la que nos sentamos a degustar con atención cada palabra cuando leemos sotto voce?
No estará de más admitir que el apetito generoso —en la mesa, la cama o la tumbona— no es por fuerza una disfunción sino quizás apenas un deseo omnívoro por entender el mundo y a los que lo habitamos.
II
Michel Onfray apunta que a través de la satisfacción que se obtenga de los placeres de la mesa es factible deducir el temperamento de un individuo y su obra. El ascetismo será además de rechazo a la gastronomía, renunciamiento a la vida. En una escena de Linda 67, novela de Fernando del Paso, el detective encargado de la investigación dice, cuando le ofrecen una taza de café y preguntan si lo prefiere con o sin azúcar, que el médico lo ha diagnosticado como prediabético. Duda un instante, reflexiona. Luego, mientras ingiere el brebaje bien azucarado, afirma que “en ese sentido, todos somos precancerosos, precardiacos o preatropellados por un automóvil; en otras palabras, todos somos precadáveres”.
En lo anterior podemos leer un claro y firme propósito de no sucumbir a ninguna prohibición dietética o estilística por parte del autor mexicano. Durante su estancia en la Ciudad Luz escribió La cocina mexicana de Socorro y Fernando del Paso, un texto sápido en el que se mezcla la erudición del segundo con la atinada sazón de la primera. No es coincidencia que un libro como ese surja de la pluma de un escritor cuya prosa se caracteriza, entre otras cosas, por la búsqueda de la totalidad. Una visión de la que al parecer nada escapa, reunión de perspectivas y puntos de vista varios que se desplazan hacia al panoptismo. Fernando Del Paso confirma que el ansia devoradora de la que se alimentan sus novelas apenas tiene parangón con su afición culinaria. Baste la genealogía del mole para comprobar su apetito por el detalle, la prolongada enumeración de ingredientes, la ascendencia pormenorizada.
En la salsa de mole encontramos:
…la sinfonía de sabores que celebran las bodas de todas aquellas maravillas que los españoles llevaron a América —y que a Europa, a España, llevaron los ejércitos de Alejandro Magno, las legiones de César, las tripulaciones de Marco Polo, las turbas de godos y visigodos, las mesnadas de Escipión y las huestes árabes—, como el comino de Libia, la pimienta negra y el azúcar de la India, las almendras de Persia, el anís de Egipto, el ajo de Kirghiztán, el sésamo de África del norte, el cilantro de Babilonia, la canela de Ceylán, el clavo de la China y los productos de dos plantas cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos: el trigo y la vid, con varios de los maravillosos productos, ya mencionados, que se encontraron en América: los chiles, el jitomate, el maíz, el cacahuate, el chocolate, el plátano y desde luego, el pavo. El pavo que no es de Turquía como pensaban los ingleses ni de Numidia como creía Grimod de la Reynière, el pavo que Benjamin Franklin deseaba que sustituyera al águila heráldica norteamericana, el pavo, en fin, decapitado huésped de todas las navidades, por otros llamado guajolote, chompipe, gallo de Indias, pípila, cócono y pollo de Calicut.
Parecería que tanto en la mesa como en el escritorio su interés es absoluto, la dedicación ardua, el trabajo sosegado. La acumulación de datos se convierte, según palabras de José Emilio Pacheco, en la materia misma de su poética. Sin embargo, el abundante festín prosístico no indigesta debido a una sabia acumulación de ingredientes.
Además, entre la publicación de cada una de sus novelas ha mediado una década de cocimiento a fuego manso. Táctica culinaria que denota la sapiencia de que la premura nunca ha sido útil para ofrecer banquetes dignos.
En Noticias del Imperio, Maximiliano imagina, de camino a Cuernavaca, patrióticos festines con pormenorizada atención: los colores de la bandera nacional habrán de estar en cada uno de los platos por servir; y así como el personaje fantasea, así el mismo autor dibuja con minuciosas pinceladas universos vastos y autónomos en los que la desmesura es una tentación, como a veces sucede en la mesa o en la cama, pero nunca una realidad puesto que, gran lección de Brillat-Savarin, el que se indigesta o se emborracha no sabe comer ni beber, y lo mismo ha de aplicarse a la escritura.
III
La décima musa sugiere que si Aristóteles hubiera cocinado, sin lugar a dudas, su obra hubiese sido más extensa. No podemos saber si ésta aseveración es cierta; sin embargo, aplicando el mismo principio, sí tenemos, como prueba irrefutable de que Sor Juana nunca se equivocó, los veintiséis rotundos volúmenes que conforman el corpus alfonsino. En Memorias de cocina y bodega, el Centauro de los escritores aseguró que “la mezcla de literatura y cocina es cosa legítima y agradable”. Así pues, con vigoroso apetito, se dedicó a escribir sus experiencias en el arte del buen comer, señalando con sorpresa que la historia poco se ha tomado en serio a la cocina y, en cambio, mucha mayor atención han merecido el mueble o el vestido.
En la primera parte del libro que Reyes dedica a sus viajes gastronómicos hay una advertencia. El texto tiene como destino sólo a aquellas personas que se identifiquen con el caso de Pierrette Brillat-Savarin—hermana del Sumo Pontífice de la literatura coquinaria, a saber, Jean Anthelme, de quien hablaremos más adelante—. La historia de esta mujer, Pierrette, que llegó a vivir noventa y nueve años, es célebre por su joy of living. Según la anécdota, estaba comiendo con tranquilidad cuando una apoplejía la asaltó en pleno bocado. Alarmada porque sintió el final demasiado próximo atinó a gritar a la camarera: “¡Rápido, por favor, traed el postre, que me muero!”.
Quién sabe la veracidad de esta anécdota; de cualquier forma, eso poco interesa a nuestro propósito. Lo importante aquí es distinguir la satisfacción que una buena comida puede conceder ante los ineludibles designios de la existencia. Es oportuno señalar que Jean Anthelme Brillat-Savarin —el hermano de la vieja epicúrea— junto con Grimod de la Reynière son considerados los padres de la literatura y refinamiento gastronómicos franceses. El primero, de hecho, merece más el título de filósofo al nombrar a su obra maestra “Fisiología del gusto o Meditaciones de gastronomía trascendente”. El libro que Immanuel Kant, el pensador trascendente por antonomasia, se negó a escribir fue realizado por un hombre que pregonó hasta la muerte que la invención de un nuevo platillo es más benéfica para la humanidad que el descubrimiento de una estrella, pues de éstas últimas ya hay en exceso.
Pero volvamos a Reyes. El regiomontano observó que el uso del diminutivo, tan común en el habla diaria de los mexicanos, en las cuestiones del paladar remite a la trituración del maíz, a la disminución de la materia hasta su más fino vaho, como en el pinole. La miniaturización presume, para el autor de El deslinde, sobre todo cortesía. Cortés, por ello, era el estilo del propio Reyes quien en algunas de sus diminutas piezas, que también las tenía, relumbraba con beneplácito la sonrisa de un amigable conversador que dirige con gracia la sobremesa. En el mismo apartado, Descanso XIII de Memorias de cocina y bodega, se ocupa además del pantagruélico mole de guajolote. Plato soberbio, barroco y complicado de la gastronomía mexicana, la auténtica “piedra de toque del guisar y el comer”. Y agrega, contundente, sentencioso, irrebatible: “negarse al mole casi puede considerarse como una traición a la patria”. Esa misma patria que Ramón López Velarde describe con “carnosos labios de rompope”.
Al ensayista no le pasa desapercibido que el movimiento de su divagación ha dibujado una trayectoria pendular, y de lo más pequeño ha llegado hasta lo más grande. Tal vez esa pueda ser una fructífera manera de acercarse a la obra de Alfonso Reyes, es decir, como quien busca una golosina literaria, placentera y diminuta; pero al mismo tiempo como quien no teme sentarse a degustar un complejo plato de épicas dimensiones y abundantes sutilezas. En el banquete ofrecido por el regiomontano, el lector, sin duda, encontrará preciosos manjares de ambos tipos, una variedad tan rica que apenas cabe en un menú de veintiséis apretados tomos.
IV
Álvaro Cunqueiro, de nacionalidad gallega, fue un sobresaliente conocedor de la comida y caldos europeos. Sin dificultades su prosa se ocupa de los platos y vinos que los papas de Aviñón se manducaban en sus cónclaves para saltar, a vuelo de pluma, hasta el fogón caliente de la cocina imperial austriaca. Es la suya una larga toma panorámica que abarca a la Europa de varias culturas y tiempos. La cocina cristiana de Occidente es un libro mosaico, un cúmulo de imágenes, datos, anécdotas y guiños. Cunqueiro nos dice que Shakespeare era aficionado a las truchas asalmonadas de su natal Avon; Maquiavelo probó, avant-la-lettre, el paté de foie gras, cuando antes de llegar a París era privativo de Florencia y se le conocía como “Torta Manfreda”; nos enteramos que hubo un tiempo en el que todo se cocía en vino, incluso, un judío en Wurburgo, no sin antes, ser adobado con un par de tocinos; también sabemos que a los Vikingos les agradaba el sabor que las liturgias y demás libros de las bibliotecas daban a sus asados pues, aventura el autor de Galicia, posiblemente, el latín algo añadiría a la sazón de la carne.
Es muy posible que Fernando del Paso tuviera noticias de lo siguiente pero es mediante Cunqueiro que sabemos, además de cuál era el platillo favorito de Maximiliano y su hermano Fernando José, también cómo se preparaba. “El faisán a la antigua moda de Núremberg es el faisán encebollado. Se deshuesa, se encebolla, se envejiga, se cuece rociado de aguardiente de manzana, sazonado con hierbas aromáticas, laurel romano y guindillas de Hungría, y luego, en rajas, se dora en manteca de vaca”. Platillo, se adivina, nada ligero; apenas digno de la realeza de un altísimo estómago imperial.El escritor gallego también se asombra con la anécdota, casi metafísica, según la cual, tras varias disputas entre doctos en lo tocante a cocina, se llegó a la conclusión de que dentro de lo posible, se habrá de preferir siempre el muslo derecho al izquierdo del pollo. ¿La razón? Extravagante, más no exenta de lógica. La gallinácea se apoya en su pata siniestra para poder rascarse con la diestra, de ahí que la extremidad sea más musculosa y, por ende, más dura la carne.
Comparando al sexo y a la guerra con la cocina, Álvaro Cunqueiro, no duda en afirmar que ésta última sobrepasa, en imaginación, a esos dos motores primeros de la humanidad. Es complicado seguir tal opinión sin enarcar la ceja, no obstante, el espíritu que la anima sí que es inteligible y espléndido. Se torna evidente el amor con el que son descritos los variantes matices que hay en un guisado, las descripciones espléndidas para caracterizar a un vino, la meticulosa historiografía de un plato, en fin, se hace del arte culinario una extensión maravillosa de la escritura, de esa labor que conlleva abundantes y sesudas consideraciones. Un soberbio párrafo puede arruinarse con una mala adjetivación, pues al igual que en la cocina, el condimento, cuando no da vida, mata.
V
A la edad de veintiocho, el corazón de Michel Onfray sufrió una insuficiencia en el riego sanguíneo, con daño tisular, producido por una obstrucción en las arterias coronarias. Amante de llevar la contra a los relatos e ideas tradicionales, el pensador se opuso a todo, incluso a las estadísticas, y, antes de los treinta, presumía un infarto al miocardio. Un día antes, habíase reunido con amistades para comer “una paleta de cordero con champiñones y apio” preparada por él mismo y, adivinamos, varias botellas de vino para facilitar la digestión.
Onfray, al salir de la convalecencia, escribe la primera parte de El vientre de los filósofos para reivindicar su afición alimenticia frente a los dictámenes severos, anoréxicos y castrantes de su enfermera, a la que llama “funcionaria de las calorías”. En una exclamación heroica que pasará a todos los libros de cocina del futuro, el filósofo grita airado, envuelto en el éxtasis que la buena mesa le procura, que preferiría morir comiendo manteca que extendiendo su vida con margarina. Los apartados que siguen a dicho axioma son acercamientos a los hábitos y preferencias culinarias de diversos filósofos occidentales. Imagina, por ejemplo, a Nietzsche escribiendo El Anticristo cercado por un rosario de regordetas salchichas enviadas por su madre y que él, para preservarlas, colgaba por toda su habitación. Rescata el consejo de Fourier que dicta que un “coito moderado” siempre es bueno para ayudar a la digestión, y nos presenta a un Jean-Paul Sartre que odia los moluscos, se afianza en su alcoholismo y se destaca por su falta de aseo, su desprecio al cuerpo en pos de una pretendida perfección intelectual. Michel Onfray sabe bien que su deseo por la comida es una gaya ciencia en la que, como en su obra, lo más importante es el goce, la liberación del intelecto y la sensualidad, la primacía del cuerpo sobre los ideales.
VI
Para Onfray, filósofo solar, al igual que para Fernando del Paso y, estamos seguros, para cualquiera de los autores citados, la elección de los alimentos es un ejercicio de soberanía, una de las formas más hermosas y civilizadas de aplicar la libertad. Algo que todos los aquí reunidos comparten es la afición por las letras y por el sabor que ellas destilan. Todos han devorado libros con la misma fruición que con la que han probado un sustancioso trozo de carne. Dice Roland Barthes sobre Brillat-Savarin que éste “desea las palabras como desea las trufas, un omelette de atún, una sopa de pescado”, y sin problema lo mismo puede decirse de cada uno de los comensales aquí reunidos.
La “olla podrida”, que en español antiguo era “olla poderida” —esto es, que da fuerzas, poder—, era un guisado hecho de elementos heterogéneos. Los restos de las viandas, sobre todo carnes, eran mezclados de manera aventurada, por mera curiosidad e implacable necesidad. Este platillo data de las cruzadas y hasta la fecha sigue vivo en varias comarcas ibéricas. El nombre del plato, por una de esas travesías que sólo la cocina y el lenguaje pueden realizar, pasó al francés, calcado, como pot-pourri. Con el paso del tiempo, los galos regresaron al idioma de Cervantes el término, pero ya no como una alusión a un platillo sino como una entidad en la que puede caber de todo. Así este ensayo, hecho de ingredientes varios, incorporados con tiento, sazonados calmadamente, ha pretendido dar satisfacción al comensal, al lector que con sus ojos engulló las apetencias literarias aquí descritas. Si el texto peca de insípido o indigesto acaso sea necesario aplicar el consejo de Sor Juana que reza que para escribir más, para escribir mejor, habremos de cocinar con mayor frecuencia.
.
.
.
Datos vitales
Ramón Castillo. Orizaba, 1981. Egresado de la licenciatura en filosofía en la Universidad de Guadalajara. Becario en el área de ensayo en la Fundación para las letras mexicanas en los periodos 2009-2010 y 2010-2011.