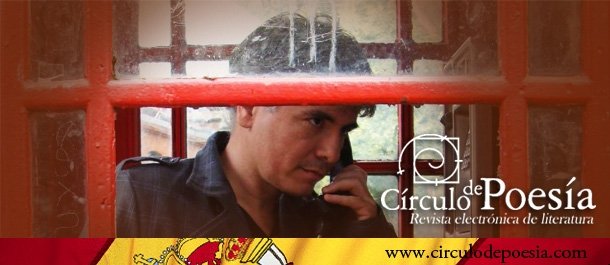 Iniciamos en Círculo de Poesía una antología del cuento español contemporáneo preparada por el narrador Juan Gómez Bárcena. El primer cuento, “El llanto”, es de Juan Bonilla (Xerez, 1966). Su volumen de cuentos “Tanta gente sola” fue galardonado con el premio Mario Vargas Llosa al mejor libro de relatos publicado en español en 2009. Esta antología se cerrará con un texto crítico de Gómez Bárcena.
Iniciamos en Círculo de Poesía una antología del cuento español contemporáneo preparada por el narrador Juan Gómez Bárcena. El primer cuento, “El llanto”, es de Juan Bonilla (Xerez, 1966). Su volumen de cuentos “Tanta gente sola” fue galardonado con el premio Mario Vargas Llosa al mejor libro de relatos publicado en español en 2009. Esta antología se cerrará con un texto crítico de Gómez Bárcena.
EL LLANTO
Y de repente el llanto de un bebé en el piso vecino. Nos torturaba durante toda la madrugada, con largas ráfagas de media hora de concierto en buaaa sostenido y treguas de quince o veinte minutos. Me escandalizaba que los padres no hicieran nada por sosegarlo. Irene me dijo: seguro que siguen el método del Dr. Martinón. ¿Qué método es ese?, pregunté. Consiste en no hacerle caso al bebé, y así el bebé aprende que no puede chantajear a los padres, porque llorar no le va a servir de nada, me dijo. Así que decidimos darle una semana de tiempo para que aprendiera que su llanto no servía para atraer a sus padres. A los diez días seguía llorando igual. No era un bebé, era una horda de bebés, era el Apocalipsis. El método del doctor no servía. ¿No crees que va siendo hora de protestar?, le pregunté a Irene. Pero ella, como los padres, como los demás vecinos afectados, también parecía haberse acostumbrado a aquellas tempestades de llanto, y apenas se despertaba un par de veces por noche, lanzaba un uff de fastidio, se daba la vuelta en la cama, y seguía durmiendo tan tranquila. Por las mañanas lucía mucho mejor que yo, porque yo no pegaba ojo en toda la noche, y si por algún extraño acaso lograba adormilarme, enseguida otro brote de llanto me devolvía a la consciencia.
Una noche se me ocurrió. Supongo que lo primero que pensé fue que necesitaba pruebas para presentar una denuncia, no más que eso. Y decidí grabar el llanto del bebé. Busqué cinta adhesiva, pegué la grabadora en la pared que daba a la habitación de aquel pequeño monstruo, y esperé a que comenzara su puntual concierto. Irene me dijo: el insomnio te está volviendo loco. Y puede que fuera cierto, porque en cuanto empecé a grabar el llanto del bebé una alegría infantil me recorrió la espina dorsal. La grabadora podía funcionar hasta doce horas seguidas, así que no tendría que preocuparme por los periodos de silencio: le darían más efectividad a la evidencia de que, si no debían detener al bebé, esposarlo y meterlo en la cárcel, al menos la autoridad competente podría llamarle la atención a los padres, o ya de paso, abrirle un expediente al Dr. Martinón por estafa.
Durante el desayuno, mientras yo comprobaba cuánto llanto del bebé vecino había grabado, Irene me preguntó: ¿No será que es la culpa la que no te deja dormir? Temía que el llanto del bebé sacara a colación el tema. Hacía años que no hablábamos de ello, y ahora, además de no dejarme dormir, el llanto del bebé venía a resucitar los fantasmas del pasado. No, te aseguro que nada que ver, le dije. Qué suerte tienes, me dijo, porque a mí si me cuesta dormir, no es por el bebé de al lado, sino por el nuestro. Llamar nuestro a un bebé que nunca existió me resultó impúdico, pero puse cara de entenderla, aunque no la podía entender. Ahora tendría seis años y estaríamos apurados porque no perdiera el bus para el cole, pude haber dicho yo o pudo haber dicho ella, pero por fortuna ninguno de los dos lo dijo. En cuanto a la culpa, podía hacerme cargo de mi parte de responsabilidad en aquello, al fin y al cabo fue mi tarjeta de crédito la que se depositó en la bandejita plateada que trajo la enfermera de la clínica, pocos minutos después de que Irene saliese con cara de haber sobrevivido a un ataque nuclear, es decir cara de saber que nunca olvidaría lo que acababa de pasar allí dentro, en una sala en la que no me dejaron entrar a mí. Ella tenía veinte años y yo unos cuantos más. Cuando el aparatito, comprado con miedo y estupor en una farmacia cualquiera, dijo sí, embarazada, los dos nos abrazamos con los ojos vidriados de duda o desesperanza. Aunque nuestra formación de izquierda pura alentaba nuestro convencimiento de que abortar, por dramático que fuera para quien lo hacía, no tenía nada que ver con el crimen que denunciaba la Iglesia, puede que nos sintiéramos un poco criminales. Pero es que no estábamos seguros de nosotros, no sabíamos si queríamos compartir el futuro, tener aquel nexo de unión, una criatura real con nombre propio, muchos gastos, depositario de quién sabe qué esperanzas y causante de quién sabe qué decepciones: supongo que por evitar sospechas, pues por entonces yo estaba casado, y ella era mi amante, Irene estuvo de acuerdo en que lo mejor era abortar para que no me pensara yo que no es que hubiese fallado un condón, sino que ella me había tendido una emboscada. Temía que yo pensara que se había quedado embarazada para forzarme a romper mi matrimonio, que de todas maneras rompí meses después, cuando me fui a vivir con Irene, convencido de que no iba a poder vivir sin ella y temiendo que, después del aborto, me tomase inquina y decidiera irse con su música a otra parte.
Tendremos un hijo, le dije. Más adelante, respondió ella. Había encontrado un trabajo estupendo. No podía quedarse embarazada ahora. Hasta los cuarenta no hay prisa, dijo. Si ella no tenía prisa, no iba a tenerla yo. Los niños no me han gustado nunca. Una vez hice el cuestionario Proust y en la pregunta “Personaje del pasado al que admira” respondí sin titubear: Herodes.
Y de repente el llanto de un bebé. Había grabado, cortando los espacios de silencio, tres horas cuarenta y dos minutos en una sola noche. Era más que suficiente para personarse en comisaría, pero no, decidí recopilar más y esa misma noche volví a pegar la grabadora en la pared que nos separaba del cuarto del bebé. Durante el desayuno, mientras Irene echaba un vistazo a las noticias, yo iba computando los minutos de llanto del bebé. ¿Para qué demonios estás haciendo eso?, me preguntó. Quiero tener pruebas para enchironar a ese pequeño cabrón. En cuanto lo dije me arrepentí. Sabía que la remitía de nuevo a aquello. Pero prefirió no decir nada. Lo nuestro hacía aguas por todas partes y los dos lo sabíamos. En cualquier momento me diría: Tenemos que hablar, que es la frase perfecta para comenzar una conversación tras la cual una pareja ya no habla nunca más.
Horas después estaba en la oficina, dando curso a no sé qué expediente, cuando se me ocurrió: una iluminación. No, no utilizaría el llanto grabado del bebé para presentar una denuncia contra los padres o contra el Dr. Martinón, cuyo libro “Cómo educar a un bebé”, en cuya cubierta aparecía el interfecto rodeado de bebés sonrosados y alegres, iba por la 38 edición. Lo utilizaría para vengarme del propio bebé. Recopilaría horas y horas de su llanto, esperaría diez años, y cuando durmiera como un bendito, en una noche gloriosa del futuro, le daría al play de mi grabadora y dejaría salir todo aquel llanto acumulado, para que el niño de 10 años en que el bebé se habría convertido se despertara y no pudiera pegar ojo, y al día siguiente se durmiera en clase, y por la noche, vuelta a empezar, a las dos o las tres de la madrugada, play en la grabadora, el niño que se despierta y no pega ojo en toda la madrugada. Si sus padres protestaban, sería fácil decirles, a través de la pared: eh, echadles la culpa al Dr. Martinón, que yo estoy poniendo en práctica el mismo método que pusieron en práctica ustedes.
En mis ratos de ocio me dedicaba a discernir si realmente el bebé debía ser el objeto de mi venganza. Entendí que ésta debía extenderse al Dr. Martinón, pues si los padres del bebé habían seguido su método, resultaba de lo más convincente que el célebre pediatra padeciera en persona mi ansia de venganza. Naturalmente nada de esto lo compartía yo con Irene, porque el llanto del bebé era un tema prohibido después de aquel desayuno en que me preguntó si no me pesaba la culpa por su aborto. Cada mañana se limitaba a verme computar las horas de llanto que había grabado y ponía cara de desencanto, la misma cara que ponía cuando le contaban un chiste que ni puta gracia. Cualquier visitante casual a nuestra cotidianeidad, no sé, un fontanero que hubiera venido a arreglar un atasco, un librero de viejo al que yo hubiera llamado para que se llevase una montaña de libros, se hubiera dado cuenta de la tensión ambiental que electrificaba nuestra relación. Cada vez estábamos más lejos, y aunque echarle la culpa al llanto del bebé de la distancia que nos separaba hubiera sido excesivo, los chivos expiatorios se inventaron para algo, y no me costaba nada sumarle a ese llanto un agravio que lo hiciera aún más merecedor de venganza.
Llegué a idear el modo en que podría vengarme del Dr. Martinón: conseguiría su email, me presentaría como director de un Aula de Cultura y le invitaría a que diese una conferencia sobre, yo qué sé, el papel de los bebés en la literatura actual. Su intervención tendría que ser por la mañana temprano, porque si la programaba para la tarde podía tomar un avión al mediodía y volverse a casa por la noche, y necesitaba naturalmente que hiciera noche en la ciudad. Alquilaría dos habitaciones contiguas en un hotel: una para el pediatra y otra para mí. Durante toda la noche, sonaría el llanto grabado del bebé para impedirle al pediatra que pegara ojo. Hice cálculos: los billetes de avión, las habitaciones de hotel y el estipendio por la conferencia que no tendría que dar el pediatra pero que cobraría por adelantado, disparaban los gastos.
Lamentablemente al mes de la primera noche de llanto inconsolable, el método de Martinón empezó a surtir efecto y el bebé empezó a llorar sólo unas pocas veces durante la noche. Sus llantos eran cada vez más débiles y cansinos y espaciados. De repente una noche ya no lloró. Me lo dijo Irene en el desayuno: funciona, el método de Martinón funciona, me dijo. Vale, lo pondremos en práctica cuando tengamos un hijo, le dije. Para entonces ya tenía grabadas más de 60 horas de llanto de bebé. Irene me miró fijamente y me dijo: tenemos que hablar. No traté de convencerla de que merecía una oportunidad: mi único interés estribaba en convencerla de que quien abandonaba la pareja era quien tenía que buscar nueva casa. Ahora no me iba a mudar y perder la ocasión de vengarme del bebé por nada del mundo. Ella me dijo: por supuesto, me iré yo, necesito tiempo, esto es sólo algo temporal. Menuda obviedad: todo es temporal, la vida es temporal, la desgracia es temporal, temporal la felicidad, le dije, pero sí, tómate tu tiempo, tranquila. No sé, nunca me habían dejado, y supongo que ya iba siendo hora. No importaba. Yo tenía 60 horas de llanto de bebé, y para que se cumpliese mi venganza sólo había que dejar pasar el tiempo, ocho años, quizá diez, ya vería, incluso puede que menos, puede que con seis años bastaran, seis años sí, los que ahora tendría nuestro hijo.
Datos vitales
Juan Bonilla (Xerez, 1966) es autor de los libros de relatos El que apaga la luz, La Compañía de los solitarios, La Noche del Skylab, El Estadio de Mármol y Tanta gente sola. Este último fue galardonado con el premio Mario Vargas Llosa al mejor libro de relatos publicado en español en 2009.




