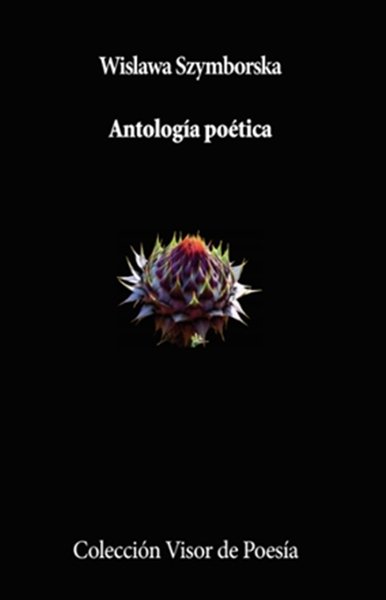Presentamos el prólogo de la “Antología de la poesía hisoanoamericana actual” del crítico, poeta y narrador peruano Julio Ortega (Casma, 1942). Ortega se ha caracterizado por ser uno de los antólogos con mayor prestigio en el ámbito del español. La antología fue publicada en 1987. Inicia con César Moro y cierra con Arturo Carrera.
Las antologías suelen ser de autores, aunque las hay también de textos. Esta, en cambio, quiere ser una antología de la lectura: una selección de poesía hispanoamericana actual cuyo sentido radica en la actividad del lector, en esa lectura que organiza los textos como un proyecto de su propia aventura y goce creadores. Hecha para ser leída en esa intimidad combinatoria, esta antología busca al lector como su centro; y eso significa, en primer término, que todos los criterios de la selección están a su servicio, y no al servicio de un programa literario y, mucho menos, supeditados al mero gusto del antólogo. En segundo término, ello supone que esta no es una antología arbitraria.
Por otra parte, la calidad de presente, de actualidad en desplazamiento, que tiene la lectura hace que esta antología no se supedite ni al medio ni a la historia, ni siquiera a las tendencias literarias. Quiere ser fiel a esa experiencia única que es la lectura de poesía, a su escenario de un habla compartida, que la convierte en un ritual primitivo tanto como en una operación disolvente de los códigos restrictivos. Esa habla construye un espacio suplementario —alterno, disfuncional, nunca saturado ni completo— donde reconocemos nuestra identidad figurativa, esa máscara inquieta de lo imaginario. En esta lengua y en esta América esa identidad está hecha en buena parte de estas voces que se abren en la nuestra. Al final, esta antología tendría que ser una partitura del leer; el antólogo un lector invitado, y el lector una voz con bravura.
Una antología que no se base en las nociones tradicionales que privilegian la figura del poeta pero que tampoco tribute al fetichismo lingüístico de los textos espera convocar al lector en las propiedades de su lectura: poner en circulación el habla que se modula entre las apelaciones e indagaciones de esta textura comunicativa. La lectura que trama esa circulación debería mostrarnos cuánto dice más la poesía nuestra y que próxima es a nuestras vidas concretas. Porque aun cuando algunas zonas de su textura puedan ser opacas o herméticas, todo en ella se desplaza hacia el punto de fusión de la lectura, con la energía de su poder reordenador, con su inteligencia dialogante y su carácter apelativo, convocatorio.
¿Cómo precisar estas instancias de lectura en que se produce peculiarmente esta poesía que aguarda por el lector para completar su ciclo? En los poetas nacidos en torno a la primera década del siglo esta lectura múltiple acontece como una verdadera definición estética; Paz, Lezama, Molina, Girri son tan distintos que coinciden en la necesidad de la diferencia, a través de las marcas que los hacen, en la lectura, verdaderas matrices del habla poética. Ese carácter modelador de la lectura viene también del rigor sistemático con que sus obras son a su vez gran-des descodificaciones de la tradición moderna, la que a su modo reconducen con la energía comunicativa de un registro variable e inquieto que fluye con brío en la voz distintiva que los anuncia. En estos poetas, y no en vano, es notoria la noción de la poesía como la palabra de la tribu: palabra crítica y celebratoria cuyo poder de conocimiento se da independientemente de los discursos socializados e institucionales. El lenguaje tribal va del mito del origen (fundación) al mito del fin (disolución); y las transiciones confieren al poema su dramaticidad, sus furias y agonías. Mientras Cesar Moro ve el mundo moderno como un menoscabo, y se refugia en la exaltación del canto amoroso haciendo de la poesía la última certidumbre del habla, Francisco Matos Paoli oficia desde su propia experiencia de la locura, haciendo de la poesía la serie fragmentaria del monólogo balbuciente, dicho ante la poesía misma, desde la cárcel del desposeído de otra patria que no sea la voz tribal. Gonzalo Rojas, por su parte, habla desde un espacio desamparado, indagando con voz desnuda y a la vez fracturada, herida en el centro del discurso insuficiente, abierta por su propia demanda intransigente ante la mudez esencial con la que se enfrenta armado de sílabas y silabeos. Ante Machu Picchu, característicamente, Martin Adán pregunta por sí mismo, no por la historia ni por la eternidad sino por la mudez pétrea que el lenguaje horada como otra propiedad del tiempo. Vicente Gerbasi trata al lenguaje como otra manifestación de la naturaleza disímil y excesiva que nos cierne, mientras que Oscar Cerruto lo trata como a una materia mineral que debe ganar desde dentro una forma elaborada y aun más firme. El brujo de la tribu recorre también la ciudad, con su pupila corrosiva, buscando habitar en ella desde una voz sumaria, cuya ironía es también una discordia interior; en Efraín Huerta esas voces ásperas son de ida y vuelta; en Nicanor Parra emerge un sesgo tragicómico, y la voz viene del desparpajo popular, incisiva y obsesiva, parte ella misma del rumor urbano. En ambos, como también en Fernández Moreno, el habla de lo cotidiano es una máscara espectacular, otra forma del simulacro por el cual el jardín tribal ha sido sustituido por el artificio moderno.
Desde esa transición hablan los poetas nacidos en la década de los veinte, mientras pierden las evidencias del origen y asumen la discordia descarnada de la fragmentación desasida de lo contemporáneo. Por eso, la comunicación ya no parte del modelo retórico sino de lo inmediato en detrimento, desde el cambiante escenario en que el canto es remplazado por un diálogo más civil, por las formas de una conversación tentativa. El poeta ya no es el sacerdote asido a su palabra reveladora, sino el marginal habitante de un habla común en la que deberá actuar a nombre del esclarecimiento. Así, Francisco Madariaga nombra los últimos vestigios de la provincia paradisiaca desde un registro intenso y agudo, en versículos y anotaciones hechas al pie de la página grande del cantoral perdido. Carlos German Belli, en cambio, utiliza el léxico y las formas de esa página de la tradición arcádica para comunicarnos el desgarramiento urbano, las promesas incumplidas de la modernidad en nuestros medios sociales hechos de violencia, pobreza y extravió; el poeta habla aquí como el hombre natural que ha sido desamparado por la sociedad represora, a la que responde con los restos de su naufragio, con el discurso de la tradición donde las formas de la poesía son un canto completo. Desde la tradición, Álvaro Mutis recorre una geografía imaginaria con un habla a la vez nostálgica y urgida, vibrante y solitaria; su escenario no es solo natural o solo urbano, sino que está hecho por la aventura de un sujeto que deambula en el mundo como en un discurso vehemente; esa aventura de ver y descifrar, es también una suerte de heroísmo final, de emblemática y solitaria travesía entre la belleza parcial y la memoria descifrada; en el habla de Mutis hay un íntimo desasosiego que se demora en los lujos de las formas libres, en gestación perpetua, en ese suntuoso mundo que se crea en la lectura celebratoria a que nos invita. También Rubén Bonifaz Nuño habla desde la norma clásica, y lo hace auscultando entre objetos que se suman como en un paisaje de bodegones, de interiores y desvanes, huellas de un mundo que ha perdido la lógica de sus asociaciones; esa figuración arde detrás de los temas del poema formalmente impecable, de pronto perturbado por su registro de mirada alucinada. De esa mirada analítica Roberto Juarroz ha hecho un espacio de cotejos, disyunciones y experiencias casi alquímicas, no por el producto buscado sino por los elementos puestos en combinación probatoria; los objetos se aproximan y componen no un paisaje sino una pregunta; con el rigor de un teorema, Juarroz diseña esos campos visuales de enigmática resonancia que nos confrontan con las restas de que estamos hechos. Como una divagación del sujeto que ausculta las evidencias del cambio entre el placer y el extravió, entre el amparo y el deterioro, la palabra de Juan Sánchez Peláez viene cargada de su propio origen, como un monólogo casual que la experiencia sedimenta; su poesía es residual: formaciones parciales después de lo vivido y perdido, y ese carácter le confiere su calidad salmódica, casi elegiaca. Otro poeta de la inteligencia del discurso, de su precisión clásica para registrar los mínimos extravíos tanto como las mayores pérdidas es Carlos Martínez Rivas, cuya virtuosidad expresiva tiene la tensión latina de la línea clara pero también la flexibilidad rítmica de la conversación vivificante; su poesía emerge de una dicción madura, como una serial de nuestra civilidad, casi con la gentileza de las formas refinadas y durables que nos hacen amar mejor lo cotidiano. En este proceso desacralizador del poeta y sus funciones, Idea Vilariño habla ya el lenguaje pleno del lector; solo que dice en voz alta las cosas que no solemos pronunciar, y que son el desgarrado nombrar de la soledad, el desamor y el sinsentido. Lacónica, descarnada, esta voz rehúsa los beneficios del discurso y, más bien, lo deshace hasta su mínima expresión suficiente; los suyos son poemas que parecen informes de un oráculo desgarrado, que convierte al enigma en lugar común al declarar la inexorable destrucción: el poeta no escribe poemas, escribe la verdad en la poesía de todos los días. No menos experto en responsos es Jaime Sabines, cuya voz áspera e inmediata parte del testimonio, de la confesión, de la instancia doliente del acto de hablar entre la destrucción común. En Cintio Vitier, en Armanda Berenguer, en Blanca Varela, las palabras poseen una precisión independiente del mundo, una inteligencia repentina, un gesto de arrebato instantáneo, una entonación de humanidad palpada y pulsada. Rafael Cadenas anota variaciones transitivas que van del paisaje novelesco a la fulguración entrevista; Alejandro Romualdo cree en la función denunciante del poema; Eielson se refugia en la fragmentación imaginativa; Jaime Sáenz registra los monólogos nocturnos del deterioro; Tomas Segovia prolonga un canto amoroso de registros reverberantes. Pero más que una voz estrictamente personal, estos poetas nos ceden todas las palabras para rehacer con ellas la parte que nos toca en la poesía, la parte que amplía los marcos mismos de nuestra lectura con la diversidad extraordinaria de un ocurrir poético que se disemina, en su escenario cambiante, luego de entregarnos su mensaje en fuga, su cifra parcial, diferida, fragmentaria. Quizá Ernesto Cardenal representa, en su momento comunicante más persuasivo, esta modulación de la lectura que viene de la tradición, pasa por nuestra actualidad y se disuelve en las evidencias de nuestra realidad diaria. El lenguaje en Cardenal es un instrumento de esclarecer y reordenar: su poesía está hecha de polaridades en disputa, de resonancias latinas y norteamericanas, del coloquio dúctil de la charla, de la retórica sagrada, de la oratoria publicitaria y política, de una serie de registros del habla urbana moderna; pero está hecha, sobre todo, de la noción de que las palabras nos dicen, representan y orientan; de la fe en la inteligencia del lenguaje como el instrumento capaz de hacer más nuestro y más humano el mundo leído como una discordia desde esta orilla hispánica, desde esta suma de desastres latinoamericanos. Esa poderosa humanización transcurre en su poesía con un aliento fresco, alegre, hecho de viva habla inmediata. La poesía es una lectura en disputa con otros medios incautadores: la lucha por la información define el rango social de nuestra cultura, y su salud está en su convicción hablada, en su oralización compartida, en su capacidad para decirlo todo con las palabras exactas. La poesía viene del mundo y vuelve a él; a través del lector, por un instante, hace de esa transición una forma del orden superior que nos debemos.
Y, sin embargo, ese mundo remodelado por el discurso es mucho menos transparente y más dramático, aunque capaz de rendirse también a las epifanías del lenguaje en las entonaciones dominantes en la secuencia siguiente, la de los poetas nacidos en la década de los treinta. La voz de Enrique Lihn es característica de los tiempos urbanizados por una información más compleja, pero también marcados por el trabajo del deterioro social, el malestar psíquico, la descomunicación y los afectos perdidos. No en vano la poesía adquiere otro escenario: el del habla oblicua que ya no cree en su poder esclarecedor, que se oye como una cita repetida, que está hecha de retazos de otras voces, y que encubre una y otra vez su propio malestar, el de representar a un sujeto de registros maniáticos y disgregados. El fragmentarismo se va, así, apoderando del discurso de Lihn, que se mueve como una nebulosa psíquica, sin seguridades ni convicciones definitivas, anotando la variación de su química refractaria de un mundo desquiciado y repetido. Alejandra Pizarnik todavía cree en la introspección sin cálculo de la palabra poética, en su conocer prelógico, pero el malestar es la materia final del poema, su paradójica perfección. Gerardo Deniz convierte a ese escenario en un espectáculo grotesco, y lo hace con humor corrosivo, casi con deleite baudelairiano. Esa lucidez esta asimismo en Gabriel Zaid, en su laconismo agudo, y lo está al mismo tiempo como claridad reveladora y desintegración del objeto. Todavía la poesía puede ser una forma elegante de enunciar el malestar, como en Pablo Armando Fernández, o el medio de explorar un espacio común que supere al malestar, como en Roberto Fernández Retamar; solo que los tiempos son de penuria, y la contradicción una de sus formas dominantes, como ocurre en los poemas de Heberto Padilla, donde el malestar recobra su claridad escéptica. Para Pablo Guevara el malestar es identificable: su origen es social y político, una maquinaria de destrucción del individuo; su poesía lo dice con poderosa persuasión, desde el centro más sensible de la urbe, desde sus víctimas. Otras entonaciones subliman con la poesía estas alarmas: Marco Antonio Montes de Oca lo hace con un brillo imaginativo inigualado. Pero incluso en el canto expansivo de Juan Carlos Becerra resuena, repentino, un temblor apagado por la voz.
La última sección de esta antología, dedicada a los poetas nacidos en las décadas de los cuarenta y los cincuenta, se abre hacia el futuro de una lectura que sólo responde por el presente, aunque el presente sólo es legible en sus virtualidades. Esta sección es, por ello, la más actual y, por lo mismo, la más virtual. Sólo puedo convocar aquí a un número reducido de voces, de un conjunto no solo numeroso sino diverso y estimulante. Pero estas voces hablan con suficiente claridad y convicción como para distinguirlas por sus nuevos registros y dicción. Empiezo esta sección con José Emilio Pacheco por su calidad instrumentadora del cambio poético que se precipita hacia las formas más abiertas del coloquio, pero no en la mera desnudez oral sino a través de un repertorio de formas del decir, que son pautas del leer. Esta es una poesía distintivamente hecha desde la lectura: lee el mundo y lee los textos como una misma escritura descifrada, y en esa actividad la poesía está hecha de muchas otras lecturas, como un objeto resonante y colectivo que se debe a la temporalidad de la lengua y a la inteligencia en que nos comunicamos. Antonio Cisneros es otra voz distintiva en este grupo; su extraordinaria habilidad para modular el verso coloquial es notoria en esa captura precisa de la temporalidad que reverbera en el poema, ganada para los contrapuntos de la lectura, a la vez crítica y gozosa. Raúl Zurita recobra el dramatismo oral del salmo, la retórica de la mística, la ironía del coloquio popular, el empaque de la predica nacional, para inscribir en las hablas su desgarrado grito interior. Después de las exploraciones comunicantes, los más jóvenes ensayan en el espacio impugnador del texto rehacer el mundo desde la escritura, desde su precipitado sígnico no dependiente de sus códigos sino, más bien, liberado por el placer del grafema y el espacio gestual ocupado. Esta partitura es otra, un nuevo desnudamiento del signo, libre del logos comunicante, en busca de su lector cifrado, con lo cual se subraya, por lo demás, el hecho de que las varias lecturas no suponen un archilector sino varios lectores, librados a su suerte y hechos en su particular abecedario. Que estos marcos del leer se amplíen demuestra no solo que la lectura no es un fenómeno natural sino que ella se desplaza por la letra como su noción más libre: trama y destrama, funda y desfonda, arma y desarma de acuerdo con sus nuevos márgenes, en movimiento circulatorio y respiratorio, incorporador y proliferante, siempre distinta en su ocurrencia y siempre resonante en su escenario de lo visto y oído.
Por lo mismo, varios criterios actúan en esta selección. Ha sido necesario superar la división por países, arbitraria de por sí, y optar como marco de lectura por el de las promociones, dando una década para cada una. Este marco es un poco menos arbitrario que el de las literaturas nacionales, pero no por la similar edad de los poetas sino por la coincidencia de sus experiencias literarias, su mayor o menor proximidad a los movimientos dominantes de cada período, y aun por las tensiones entre uno y otro modelo dentro del período. Como para rebasar las limitaciones de esta convención, empiezo con Cesar Moro, nacido en 1904 y termino la sección con Octavio Paz: el primero viene de la vanguardia pero se inserta en la más viva actualidad de nuestra lectura, el segundo desborda las convenciones y se aproxima desde su eje cambiante a las más recientes experiencias. También podríamos decir que Vallejo y Neruda nos son muy actuales, como lo es toda verdadera poesía; pero precisamente esta antología requiere empezar después de Vallejo y Neruda, en ese punto de la lectura donde los dejamos para recomenzar con nuestra propia construcción del presente de la poesía. Rebasar los límites de la década es necesario también en los casos de Ernesto Cardenal, cuya actualidad de lectura es patente, y de Enrique Lihn, con quien inicio el tercer movimiento de este libro como para marcarlo con su entonación más característica; termino esa secuencia, en cambio, con Pablo Guevara como para pasarle las apelaciones a la década siguiente, donde ya José Emilio Pacheco, el primero del cuarto movimiento, viene del anterior por edad pero sigue de largo por transitivo y transeúnte, por su ejercicio descentrador y como minimalista, que devuelve el habla poética a la dicción diaria en que nos reconocemos.
No menos convencional es el número de poetas incluido: podría, con más páginas, incluir otros veinte en todo derecho. Pero las antologías no son actos de reparación ni de sola evaluación: no están aquí para hacer justicia, salvo que pretendan imponer un programa estético recusando los otros programas, lo que no es el caso. Pero es un hecho que, entre nosotros, entre tantas malas distribuciones y tan pocos bienes disponibles, las antologías reparten disputas, polémicas y enemistades: esperamos de ellas no una propuesta de lectura sino la justicia distributiva. La distribución nacional, en la que recae incluso una antología tan pertinente como la de Aldo Pellegrini, genera otros malentendidos: no están todos los poetas nacionales de importancia, nunca podrían estarlo. Al final, tales antologías suelen definirse por sus exclusiones y no por sus inclusiones. Por ello, más que de la polémica esta antología quisiera ser parte de la literatura: actuar dentro de ella como una instancia posible de su transición, cambio y dirección, esto es, como un corte transversal que deja ver la textura viva de las voces sumadas. Al mismo tiempo, ser parte de la literatura significaría abrir una cierta referencialidad interna: aludir al movimiento general de la poesía, y hacerlo desde ella, como su reflejo; y también como el lugar donde esa poesía se muestra con todo su esplendor y variedad, en su fecunda ocurrencia. De allí que otro criterio haya sido la calidad intrínseca de los poemas elegidos: cada poema debería ser una experiencia memorable a la lectura, ya sea por su fervor creativo como por su verdad incisiva, por su expansión de empatías como por su concentración de negaciones. Cada poema debería ser una experiencia radical de lectura: una demanda por el fervor o la agudeza de la palabra, por su propia libertad entre los códigos que la manipulan.
Otros criterios, más obvios, tienen que ver con cierta proporcionalidad de poetas de una u otra entonación, de uno u otro origen estético, de una u otra área cultural y literaria. Ello asegura, creo, mayor diferencialidad a los poetas incluidos, pero sobre todo una vivacidad inmediata a la propuesta de la lectura en secuencias contrastantes, que se suman y se bifurcan, que se aproximan y se equivalen. Esa animación de la lectura propuesta es fundamental a una antología que cita al lector consigo mismo: con su capacidad de entusiasmo, de compromiso y de cambio. Mantener al lector en ese estado de exaltación es el propósito evidente de este libro. De ese modo, su fidelidad a la poesía se habrá cumplido, tanto como su pertenencia a la corriente viva de la literatura que hacemos y nos hace.