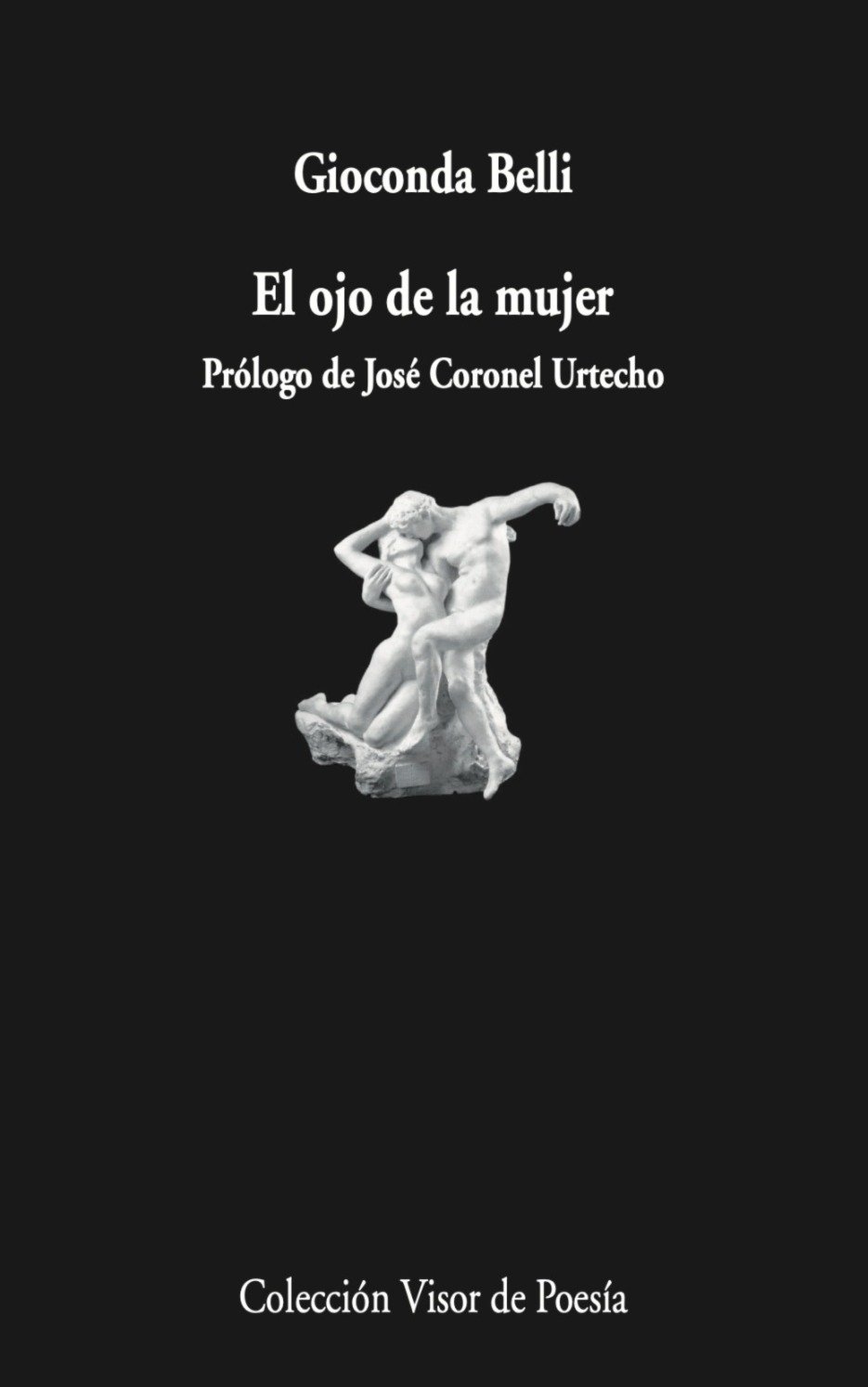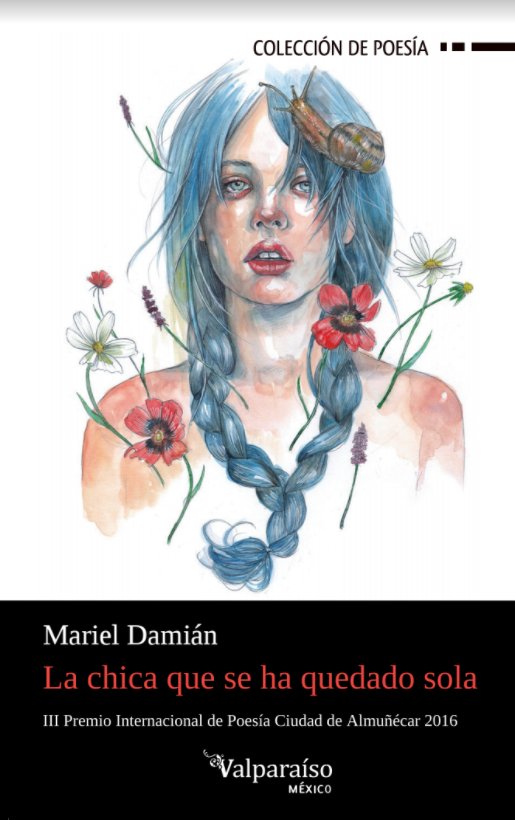Presentamos uno de los mejores cuentos de Enrique Serna (1959), “Borges y el ultraísmo” del volumen Amores de segunda mano, publicado en 1993. Serna es uno de los narradores fundamentales de México, quizá una de las voces más potentes, una de las escrituras de mayor calidad. La ironía, central en su trabajo, se advierte también en sus novelas y ensayos.
Presentamos uno de los mejores cuentos de Enrique Serna (1959), “Borges y el ultraísmo” del volumen Amores de segunda mano, publicado en 1993. Serna es uno de los narradores fundamentales de México, quizá una de las voces más potentes, una de las escrituras de mayor calidad. La ironía, central en su trabajo, se advierte también en sus novelas y ensayos.
Borges y el ultraísmo
Lo dijo con la deferente gentileza de un patriarca interesado en la juventud estudiosa, pero haciéndome sentir el rigor de su augusta, indiscutible autoridad literaria. Y lo dijo en voz alta, para que oyeran el consejo todos los profesores del departamento:
—¿Por qué no cambia de tema? Borges renegaba del ultraísmo y él sabía un poco del asunto, ¿no cree? A nadie le importa esa parte de su obra, fue un capricho de adolescente. Si quiere hacer tonterías, hágalas, para eso es joven, pero apiádese de Borges. A él no le hubiera gustado que usted se doctorara en sus balbuceos.
Hubo un silencio expectante, como el que precede la ejecución de un condenado a muerte, y aunque me sentía destrozado por dentro no le di el gusto de acusar el golpe. Sonreí con más rabia que timidez, buscando apoyo moral entre los asistentes al coctel de bienvenida. Nadie me defendió. Para discutir con Florencio Durán era preciso tener su estatura intelectual y ninguno de nosotros la tenía. Me dolió sobre todo la traición de Fred Murray. Él me había embarcado en la tesis y como jefe del departamento debió interceder por mí, o por lo menos decir algo que sonara inteligente. Pero fingió sordera y con ello pisoteó su dignidad académica. Modestia aparte, soy el investigador más brillante de esta maldita universidad. Si mi estudio sobre la participación de Borges en el movimiento ultraísta era una sandez, ¿dónde quedaba parado Murray y qué valor tenían los estudios literarios en Vilanova University? ¿Qué clase de idiotas éramos todos?
Claro que los poemas ultraístas de Borges no tienen importancia en sí mismos, pero en ellos se vislumbra el tema de la refutación del tiempo, que será decisivo en su obra de madurez: algo parecido iba a responderle a Durán cuando se abalanzaron a pedirle autógrafos mis alumnos de Teoría Literaria, que al fin veían cumplido su anhelo de conocer en persona a un peso completo del boom latinoamericano. Comprendiendo que haría el ridículo si discutía con él delante de sus admiradores, me dirigí al extremo opuesto del salón, donde un mesero negro servía el vino de honor. Dos copas y un canapé me quitaron las ganas de entrar en polémica. Entre Durán y yo había una distancia infranqueable. Por simple respeto a las jerarquías debía guardar silencio, como un soldado raso que obedece instrucciones de su general. ¿Quién era yo juntó a él? Un oscuro especialista, un parásito del talento ajeno.- Pero entonces ¿por qué se había ensañado conmigo? Esa pregunta me ulceraba el orgullo mientras lo veía dedicar libros traducidos a catorce idiomas. Ningún trabajo le hubiera costado criticarme con amabilidad, reservándose la sorna y el desprecio para sus iguales. El mismo comentario, dicho de buena fe, quizá me hubiera motivado a estudiar algo más interesante, porque Florencio —debo reconocerlo— tenía su parte de razón. Escogí el tema de mi tesis (Borges y el ultraísmo: reflexiones sobre un prófugo de la vanguardia) pensando más en llenar una laguna que en mis propios gustos. El Borges que de verdad me interesaba es el Borges de Ficciones y El aleph, pero había una copiosa bibliografía sobre esos textos y no me atreví a competir con Emir Rodríguez Monegal y su equipo de borgianos de Harvard. Opté por cultivar a solas una parcela crítica justamente ignorada, con toda la mediocridad que esto implica. Florencio había descubierto mi falta de ambición, pero eso no le daba derecho a ponerla en evidencia delante de mis colegas. ¿O acaso le gustaba pisar cucarachas?
Un grito me devolvió la presencia de ánimo cuando más la necesitaba para no despertar compasión. Mi ex amante Gladys Montoya, profesora de Historia del Arte, quería presentarme a la esposa de Florencio, una rubia escuálida y cenicienta, embutida en un abrigo marrón, que llevaba en el cuello un aparato ortopédico. Me saludó sin mirarme a los ojos, como una primera dama renuente a entablar relaciones con funcionarios menores. Se llamaba Mercedes, había nacido en Bogotá y a los doce años emigró con su familia a París, donde conoció a Durán. Le calculé treinta y cinco años. Venía de dar su primer paseo por la universidad y estaba maravillada con las ardillas que retozaban en los jardines, pero los edificios de estilo neogótico le habían parecido un tanto cursis. Gladys estuvo de acuerdo en que eran unos adefesios y nos dio una breve conferencia sobre la manía estadunidense de construir antiguallas falsas, lo que a su juicio denotaba un complejo de inferioridad cultural. Mercedes bostezó. Quizá trataba de insinuamos que para charlas cultas ya tenía de sobra con las de su marido. Viéndola tan escasa de atractivos, deduje que Durán se había enamorado de sus ojos. Eran dos verdes amenazas de fidelidad eterna. Sólo podía mirar con esas lagunas quietas una mujer decente hasta la frigidez.
Le pregunté a qué pensaba dedicarse durante su estancia en Vilanova.
—Espero que me dejen trabajar en el taller de artes plásticas al fin me sostuvo la mirada—. Hago grabados en metal y estoy reuniendo materiales para una exposición.
—Me los tiene que enseñar un día de éstos dije por cortesía, deseando con toda el alma que no me tomara la palabra.
Gracias a Diosera supersticiosa y jamás enseñaba sus cuadros antes de exponerlos, porque le traía mala suerte. ¿Verdad que no se lo tomaríamos a mal? Ni a Florencio le mostraba su work in progress, pero si yo quería ver fotos de su producción reciente, con todo gusto me las haría llegar, para que no la creyera pedante. Como además de pedante me pareció ridícula, dejé su ofrecimiento en el aire y dirigí la conversación hacia el maligno tema de su cuello ortopédico: ¿No le molestaba para trabajar?
—Qué va. Si es comodísimo agacharse con esta vaina—bromeó—. Pero lo bueno es que ahora camino con la frente en alto —y enseguida, como para dejar bien claro que no era una lisiada incurable, nos dijo que le habían puesto el aparato para curarle una vértebra cervical desviada, pero se lo quitarían a más tardar en seis meses. Pensé que Mercedes, como todas las feas, tenía su pequeña reserva de vanidad y daba esa noticia no pedida para que tratara de imaginármela sin la gorguera. Nada me costaba complacerla. Forcé la imaginación al máximo y la seguí viendo gris, insípida, triste.
Gladys nos dejó solos para unirse al grupo formado alrededor de Florencio, que había terminado ya de conceder autógrafos y ahora charlaba con el rector de la universidad, a quien tenía embelesado con su magnífico inglés. Murray alzó los brazos pidiendo silencio y desde el estrado anunció que por decisión del Academic Board, nuestro distinguido visitante acababa de ser nombrado doctor Honoris Causa. Abrazo de Florencio con el rector y aplausos de toda la concurrencia. Mercedes no se acercó a compartir con su marido ese momento de gloria, detalle que me causó gratísima impresión. Sería fea y esnob pero no mendigaba el resplandor ajeno. Perdonándole su exquisita superstición me senté a su lado y le hablé de mis desventuras en Vilanova, de cuánto sufría para explicar Primero sueño a estudiantes que apenas y sabían hablar español. Como llevaban medio semestre atorados en la piramidal sombra, les había dicho que sor Juana escribió el poema en un viaje de hongos alucinógenos, y ahora por lo menos me ponían atención. Logré arrancarle una sonrisita débil y forzada que me permitió ver sus enormes dientes frontales. (Decididamente, Mercedes era el ripio más notorio de Florencio.) Roto el hielo, se animó a confesarme su temor a morirse de aburrimiento en Vilanova. Estaba acostumbrada al ajetreo de París y le habían dicho que nuestra casa de estudios era la catedral del tedio. Le recordé que la universidad estaba a veinte minutos de Filadelfia: podía darse una escapada cuando necesitara una tregua de ardillas.
—¿Y en Filadelfia qué se puede hacer, aparte de visitar museos?
—Nada —le confesé— pero en South Street hay desfiles de negros que bailan con sus radios portátiles, y eso por lo menos levanta la moral, después de ver a los autómatas de los suburbios. Fíjese en ellos cuando suba al tren. Parecen postes con maletín. Todos van de gabardina y abren el Wall Street Journal al mismo tiempo, como si los dirigieran a control remoto.
Acostumbro tocar a la gente con la que hablo. Es un acto reflejo, una manera de relacionarme a través del tacto, y en un momento de la conversación, mientras disertaba sobre la uniformidad mental del pueblo norteamericano, apreté sin darme cuenta la rodilla de Mercedes. Fue un apretón venial y breve, más anodino que un beso de tía, pero ella reaccionó como si hubiera intentado violarla. Sacudida por una descarga de adrenalina o por una coz de sus deseos frustrados, apartó la rodilla con brusca determinación, ruborizada como un semáforo. A manera de disculpa, y para no exponerla a mayores depravaciones, retiré mi silla veinte centímetros, dejando entre los dos un virtuoso abismo. En vez de tranquilizarla conseguí que se apenara más al tomar conciencia de su pudibundo traspié.
—Florencio debe estar deseando que me lo lleve de aquí –tartamudeó—. Voy a rescatarlo de sus admiradores —y nos despedimos con un choque de manos tiesas.
De algo sirve haber estudiado Semiología. Esa noche, con el auxilio del whisky doble que utilizo como pastilla para dormir, me dediqué a interpretar la reacción de Mercedes. El significante no podía ser más claro: un apretón de rodilla la puso a temblar. Lo difícil era encontrarle un significado a esa conmoción. Estaba casada con un hombre que le doblaba la edad. Florencio era un titán de las letras, pero a sus años le convenía más una enfermera que una esposa. Calvo, cianótico, frágil como un libro descuadernado, en la cama debía de oler a formol, a cirio, a homenaje post mortem. Pobre Mercedes. A cambio de las delicias intelectuales que seguramente gozaba con él, estaba desperdiciando su juventud. Tan embotada tenía la sensualidad, que ni siquiera alcanzaba a distinguir una caricia de un gesto social. Yo le gustaba a su piel, mas no a su conciencia. Chaperona de sí misma, sacaba el traje de puerco espín a la menor insinuación de un faje, pero sometido a una presión mayor su cuerpo rompería el cerco de púas exigiéndole a gritos un armisticio, un deshielo integral y definitivo. Mi lectura semiológica de su carácter sólo fallaba en un punto: para saber si el significante correspondía con el significado hubiera tenido que acostarme con ella, y mi apetito descifrador no llegaba tan lejos.
Desmoralizado por el hiriente comentario de Florencio, perdí el interés en Borges y casi llegué a detestar sus poemas de juventud, pero seguí adelante con la tesis porque ya la tenía muy avanzada y no quería que Murray me notara el resentimiento. Un meticuloso robot hubiera hecho mi trabajo igual o mejor que yo. Fichaba libros y ordenaba datos en la procesadora invadido por una sensación de inutilidad. Los ultraístas aplicaron a la poesía las ideas de Ortega y Gasset sobre la deshumanización del arte. Hermosa gragea para el hocico de un erudito. Ramón Gómez de la Serna apadrinó el movimiento y luego se apartó de él. Viva el deporte de citar por citar. En una célebre condena de los vicios literarios de su tiempo, Borges declaró la abolición en la poesía ultraísta no sólo del confesionalismo y los trebejos ornamentales, sino de la circunstanciación, o sea, de la anécdota. ¿Cómo reciclar esa chatarra para especialistas, que Borges mismo hubiera condenado, si ahora juzgaba mi tesis con el criterio implacable de Florencio Durán?
Además de perjudicarme como investigador, me desacreditó como docente. La mayoría de mis alumnos tomaba clase con él (había venido a impartir un curso de tres meses pagado a precio de oro) y sus brutales embestidas contra la moderna ciencia literaria empezaron a crearles dudas. Después de oírlo venían a decirme que los métodos de análisis estructural eran grilletes para la imaginación. ¿Por qué los obligaba a diferenciar el texto del intertexto si Mister Durán decía que esos terminajos sólo ahuyentaban a la gente de la literatura? Yo les respondía que un escritor como él podía confiar en sus intuiciones, pero ellos necesitaban una sólida base metodológica para desentrañar los múltiples significados de un texto. Predicaba en el desierto, pues ahora me habían perdido el respeto. Un escritor “de a de veras” les recomendaba tirar a la basura mis enseñanzas, y aunque yo tuviera la razón jamás lograría imponerla, porque los argumentos académicos habían pasado a segundo plano. Simpatizaban con Florencio porque —más allá de sus juicios literarios— no querían parecerse a mí cuando fueran grandes.
Dos semanas después del coctel volví a encontrarme con Mercedes en el auditorio de la universidad, cuando vino a representar Yerma una compañía de actores portorriqueños. Llegué a la mitad del primer acto y no tuve más remedio que sentarme junto a ella en la única butaca disponible del auditorio. Esta vez me cuidé mucho de tener las manos quietas, y sin embargo, por la manera como se removía en el asiento, por su tos neurótica, por su incesante cruzar y descruzar de piernas, advertí que mi presencia le incomodaba. Si Mercedes hubiera sido una mujer satisfecha, contenta con su cuerpo, habría interpretado su nerviosismo como un homenaje a mi virilidad. No provocaba esas tensiones en una mujer desde mis épocas de preparatoriano, cuando tocaba la quena en un grupo de folcloristas y mi negra melena de cóndor andino hacía furor entre las chiquillas. En el intermedio, forzada por las circunstancias, Mercedes tuvo que saludar a su temido vecino de butaca. Le pregunté por qué su marido no la acompañaba y me respondió —malhumorada, como quien responde a un reportero impertinente— que se había quedado trabajando. Con Florencio nunca podía salir, se quejó. Por las mañanas se encerraba a escribir, en las tardes leía como endemoniado y de noche descansaba repasando el Corominas.
—Debe sentirse muy orgullosa de él —comenté, aunque me hubiera gustado preguntarle si no tenía ganas de asesinarlo.
—Yo no lo traje al mundo ni escribo sus libros. ¿Por qué voy a sentirme orgullosa?
—Por ser la primera dama del Parnaso latinoamericano.
—Eso es lo que más me fastidia —Mercedes no estaba para bromas—. Florencio podrá ser un genio, pero yo tengo derecho a existir por mi cuenta ¿no cree? Estoy harta de la gente que me busca para sacar algo de él.
—Yo no quiero nada de su marido ni tampoco de usted —iba a darme la media vuelta, indignado, pero me detuvo una súplica de Mercedes:
—Perdóneme, no quise ofenderlo. Es que a veces necesito dejar bien claro que soy una persona independiente.
—La comprendo. Estuve casado con una feminista que me obligó a respetar su independencia. La respeté demasiado. Nos divorciamos porque ella me quería sojuzgar a mí.
—Usted me cae bien —sacó un cigarro y le ofrecí lumbre—. Es el único profesor del departamento que no anda rondando a Florencio para pedirle una entrevista.
—Si le cayera bien me hablaría de tú.
—No me caes tan bien. Gladys Montoya dice que eres muy presumido.
—Porque no le hago caso. Yo quiero una mujer para toda la noche y ella me quiere para toda la vida.
—¿Y las alumnas para qué son? ¿Para toda la tarde?
—No las toco ni con el pensamiento. El reglamento de la universidad me prohíbe cumplir sus fantasías eróticas.
—Tiene razón Gladys. Te crees divino, ¿verdad? Apuesto que te pasas horas frente al espejo.
Estaba lejos de sentirme tan seductor, pero el sinuoso coqueteo de Mercedes me confirmó en la creencia de que a ella sí le gustaba. Y más aún: quería cerciorarse de que no tuviera compromiso con otra mujer. ¿Había olvidado su quisquilloso pudor o lo disfrazaba de atrevimiento? Iba a decirle que mi presunción era un arma defensiva contra las mujeres dominantes, cuando el portero del teatro se acercó a recordarnos que no se podía fumar en el vestíbulo.
—¿Y entonces dónde se puede fumar? —protestó Mercedes. Tapándose la nariz en señal de repudio, el portero nos invitó a fumar en el jardín.
Afuera coincidimos en que la gangosa representación de Yerma nos había indigestado y resolvimos privamos del segundo acto. La acompañé hasta Pembroke House, el edificio donde se hospedan los visitantes ilustres de la universidad. Creo que si la invito a mi departamento, esa misma noche hubiera pasado algo. Hasta guapa la vi, engañado por el desparpajo con que me trataba. Su vivacidad fue disminuyendo, sin embargo, a medida que nos acercábamos a los dominios de Florencio, y cuando nos detuvimos en la puerta de Pembroke era ya la señora timorata de nuestro primer encuentro. Había recordado, al parecer, que la esposa de una vaca sagrada no debe tutearse con desconocidos. Ya para despedirse, con la llave en la cerradura, me invitó a una cena que su marido y ella ofrecían el viernes al personal hispánico de la universidad. Le pregunté cuál era su departamento y me señaló una habitación del segundo piso que tenía la luz encendida. La silueta de Florencio se recortaba contra la ventana. Estaba leyendo y pensé que la lectura, en su caso, debía de ser algo como un vuelo inmóvil, un trance místico, una excursión al más allá. Al ver esa ventana leí yo también, pero dentro de mí. Leí un rencor naciente que se traspapelaba con mis notas a pie de página, escritas esa misma tarde, mientras Durán irradiaba chispas de inteligencia; leí su próximo libro como si leyera mi sentencia de muerte y no me conformé con estrechar la mano de Mercedes: le di un beso de segunda boca, un beso corto y artero, calculado para tomarla por sorpresa y dejarle en los labios una tibia sensación de atropello.
La cena fue más grata de lo que había esperado gracias a un cambio de última hora: Florencio nos honró con su ausencia. El día anterior viajó a Nueva York, invitado por su amigo Francois Mitterrand, que visitaba la ONU en su gira por Estados Unidos y tenía programado un encuentro con intelectuales del Tercer Mundo. La deserción de Florencio liberó a los invitados de un peso invisible. Bebimos a gusto y charlamos con desenvoltura, libres del respeto paralizante que nos hubiera impuesto su compañía. No estuvo en la mesa, pero tampoco nos abandonó por completo. Su gloria cenó con nosotros y en el ambiente parecía flotar un aire de grandeza como el que se respira en la casa de una celebridad convertida en museo. Los altos dignatarios de la cultura mundial con los que departía en ese momento nos acompañaron también, empequeñeciendo al grupo. Fue significativo que no se hablara de política ni de literatura, como si nos diera pena manosear temas que en el encuentro de Nueva York se tratarían con más autoridad y clarividencia: ellos eran los patrones y nosotros los criados que hacíamos chorcha en la cocina. La conversación se redujo, pues, a chismes de la Universidad —pusimos al día la nómina de profesores engañados por sus mujeres— y a sabrosas intrigas domésticas. Metido hasta el cuello en las disputas del Academic Board, Murray llevaba la voz cantante. Nos contó que la esposa del rector, a todas luces lesbiana, estaba protegiendo a una peligrosa mafia de viragos encabezada por Dinora Laforgue, la subdirectora de Humanidades, que ahora pretendía colocar a una querida suya en la coordinación de Lenguas Extranjeras. Murray ambicionaba el puesto, y para conseguirlo pensaba utilizar al Comité de Alumnos (controlado por estudiantes maoístas) donde había hecho correr el rumor de que Dinora y su amiga eran agentes de la CIA. ¿Verdad que era justo frenarlas? Todos le ofrecimos apoyo moral, incluso Gladys, que antes de andar conmigo tuvo un romance con Dinora y podía ser oreja del otro bando (pero esto Murray no lo sabía: se lo dije después y por poco le da un infarto). Ajustadas las cuentas con el enemigo, hablamos de cosas menos importantes: de cuál era la mejor cosecha de Chateauneuf du Pape, de una serie policial que nos tenía pegados al televisor, de la estúpida y puritana campaña contra el cigarro. Sin Florencio la vida podía ser muy agradable.
Sólo Mercedes parecía fuera de lugar en la reunión. Más que nuestra maledicencia, le molestaba yo. Apenas entré al departamento supe que algo había cambiado entre los dos. La noté fría, hostil, atenta por compromiso. En represalia por lo del beso no me dirigió la palabra en toda la noche. ¿O se había enfadado porque no llegué más lejos? Ambas cosas podían ser verdad, pues con ella no funcionaba la Semiología. Sus cambios de conducta eran imprevisibles. En el teatro había dado señales de necesitar un bombero que le apagara las fiebres, y ahora me castigaba por haber lanzado el primer manguerazo. O era una reprimida sin remedio que sólo coqueteaba para no sentirse insignificante, o de verdad quería conmigo, pero su ángel de la guarda le sujetaba el ronzal del deseo. Envalentonado por el Grand Marnier que acompañó a los postres, decidí salir de dudas esa misma noche, y como no tenía pretexto para verla en privado, a la hora de las despedidas olvidé mis llaves en una repisa.
Volví por ellas cuando ya se habían ido los invitados. La encontré sin maquillaje y en bata, lista para dormir. Sobresaltada por el timbrazo, me abrió la puerta dejando el seguro puesto, más firme que nunca en su papel de anfitriona ofendida. Mis excusas no disiparon su desconfianza. Fue por las llaves y me las entregó por la rendija de la puerta sin invitarme a pasar.
—Quiero hablar contigo un momento —detuve el portazo con la punta del pie—. Creo que malinterpretaste lo del otro día.
—Ven mañana y explícaselo a Florencio. Ahora estoy muy cansada.
—Por favor, Mercedes. Ábreme la puerta y te juro que me voy en cinco minutos.
Accedió a mi ruego pero se quedó en el recibidor, de pie y cruzada de brazos, con la mirada vacía de quien oye sin escuchar. Un potente plafón iluminaba su rostro blancuzco, salpicado de barros y espinillas que ahora, con la cara lavada, salían a relucir como la basura descubierta al levantar un tapete. Al ver sus piernitas huesudas y sus pantuflas de abuela estuve a punto de soltar una carcajada soez, pero me discipliné recordando mis experiencias de fumador. El primer cigarro tampoco me había gustado y sin embargo domé la repulsión hasta convertirla en placer.
—No quiero que me guardes rencor por lo que pasó. Perdóname, creí que estabas sintiendo lo mismo que yo y cometí una tontería. Espero que a pesar de todo sigamos siendo amigos, ¿no?
Le tendí la mano en señal de reconciliación.
—¿Amigos?
—Amigos —la mano de Mercedes era un pájaro en llamas. No podía desaprovechar una mano tan prometedora.
—Entonces invítame la última copa, no seas mala. Necesito calentar motores antes de volver a mi casa.
Sirvió dos copas de Grand Marnier y puso un compact disc de Satie que me vino como anillo al dedo para una confesión melancólica. Mi soledad era cada día más angustiosa. Trabajaba como burro para no enfrentarme con ella, pero los fines de semana me caía en el alma una desazón tan amarga, una flacidez tan aplastante, que tomaba el primer tren a Filadelfia y me pasaba el día recorriendo bares, emborrachándome de tristeza con la cara oculta entre las páginas de un periódico. Esa parte del tango era verdad pura. Hice luego un falso retrato de la compañera que podía sacarme a flote, procurando acercarme lo más posible al carácter de Mercedes. Daría la vida, dije, por encontrar a una mujer inteligente y madura, de preferencia interesada en la literatura y el arte, que no hubiera perdido la costumbre de soñar. A cierta edad las mujeres veían la vida como un proyecto, como una lucha por alcanzar la estabilidad, mientras que para mí la única manera de ser feliz era no pisar tierra firme. Por eso había fracasado mi anterior matrimonio. Ella me creía irresponsable porque no le daba seguridad emocional y nunca entendió que yo necesitaba la inseguridad para sentirme vivo. Me acusaba de actuar como un adolescente y en eso tenía razón: lo era, por no transigir con el orden y la vileza del mundo.
—Sé que tú me comprendes porque no has claudicado —me deslicé hasta la mitad del sofá, preparando el asalto final—. Tienes la ventaja de trabajar con la imaginación y eso te mantiene joven. Florencio debe ser muy feliz contigo, estoy seguro. Mi ex esposa era casi perfecta: sólo le faltaba tirar a la basura el sentido común. Lo bueno de ti es que la fantasía te mantiene a salvo de la cordura. Si te hubiera conocido hace diez años, a lo mejor no cometo tantos errores.
El sonrojo de Mercedes me indicaba que iba por buen camino: la vanidad artística era su punto débil. Había subido las piernas al sofá y entre los pliegues de la bata pude ver sus delgados muslos. Ella notó la mirada y se tapó con un cojín.
—Lo que necesitas es enamorarte de nuevo —me aconsejó, entre maternal y docta—. No dejes que se te cierre el mundo: muchas mujeres andan buscando lo mismo que tú.
—¿Tú crees, Mercedes? ¿Tú crees que la mujer que busco pueda estar cerca de mí?
—No lo sé, pero si te sigues encerrando en tu coraza nunca la vas a encontrar. Tienes que arriesgarte a las decepciones.
Era el momento de ensayar piropos más encarnizados. Alargué mi brazo por el respaldo del sillón, aventurándome hacia su pelo. Ella se dejó acariciar un segundo y después, como si algo le quemara, apartó la cabeza y se puso de pie.
—Voy a preparar café. Si quieres otra copa sírvete, pero ésta sí es la última. Quiero dormir aunque sea tres horas.
En vez de servirme la copa fui tras ella: si al día siguiente iba a tener una cruda moral, que fuera por algo que valiera la pena. Estaba enchufando la cafetera cuando entré sigilosamente a la cocina y la tomé por la cintura, posando mis labios en su cuello ortopédico. Giró sobre sus talones y me puso un codo como defensa, pero la bata se le había desabotonado y al abrazarla de frente palpé su carne fría, insulsa como el índice onomástico de mi tesis. Amenazó con llamar a la patrulla de la universidad si no la soltaba, pero su vientre, pegado a mi sexo, desmentía sus palabras y su actitud de virgen ultrajada. Estaba cediendo. Intuí que con ella salía sobrando la ternura, y en un golpe de procacidad indómita estrujé sus nalgas enjutas, inexistentes casi, a la manera de Jack Nicholson en El cartero siempre llama dos veces.
—¡Eres un cerdo, lárgate, déjame en paz! —protestaba, y sin embargo ella misma se bajó los calzones, ofreciéndome un pubis palpitante y humedecido que se abrió entre mis dedos como un capullo. Sólo entonces dejó de clavar el codo en mi adolorido plexus, aunque seguía tensa y apretaba las mandíbulas como para darme a entender que atravesaba una severa crisis de conciencia por engañar a Florencio. En él pensaba yo también, mientras lamía sus endurecidos pezones y la encaramaba sobre la mesa del desayunador. Si Florencio no hubiera estado presente en espíritu, creo que me habría desanimado a media seducción. Pero el sufrimiento de Mercedes, que se avergonzaba tanto de serle infiel, añadía un encanto especial a su caída. Pocas mujeres se me han entregado con esa intensidad culpable. Participar de su conflicto moral me ayudó a vencer mis náuseas de fumador, a desearla sin reparar en su cuerpo desangelado, y cuando nos arrastramos a la recámara para consumar el adulterio mi sangre ardía como el agua de la cafetera, que terminó evaporándose junto con el fantasma tutelar de Florencio.
Una vez pasada la euforia sensual, Mercedes cayó en la tristeza posterior al coito prescrita en el célebre adagio latino, que sólo es aplicable a seminaristas cachondos y a señoras cursis como ella. Traté de reconfortarla dándole un beso en la oreja, pero hice corto circuito con su remordimiento.
—Voy a darme un duchazo —gruñó y se levantó de la cama envuelta en una sábana, pues ahora su desnudez le resultaba insoportable. Yo era el peor enemigo de su alma, el intruso que debía esfumarse junto con el orgasmo convertido en culpa.
Encendí un cigarro y me levanté a curiosear con la turbia satisfacción de quien profana un templo. En la recámara contigua encontré un magnífico escritorio de caoba y frente a él, clavado a la pared, un pizarrón de corcho con las fotos consentidas, de Florencio. La que más me impresionó fue una tomada en los fastuosos jardines de Cambridge, donde alternaba con Italo Calvino y mi venerable objeto de estudio. Contemplando ese pequeño altar de su vanidad elucubré la fantasía de alcanzar en el baño a Mercedes y concederle encore bajo la regadera. Hasta una erección tuve, pero un feliz descubrimiento me pacificó la sangre. Junto a la máquina de escribir, Florencio había dejado un borrador que seguramente corregiría cuando volviera de su encuentro con Mitterrand. Era un ensayo sobre la envidia en Latinoamérica. Lo leí a salto de párrafo y sin perder de vista la puerta del baño, para que Mercedes no me sorprendiera husmeando al salir de la ducha.
Durán sostenía que la envidia, a diferencia de otros pecados capitales como la pereza o la soberbia, típicos también del hombre latinoamericano, había sido a lo largo de nuestra historia un defecto civilizador. Envidiosos del bienestar de las colonias norteamericanas, los criollos habían creado naciones independientes para conquistar el bien ajeno en el terreno político y económico. Nuestro acendrado nacionalismo no era sino un subterfugio psicológico para negar esa envidia original que deberíamos reconocer con orgullo, pues nada vergonzoso había en desear la libertad y el progreso de otros pueblos. Por desgracia, el anhelo de integrarnos a la modernidad se había transformado en rencor por no poder alcanzarla, de ahí nuestro sentimiento de inferioridad respecto a Estados Unidos. La envidia mal canalizada nos había hundido en el subdesarrollo. El odio al gringo, explotado por los antiguos y modernos tiranos de Latinoamérica, denotaba una derrotista inclinación a marchar en contra de la historia. Nuestros libertadores también eran descendientes de Caín, pero tuvieron la audacia de envidiar lo más alto. Bolívar, Hidalgo y Martí querían pueblos de hombres libres abiertos a la competencia con el exterior, a diferencia de Castro y Daniel Ortega, carceleros de una Latinoamérica encerrada en sí misma.
El orgullo patriótico se demostraba mejor emulando al gigante que tirándole piedras con resortera: ésa era la enseñanza de hombres como Juan Bautista Alberdi, que sembró a mediados del XIX la semilla del espectacular desarrollo económico alcanzado por Argentina en la primera mitad del presente siglo. Incapaces de seguir su ejemplo, nuestros demagogos continuaban empecinados en matar a Abel, aunque sólo pudieran rasguñarlo. Palabras como identidad y soberanía, carentes de sentido en el mundo moderno, donde la interdependencia borraba fronteras, le habían costado muy caras a Latinoamérica. Para bien o para mal pertenecíamos a la civilización de Occidente, y hasta el nacionalismo nos venía por herencia europea. Sólo éramos originales cuando envidiábamos a conciencia, cuando nos adueñábamos de la riqueza cultural ajena. Nuestra literatura no había tenido un lenguaje propio hasta que los modernistas adaptaron al español la métrica y el ritmo de la poesía francesa. Darío fue un libertador pasivo: su conquista fue dejarse conquistar.
En otra parte del texto, Florencio distinguía dos clases de envidia: una era la envidia mezquina, paralizante, aldeana, de quien desearía ver a los fuertes reducidos a su tamaño, para sentirse acompañado en el fracaso, y otra, la envidia revolucionaria, constructiva, del hombre que transforma la realidad opresora donde se incubó su resentimiento. “Esta es la envidia que yo quiero para nuestros pueblos —concluía— tan propensos a la resignación y al conformismo. Sueño con el día en que los hombres de Latinoamérica, sacando fuerzas de su ambición atormentada, construyan el espacio de libertad y de justicia donde no tengamos nada que envidiar”.
¿De qué sirve tener buena prosa si uno la emplea en escribir necedades? La destreza lingüística de Florencio era tan evidente como su falta de ideas. Alquimista de las palabras, convertía la mierda conceptual en oro expresivo. Hasta una receta de cocina parece inteligente y profunda cuando la redacta un escritor como él. Su exquisita verba deslumbrará a los cretinos que le otorgaron el Premio Cervantes, pero quien distinga el oro del oropel no encontrará en el texto sino frases huecas. Durán es un intelectual de bisutería, lo he sostenido siempre. Desde Aire de últimos días (y en esto coincido con mucha gente) no ha escrito nada que valga la pena. Lo peor es que a últimas fechas, decepcionado de la Revolución cubana, se ha convertido en un vocero del imperialismo. El tufillo positivista y neoliberal del ensayo no dejaba lugar a dudas. Ya lo quisiera ver preconizando la envidia constructiva en el Valle del Mezquital o en las favelas de Sao Paulo. ¡Con qué tranquilidad pasaba por alto las 200 intervenciones militares de Estados Unidos en Latinoamérica! Un sofisma por aquí, una paradoja elegante por allá, y se borraban como por encanto dos siglos de opresión. Para eso lo mimaba nuestra burguesía criolla: para que cantara loas al individualismo y a la libre empresa mientras ellos mandaban sus dólares a Miami. Al calor de la indignación me dieron ganas de poner por escrito lo que pensaba de él. ¿Pero qué pasaría si le gritaba su precio en el periódico de la universidad? Dirían que lo atacaba por hacerme notar, por hambre de reflectores, y que en el fondo le tenía envidia, sí, envidia, como si fuera muy envidiable llevar una cornamenta como la suya. ¿Cuándo inventarían el Premio Cervantes para la esposa más puta del boom latinoamericano?
Por asociación de ideas recordé que Mercedes llevaba demasiado tiempo en la ducha, y como nunca se sabe lo que puede pasar con las adúlteras arrepentidas, fui a ver si estaba vomitando o se había cortado las venas. Toqué varias veces en la puerta del baño: su llanto hacía un lastimoso contrapunto con el goteo de la regadera. Siendo el hombre menos indicado para consolarla, me vestí tan aprisa como ella se había desvestido y antes de partir le dejé sobre la mesita de noche un recado que ahora me arrepiento de haber escrito:
Mi soledad ya es nuestra
Te quiere
Silvio
Llegué a mi departamento casi al amanecer y estuve tres horas dando vueltas en la cama sin pegar los ojos. Mercedes no sabía mentir, le faltaban tablas para engañar a Florencio. ¿Qué tal si le confesaba todo cuando lo recogiera en el aeropuerto? Entre intelectuales suecos quizá hubiera corteses intercambios de esposas, pero Durán y yo, latinos de sangre caliente, podíamos acabar a balazos. Estaba metido en un drama calderoniano, y por culpa de una Filis con cuello ortopédico. No, la culpa era mía, yo había encendido el cigarro que no deseaba. ¿Por qué fui tan imbécil y retorcido? Una reflexión tranquilizadora me permitió descabezar un sueñito diurno: el más perjudicado con el escándalo sería Florencio. Lo más conveniente para él era despercudir su honor en privado y vengarse de mí pidiéndole al rector que me cesara por ineptitud. Ojalá se atreviera: el Comité de Alumnos jamás permitiría el despido injustificado de un profesor democrático y progresista.
Por si las dudas, mientras el panorama se aclaraba procuré hacerme invisible. Falté a mi clase del martes para no encontrármelo en los pasillos de Thomas Hall y dejé de tomar café con galletas en el salón de profesores. Cada vez que sonaba el timbre de mi casa me parapetaba detrás de la puerta con el atizador de la chimenea, por si acaso era Florencio en plan de bronca. El viernes, harto de la zozobra y el encierro, me atreví a despejar la mente yendo al cine club de la universidad, aunque tomé la precaución de llegar con la película empezada para entrar a oscuras.
De nada sirvió: al salir de la función me topé con Florencio y Mercedes en la parada de la camioneta que da servicio gratuito a los residentes del campus.
—Hasta que por fin lo encuentro, don Eduardo —Florencio me dio una efusiva palmada en el hombro.
—Se llama Silvio —corrigió Mercedes, diplomática a pesar de su nerviosismo.
—Silvio, claro, Silvio, perdóneme, tengo la manía de bautizar a la gente. Quería pedirle una disculpa por no haber estado en la cena del viernes. A última hora me hablaron de Nueva York y no le podía fallar a Francois —su familiaridad con Mitterrand me cayó en el hígado—. Ya me contaron que usted con tragos es muy simpático. Dice Murray que hasta parecía un ser humano.
—A Murray tengo que darle clases de mala leche. Antes me insultaba mejor.
—No le exija demasiado. El pobre está leyendo a Sábato y eso le seca el ingenio a cualquiera.
Entonces debí responderle: “Pues imagínese cómo estaría de apendejado si lo leyera a usted”, pero la prudencia me aconsejó tratarlo con gentileza. Si le mostraba mi animadversión abiertamente podía sospechar que había pasado algo entre Mercedes y yo. Preferí salir del paso con una pregunta inocua:
—¿Y qué tal estuvo su encuentro con Mitterrand?
—Aburridísimo. El secretario general de la UNESCO nos recetó una ponencia de sesenta cuartillas. Me despertaron para aplaudir…Yo no sé por qué me invitan a…
Florencio clavó la vista en el libro que yo traía bajo el sobaco (por deformación profesional llevo libros a todas partes, aunque no los lea) y dejó trunca la respuesta.
—A ver, déjeme ver qué tiene ahí —me arrebató el libro de un zarpazo—…Los movimientos de vanguardia de Guillermo de Torre. Así que sigue metido en el ultraísmo. ¿No se aburre de ser tan culto?
Su desprecio no me hirió tanto como la vez pasada, pues ahora sólo había un testigo de la humillación. ¡Y qué testigo! Mercedes podía contarle a qué me dedicaba en mis ratos de aburrimiento.
—Es un libro de consulta, lo utilizo como fuente de información —expliqué.
—Pues tenga mucho cuidado, joven. Se puede ahogar en esa fuente —y me devolvió a Guillermo de Torre con la punta de los dedos, como si temiera ensuciarse.
En ese momento llegó la camioneta, y como había sentido a Mercedes más incómoda que yo, decidí abreviar su examen de hipocresía.
—Yo me voy a pie. Me gusta caminar de noche y por dos cuadras no vale la pena tomar el shuttle. Vivo en el condominio de profesores. A ver cuándo vienen a tomarse una copa.
—No creo que podamos —intervino Mercedes, cortante—. Florencio no tiene un minuto libre y yo voy atrasada con los cuadros de la exposición. A lo mejor al final del curso.
—Bueno, ya nos pondremos de acuerdo —y cerré la puerta de la camioneta felicitándome por haber toreado a Durán sin recibir cornada.
La sensación de alivio duró menos que un suspiro. Apenas los perdí de vista me sentí menospreciado y ridículo. Recordé que Murray se reunía todos los viernes a jugar dominó con sus alumnos de posgrado. El dominó me aburre a morir, pero esa noche le hice una visita porque necesitaba desahogarme con alguien.
Lo encontré alegre y con los ojos inyectados por el tercer jaibol.
—Llegas como caído del cielo; necesitábamos a alguien que nos hiciera la cuarta. —Pues encomiéndense a Dios, porque les voy a quitar hasta la camisa —y me serví un whisky en las rocas para emparejarme con el trío de jugadores.
Perdí varios juegos al hilo por falta de concentración. Mientras colocaba fichas a la buena de Dios pensaba en Florencio. Ni siquiera había recordado mi nombre. ¿O era tan astuto como para olvidarlo a propósito? No, simplemente yo no existía para él. Por consecuencia, tampoco deseaba humillarme, sino mostrarse paternal conmigo. Para ocuparse de mí había tenido que mirar hacia abajo, y después de hacerme un favor tan grande lo de menos era que aprobara o no mis lecturas. En sus puñaladas no había mala voluntad, eso era lo que más me dolía. Manteniendo en secreto sus infidelidades, Mercedes lo había vacunado contra los celos. Era la clásica puta respetuosa que le da gusto al cuerpo sin lastimar al marido. Mi breve incursión punitiva en su lecho conyugal no le había causado perjuicio alguno, y cuando se largara de Vilanova seguiría paseando su limpia reputación por todas las universidades del mundo, en congresos, mesas redondas y sainetes culturales de alto nivel donde Florencio sería la vedette estelar, el monstruo sagrado que cautiva por su sencillez, que da entrevistas y autógrafos mientras su mujer, también talentosa, pero enferma de calentura, busca un profesor discreto que se la coja tras bambalinas.
A las dos de la mañana se fueron los amigos de Murray. Aturdido por el tumulto de puntos negros, que más tarde vería desfilar en sueños, le acepté un último trago mientras me desintoxicaba del dominó.
—Desde la cena del viernes pasado no te había visto—Murray me pasó la botella de Chivas—. ¿Por qué no fuiste a tu clase?
—Porque no me quería encontrar a Durán.
—¿Y eso? ¿Tan mal te cae?
—No es que me caiga mal, pero…—agité los hielos de mi vaso mirando a Murray con picardía—…Pero a lo mejor yo sí le caigo mal a él.
—Estás loco. Ni siquiera sabe tu nombre. Cree que te llamas
Eduardo.
—Ya lo sé —un ataque de agruras me perforó la garganta—, ya sé que no se ha dignado posar sus ojos en mí, pero creémelo, tenía mis razones para jugar a las escondidas.
—¿Lo insultaste o qué?
—No, apenas hemos cruzado palabra. El problema fue con su esposa… Bueno, Fred, te voy a contar algo pero júrame que no sale de aquí.
Besó la señal de la cruz con los ojos desorbitados de curiosidad.
—Que me parta un rayo si abro la boca.
—Mejor no te cuento nada.
—Carajo, Silvio, yo sé guardar un secreto.
—Está bien, pero cierra la puerta de la recámara. No quiero que tu mujer nos oiga.
Me obedeció con presteza y hasta puso un biombo auditivo subiendo el volumen del tocadiscos. Entonces, atribulado como un aprendiz de traidor, le conté lo que había sucedido al final de la cena, desde que volví por mis llaves a Pembroke hasta que dejé a Mercedes llorando en la regadera. Omití, por supuesto, los detalles inculpatorios: no le dije que había dejado las llaves adrede ni mencioné el ensayo de Florencio, y hasta donde me fue posible alterné los comentarios procaces que suelen acompañar ese tipo de confidencias (cómo gemía Mercedes, cuántos orgasmos tuvo, etc.) con autorreproches que denotaran arrepentimiento. Mi hazaña era más vergonzosa que meritoria y no podía contarla como si me hubiera tirado a Madonna. Culpé de todo al Grand Marnier, a mi soledad, a las insinuaciones de Mercedes.
—Por eso anduve escondido toda la semana —concluí—. ¿Tú no hubieras hecho lo mismo en mi lugar?
Murray asintió en silencio, como si meditara cuál era la penitencia que mi confesión exigía. Volví a pedirle discreción absoluta y él volvió a besar la señal de la cruz.
—Te juro por mi madre que de aquí no sale nada.
No me defraudó. Veinticuatro horas después, el chisme había llegado hasta el último cubículo de Vilanova. Si acudí al divulgador más eficaz de la universidad fue porque me había sentido usado por Mercedes. Yo no era un amante desechable. La despectiva reserva con que me trató a la salida del cine club ameritaba una represalia. Me irritó sobre todo su aristocrática manera de marcar distancias, como insinuando que a pesar de haberse acostado conmigo jamás admitiría entre sus íntimos a un intelectual de segunda fila. Estaba expulsado de la corte y ni en sueños podía aspirar a que sus majestades me visitaran. Por simple justicia poética, la gente debía saber cómo se las gastaba la señora Durán.
Conocí demasiado tarde su verdadero carácter. A los pocos días de mi conversación con Murray, cuando ya empezaban a circular versiones deformadas del chisme (Florencio resultó un homosexual de closet que toleraba los pasatiempos de su esposa mientras perseguía muchachitos), oí un misterioso recado en mi contestadora telefónica: “Habla Mercedes. Necesito verte para un asunto urgente. Creo que ya sabes de qué se trata. Te espero a las ocho en el taller de grabado”. Creyendo que se había puesto al corriente de las murmuraciones, me dispuse a recibir insultos, amenazas y golpes. Pero, ¿quién entiende a las mujeres? No bien había entrado al taller, que a esa hora estaba desierto, se lanzó a mis brazos como una quinceañera impetuosa y atolondrada.
—Creí que no ibas a venir, que te habías enojado conmigo —susurró, bañándome los bigotes de saliva.
Traía puesta su bata de trabajo, llena de lamparones y manchas de pintura. Tuve que apartarla con delicadeza para que no me ensuciara el saco.
—Desde la otra noche no he dejado de pensar en ti.
—Yo tampoco —mentí— pero creía que estabas arrepentida.
Nos besamos otra vez, ahora con ternura. Su cuerpo se cimbraba al contacto del mío. Protegiéndome con los codos la mantuve a higiénica distancia.
—Perdóname por ser tan estúpida —reclinó en mi hombro su cuello ortopédico—. ¿Sabes por qué me encerré a llorar en el baño?
Negué con la cabeza.
—Porque me dio pena traicionar a Florencio. No me lo vas a creer, pero hasta entonces le había sido fiel, demasiado fiel. Me sentí como si hubiera escupido un crucifijo ¿entiendes? Y lo peor es que no le importo, nunca le importé. Florencio está enamorado de sí mismo, es incapaz de querer a nadie.
A continuación, sentada en un taburete y entrelazando sus manos a las mías, expectoró su consternante biografía sentimental. A los veinte años, deslumbrada con el talento de Florencio, había confundido el amor con la admiración. Tras algunos fracasos amorosos con jóvenes de su edad, le pareció fabuloso que se fijara en ella un escritor de fama internacional, atractivo todavía a pesar de su vejez. Algo tuvo que ver la rebeldía en su decisión de casarse con él. Como toda niña rica de los años sesenta, detestaba el orden burgués, la carrera de ratas en pos del dinero, y creyó que Florencio la introduciría en un ambiente bohemio, anticonvencional, donde la imaginación y el espíritu lúdico importaran más que las tarjetas de crédito.
El desengaño no se hizo esperar. Florencio tenía American Express Gold y era una enciclopedia parlante, un metódico paladín de la disciplina que rara vez salía de su biblioteca para asistir a soporíferas reuniones de intelectuales conservadores y abstemios. A pesar de todo le tomó cariño, porque desde niña padecía inseguridad emocional (a los 16 años la hospitalizaron por anorexia crónica) y a su lado se sentía protegida, cobijada, serenamente dichosa. A falta de placeres más gratificantes, gozaba como propios los triunfos de su marido. Era una planta de sombra, un satélite sin luz propia. En público se presentaba como “la mujer de Florencio Durán”, lo que implicaba un suicidio psicológico. Más tarde, cuando intentó valer por sí misma, sufrió las consecuencias de haberse anulado como persona.
Los críticos de arte la elogiaban por compromiso. No les creía ni media palabra porque en sus notas mencionaban siempre a Florencio, como si el talento se transmitiera por contacto sexual (contacto que, en su caso, era prácticamente nulo). Artistas con más prestigio que ella hubiesen dado la vida por exponer en la galería donde presentó sus trabajos de principiante. Florencio le allanaba todos los obstáculos, pero eso no significaba que creyera en su talento. Por dentro se reía de ella, estaba segura, porque además de ególatra era machista. Jamás toleraría que su mujercita le hiciera sombra. ¿Había visto yo a esos ricachones que meten a sus mujeres a estudiar pintura para quitárselas un rato de encima? Pues Florencio era idéntico. A veces hasta fingía entusiasmarse con algún grabado, pero eso sí, por nada del mundo le permitía diseñar las portadas de sus libros. ¿No era ésta una señal inequívoca de menosprecio?
Dependía tanto de él emocionalmente que a fuerza de sentirse ninguneada había perdido la voluntad. Quiso abandonarlo más de una vez, pero en el último instante se acobardaba. Los débiles de carácter eran así: hasta un alambre de púas podía servirles de asidero. Pero esa vida tortuosa y humillante había quedado atrás, junto con su nociva inclinación a existir de perfil, a brillar de prestado, el día que yo la tomé entre mis brazos y le devolví el amor propio. Fue como si una voz interior le ordenara: “Despierta y goza, eres una mujer”.
Al llegar a este punto del relato me besó las manos deshecha en llanto. Sentí una mezcla de compasión y desasosiego. Me gustaba gustarle, pero hubiera preferido desempeñar un papel menos crucial en su vida. ¿Tan bien había estado en la cama? Ni que fuera para tanto. Nomás le faltaba anunciar su definitiva separación de Florencio y nuestra próxima boda. Pasada la crisis de llanto, su rostro se iluminó como el de las actrices que ven la felicidad tras los nubarrones de un melodrama.
—¿Y sabes qué me dio valor para llamarte?— preguntó, saltando sobre mis rodillas—. La nota que me dejaste. Leyéndola pensaba: Silvio me quiere y está solo, su soledad es nuestra. ¿Por qué no la compartimos? Tardé en decidirme a coger el teléfono porque no estaba segura de tus intenciones. Dime la verdad: ¿me quieres? ¿De veras me quieres?
Asentí por cobardía. Mercedes rodeó mi cuello con sus brazos, como para echarme la soga en una metáfora corporal. Con el rímel corrido lucía horrorosamente feliz. Debo de haber hecho un gesto de desagrado y ella creyó adivinar el motivo:
—¿Te preocupa Florencio, verdad? A mí también, pero tenemos que ser valientes. Yo soy capaz de llegar hasta donde tú quieras…
—¿No crees que vas demasiado rápido? —la interrumpí—. Hay cosas de mi carácter que a lo mejor no te gustan. Necesitamos conocernos más a fondo antes de…
—Tienes razón, perdóname. Digo tonterías porque a tu lado no me controlo. Eso de hablar con alguien que me escucha es algo nuevo para mí. Florencio es el rey del monólogo. Cree que pierde autoridad si le cede la palabra a alguien. Tú eres distinto. Contigo no me da pena pensar en voz alta. Júrame que nunca te vas a convertir en una gloria nacional.
Juré con la sonrisa más falsa de mi repertorio, mezcla de vinagre y azúcar. Ya no sólo estaba incómodo sino asqueado. Nada es más repulsivo que juzgar con distancia crítica las ternezas de quien nos habla a corazón abierto. Se siente uno como cuando sus tías lo besaban de niño, pero sin poder quitarse la saliva embarrada en el alma. Si Mercedes continuaba desgranando cursilerías tendría que pararla en seco de la manera más cruel: abriéndole también mi corazón. Preferí callarla a besos. La furia es un afrodisiaco excelente y en ese momento la detestaba tanto que no me fue difícil rodar con ella por el pringoso suelo del taller y hacerle el amor con brutalidad, como si de verdad la deseara. Mercedes quedó exhausta y purificada por dentro. Yo tuve que mandar mi saco a la tintorería.
Nuestra historia de amor (o mejor dicho, la suya) entró en la etapa de las citas clandestinas. Nos veíamos dos veces a la semana en un motel de Rosemont, el pueblito más cercano a la universidad. Los primores que Mercedes me contaba de Florencio apaciguaron a tal punto mis conflictos morales, que llegué a sentirme casi justiciero. Mi conducta era deshonesta, lo admito, pero a veces hay que obrar mal para hacer el bien. De algún modo estaba reparando el daño que Durán le había hecho a Mercedes. Cada tarde con ella era un alfiler clavado en su vanidad. Que recorriera el mundo haciéndole guiños al Premio Nobel, que se codeara con Susan Sontag y le picara el culo a Francois Miterrand, que diera cátedra frente al espejo mientras los jóvenes valores de la narrativa lustraban sus botas a lengüetazos: mi pedestal estaba entre las piernas de su mujer .
Ajustadas las cuentas con la ética, me quedaba sin embargo un motivo de amarga inquietud: Mercedes insistía en celebrar mi falta de renombre literario y se deleitaba pintando nuestra relación como una alianza de pobres diablos que se lamen las heridas. El mecanismo autodenigratorio de construirse una ratonera sentimental para demeritar su conquista indicaba que seguía bajo la tutela psicológica de Florencio. Yo la comprendía, pero comprender no consuela. Es indignante que lo quieran a uno por su opacidad. En varias ocasiones intenté hacerle notar, cuando encomiaba la dicha de haber encontrado a un hombre común y corriente, que yo no era tan común y corriente como suponía. Le hablé de mi libro César Vallejo: una poética de lo innombrable, elogiado nada menos que por Fernando Lázaro Carreter, y de mis colaboraciones en la revista de la Hispanic Society. Fue inútil. Acostumbrada a juzgar el mérito intelectual desde la posición de un big leaguer mis grandes logros académicos la impresionaban poco. Su injusta valoración de mi obra nunca la afectó (estaba y estoy seguro de lo que valgo) pero se le quitó sabor a las encerronas en el motel de Rosemont. La mitad del placer que obtiene una pareja adúltera proviene de colocar al engañado en una situación de inferioridad. Así es la naturaleza humana y no seré yo quien la adorne con mistificaciones. Quítenle a dos amantes el gusto de lastimar o de creer que lastiman y su aventura se tornará más desabrida que un matrimonio. ¿Cómo íbamos a sentir ese poderío, ese bienestar espiritual derivado del círculo ajeno, si nuestro lazo de unión era la mediocridad?
Para invertir esa relación de fuerzas, y con el pretexto de que las cuentas del motel estaban sangrando mi presupuesto, propuse a Mercedes que nos viéramos en mi departamento. A su oferta de pagar el cuarto respondí haciéndome el orgulloso: primero muerto que aceptar dinero de una mujer. Mi objetivo era obligarla a cometer indiscreciones. Con un poco de suerte, el escándalo provocado por sus misteriosas visitas al condominio de profesores podía llegar a Florencio. Y entonces, a menos que fuera de piedra, tendría que despejar los ojos de sus bellos manuscritos y aprenderse mi nombre.
Algo se logró. Mercedes era flaca pero no invisible y entre mis vecinos había fisgones profesionales como Gladys Montoya, que se la encontró varias veces en el elevador. Un viernes por la noche la vieron salir del edificio —con el pelo mojado, para mayor balconeo— los jugadores de dominó que llegaban a casa de Murray. Sólo nos faltaba coger con las cortinas abiertas. Éramos la comidilla de Vilanova, los chistes sobre Durán iban subiendo de color, Mercedes leyó un grafitti contra ella en el baño de la cafetería, pero Florencio continuaba feliz y desinformado, porque la maledicencia respeta siempre a quien la nutre con su ceguera. Ajeno a las miserias terrenales, dedicado a construir su inmortalidad, él seguía encaramado en la gloria y aunque Mercedes volviera a la media noche con la espalda llena de chupetones, jamás le preguntaba dónde se había metido. Los dioses no sienten celos porque son autistas.
De lo que vino después no me siento responsable, pues había perdido el control de mis actos. En la jerga judicial hay algo que se llama locura momentánea y yo empecé a padecerla cuando faltaba una semana para que Florencio terminara de impartir su curso. Por un lado tenía la presión de Mercedes, que me urgía a tomar una decisión: ¿Estaba resuelto a vivir con ella si rompía con su marido? Con gusto la hubiera mandado al infierno, pero eso habría significado mi derrota. ¿Tanto tiempo invertido en ella para que Florencio regresara ileso a Paris? El odio a Durán, casi patológico a esas alturas, me impedía razonar con sensatez. Añádasele a esto que ya no tenía la conciencia tranquila. Repasaba, insomne, todas las bajezas que había cometido desde que seduje a Mercedes, y no les encontraba excusa. El sentimiento de culpa, cuando no se resuelve en un acto de contrición, puede impulsarnos a cometer una gran canallada con la que uno trata de afianzarse como villano. Eso fue lo que me sucedió cuando leí la entrevista de Florencio en el boletín de la universidad.
El hecho de verla publicada ya me dio coraje: los redactores del boletín jamás han acudido a Murray o a mí para recoger nuestros puntos de vista. Como de costumbre, la universidad se autodespreciaba ignorando a sus profesores de planta. Y encima,
Florencio aprovechaba la tribuna para lanzarnos tierra. Interrogado sobre la creciente especialización de los estudios literarios, respondía con una ponzoñosa indirecta: “Creo que la Teoría Literaria se ha vuelto un obstáculo para comprender la literatura. Me apena ver a esos investigadores jóvenes que destazan un poema y hacen gráficas ilegibles. ¿Para quién escriben? Su terminología se vuelve cada vez más sofisticada porque no tienen nada que decir. Aspiran a monopolizar el conocimiento y están monopolizando la verborrea. Si yo fuera joven y tuviera interés en las letras, preferiría ser cronista de futbol que doctor en Semiología. Hay más literatura en los diarios deportivos que en muchas tesis de doctorado”.
¿Quién sino yo podía ser el destinatario de su veneno? Cada poema ultraísta de Borges lleva en mi tesis una gráfica adjunta. Florencio ponía especial cuidado en no mencionarme, para evitar la posibilidad de una réplica: ¡gallarda manera de atacar a un colega! Pero me irritó más todavía —porque revelaba en él una intuición diabólica— el comentario sobre los cronistas deportivos. Soy fanático del futbol soccer, aficionado al americano, disfruto los partidos de tenis y no me desagrada el box. Cuando estoy en casa leyendo a Greimas o a Todorov y sé que van a dar en la tele un buen evento deportivo, padezco tremendas crisis de vocación. ¿Qué hacer?, me pregunto. ¿Sigo estudiando o prendo la tele como un oficinista cualquiera? Invariablemente pierde la batalla el hombre de letras. Entonces, mientras me retaco de repeticiones instantáneas y anuncios de cerveza, pienso en Alfonso Reyes o en Dámaso Alonso, que jamás hubieran cambiado sus lecturas por un touchdown y concluyo que nunca llegaré a nada, pues mi necesidad de emociones burdas refleja una falta de sensibilidad incompatible con el quehacer literario.
La broma de Florencio dio justo en el blanco, pero esta vez no me anduve con rodeos para devolverle el golpe. Había observado que todos los miércoles, entre nueve y diez de la mañana, se encerraba en su cubículo a leer periódicos. La víspera dejé pegado en su puerta, a la vista de cualquiera que pasara por el pasillo, un anónimo con el cual estaba seguro de provocarle diarrea:
¿Sabes con quién se acuesta la puta de tu mujer? Hoy a las ocho de la noche date una vueltecita por el condominio de profesores, depto. 401.
Mercedes y yo habíamos convenido vernos a esa hora para decidir el futuro de nuestra relación, de modo que pensaba matar dos pájaros de un tiro. Cuando ella entrara en mi departamento (le había dado la llave para evitarle oprobiosas antesalas cuando yo tardaba en llegar) Florencio averiguaría quién era el pintor de su deshonra, y si no llevaba tinta en las venas, destrozaría la puerta para sacarla del pelo.
Preferí ahorrarme la escena de vodevil, no porque le tuviera miedo a Florencio, sino para seguir la táctica de agresión elusiva y sesgada que él utilizó en la entrevista. Sentado en la barra de la cafetería esperé que dieran las ocho. Fingía leer viejos ejemplares de la revista Sur sin quitar la vista de mi reloj. Para combatir la tensión doblaba servilletas, me comía las uñas, jugaba a sacar y meter la punta de un lapicero. Si mis cálculos no fallaban, Florencio estaría leyendo mi nombre en el tablero del interfón. Con eso me bastaba: que descubriera quién se había fumado a Mercedes y luego, si le venía en gana, que arreglara el asunto a puñetazos o se largara dignamente a llorar su pena.
A las nueve de la noche salí de la cafetería y me entretuve dando un rodeo por los jardines de la universidad, para estar seguro de volver a mi departamento cuando el ciclón hubiera pasado. Peor para Florencio si me esperaba con ánimo, de pelea; sentiría mucho tener que romperle los lentes. Pero ése no era su estilo. Seguramente hallaría a Mercedes con la blusa desgarrada y el cuello ortopédico roto: “¡Florencio lo sabe todo, Silvio ¿Qué vamos a hacer?”, y esa noche la consolaría con valiums y palabras tiernas (“no te preocupes, mi vida, me tienes a mí”), pero a la mañana siguiente, cuando me llevara el desayuno a la cama, le anunciaría que después de largas meditaciones, y con todo el dolor de mi corazón, había decidido que no congeniábamos: ¡Get out of my life!
Pero nada sucedió como lo había planeado. Mercedes no fue descubierta y sólo estaba furiosa por mi tardanza. Florencio ni siquiera se tomó la molestia de vigilarla. El mismo día que leyó el anónimo tomó sus maletas y se largó a París, donde se ha dedicado a escribir la narración que ahora estás leyendo como si de tu boca saliera. ¿Verdad que parece escrita por ti? ¿Verdad que parece un autorretrato? Si no te reconoces en él será porque embellecí tu carácter. Mil disculpas: el esperpento psicológico es un género que no domino.
Confío en que ya te habrás librado de Mercedes cuando este relato llegue a tus manos. Gracias por quitármela de encima. Tampoco yo la soportaba desde que se le metió en la cabeza el gusanito del arte. Creo que me tenía envidia ¿sabes? Nunca te dejes arrastrar por ese pecado. Pero cómo se me ocurre decírtelo a ti, si me consta que tienes un corazón de oro. Debo terminar ya porque se me hace tarde para llegar a una cena en el Quai d’Orsay. Gorbachov aprecia mucho a los intelectuales, pero detesta la impuntualidad. Si supieras cuánto me aburren estos compromisos… Saludos a Murray y suerte con la tesis, Eduardo.