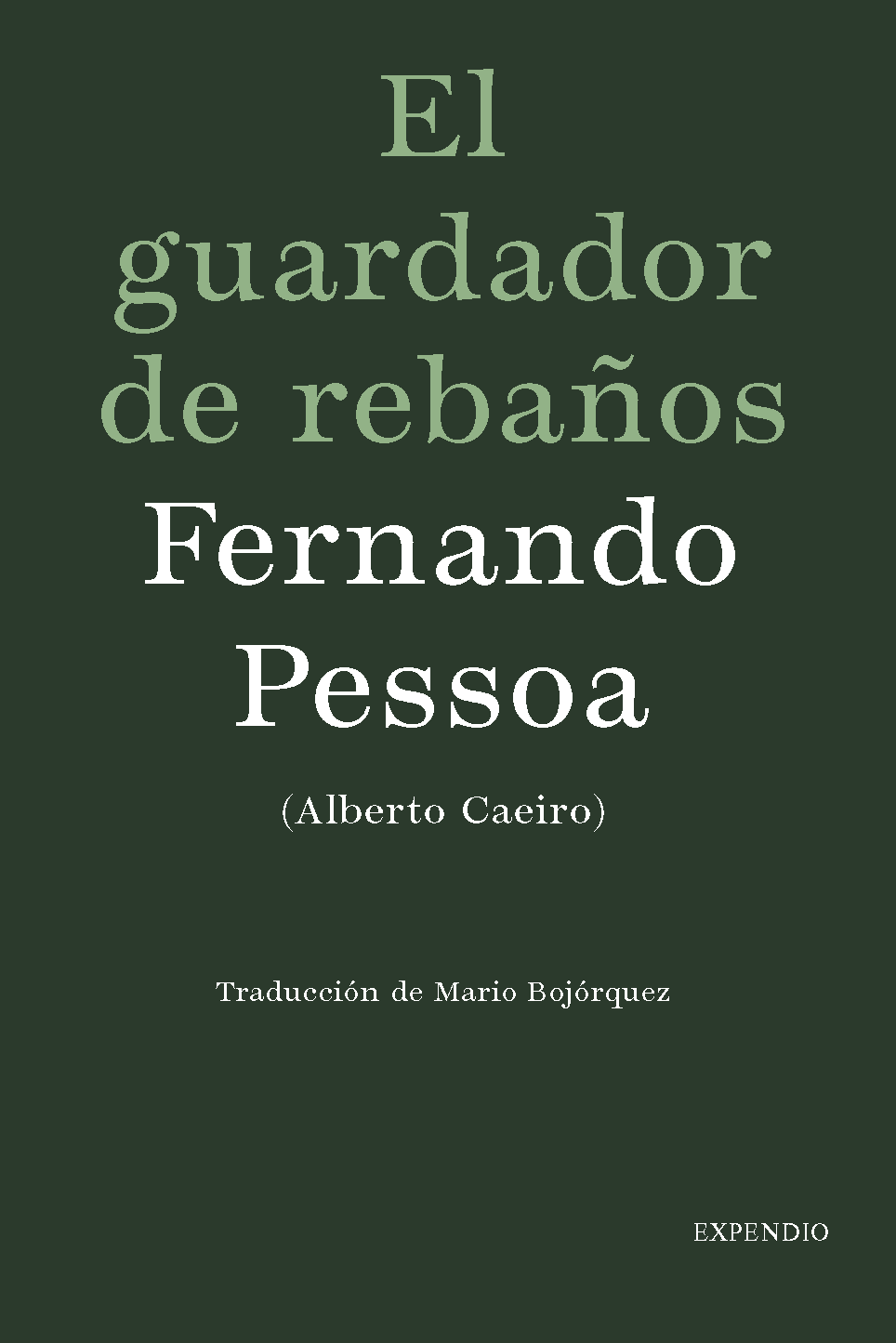Presentamos un relato del narrador Alfredo Loera (Torreón, 1983). Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas de 2009 a 2011. En 2010, fue publicado su primer libro de cuentos Fuegos fatuos, dentro de la tercera serie Siglo XXI Escritores Coahuilenses, por la Universidad Autónoma de Coahuila. A la fecha realiza una Maestría en Literatura Mexicana en la Universidad Veracruzana.
Aquella luz púrpura
I
Se conocieron en un antro. Él había entrado solo, un poco ebrio. Se sentó en una mesa esperando ser atendido. Nadie llegó, no había servicio de meseros. La cola se extendía en la barra. Se levantó queriendo estar más ebrio. Llegó a la fila. La música sonaba fuertemente, las luces púrpuras les daban un brillo extraño a las caras. Las bebidas eran servidas con indiferencia: una dos equis, un vampiro, vodka, bla, bla. Casio empezó a preguntarse si continuaría con los tequilas o con algo más, tal vez una cerveza o ¿qué sería bueno? Lo sabría cuando estuviera frente al barman. Mientras, veía a la gente, la pista estaba repleta. No quería bailar, eso era seguro, necesitaba hablar, conocer a alguien, estaba solo. Una mujer, la que fuera, daba lo mismo. Bueno, no tan fea. Alguna debía haber para él en ese lugar. Había tantas, unas muy guapas; no, es demasiado; unas muy feas, quién sabe. Una, la que le corresponde, qué más daba, la que tuviera un poco de consideración. Llegó su turno. Una cerveza, una dos equis Lager, era la única que tenían. Su lugar ya había sido tomado por un grupo de personas, lo malo era que había hombres, si no se hubiera acercado, aunque ninguna de las damas del grupo era la que buscaba. Por alguna razón, lo sabría simplemente por la manera de observar, un poco como él: de manera cansada. No, tal vez su mirada se veía muy cansada, pero la mujer que quería encontrar no la tendría así. Posiblemente unos ojos conocidos, aunque nunca los hubiera visto, unos ojos que lo reconocieran a él. Sí, más bien era eso. Ella lo reconocería a él. Pero ¿dónde estaba? Había que buscarla, convencerla de que había vuelto aunque nunca se hubiera ido. Algo así, era difícil de explicar, simplemente era algo fuera de lo común. Decidió dar un paseo, la luz púrpura giraba totalmente premonitoria de algo muy nocturno, como si esa luz develara las verdaderas caras de los demonios que pudieran estar en el antro. Se quedó unos momentos en la terraza, mirando desde el segundo piso las mesas abajo. La gente bailaba, la gente tomaba, se besaba, fajaba, bostezaba. Los solitarios, al igual que él, se recargaban en el barandal de la misma terraza. Los observó con desprecio, parecían unos cadáveres; no era como ellos. Bajó. Debía estar por ahí, quién sabe, lo mejor era abordar a la primera que le regresara la intención, aunque no fuera la que estaba buscando. La noche pronto terminaría, igual que todas las anteriores. Las mesas repletas. Entre las filas debería haber algunas mujeres solas. Las vio, pero tal vez venían acompañadas. Cómo saberlo, no podía esperar. La vio a ella. Siguió de largo para reconocerla bien. Regresó esperando que esta vez ella lo mirara, no fue así, pero ya estaba demasiado cerca. Por poco se pasa otra vez de largo, pero un extraño impulso hizo que se inclinara a decir.
—Hola, ¿cómo están?
Tan pronto como terminó la frase escuchó una negación; sin embargo, después de un momento, se dio cuenta que la había imaginado. Ella estaba sonriendo, contestando sorprendida.
—Bien, ¿y tú?
—¿Me puedo sentar con ustedes?
Las tres mujeres se vieron un instante haciéndose la misma pregunta que él había pronunciado y, posiblemente, ni siquiera entendieron entre tanto ruido que todas asintieron. Se sentó. Ellas siguieron hablando entre sí. Debía dialogar, de pronto pensó que no era la que buscaba pero el asiento era cómodo y, tal vez, la mujer que él quería encontrar no había venido, así que esta otra resultaba bien, a secas.
—¿Cómo te llamas? —dijo.
—Fátima.
—Yo me llamo Casio —continuó sin importarle si ella quería saberlo.
—¿Vienes muy seguido?
—Sí, no te había visto.
—Yo a ti tampoco.
La música de pronto se sobrepuso a la plática. Fátima empezaba a tomar el ritmo con sus hombros, tal vez para él, tal vez para ella misma. A Casio le gustaba verla y Fátima, de cierta manera, aceptó aquello. Así que sin decir nada sonrieron en un par de ocasiones. Él notó que su cerveza se había terminado. Pensó que tal vez tendría que levantarse, eso le dio temor. No deseaba irse, quiso pedirle que lo acompañara por otra a la barra. Ella, al ver su botella vacía, le dio un vodka piña que había en la mesa.
—Pero es de tus amigas.
—No importa.
—Gracias —dijo.
Se terminó rápido la bebida. A final de cuentas sí buscaba estar borracho y, por alguna razón, Fátima parecía querer lo mismo. De una plática un poco tímida, de pronto, Casio la abrazaba con lujuria. No la respetaba, no la amaba, no la necesitaba del todo pero le gustaba sentir su cuerpo, su respiración, ver sus labios al hablar aunque no entendiera nada. Ver cómo ella abría los ojos sorprendida de su propia plática, como si ella también se descubriera siendo otra junto a un hombre completamente desconocido que quería estar con ella. Se dieron el teléfono mucho antes de despedirse, no querían dejar de tratarse. Aunque no supieran quién era el otro, aunque el otro fuera un ser alcoholizado, tal vez eso lo hacía más adorable, más como uno mismo.
De pronto ella quería bailar cuando normalmente no lo hacía, así que se lo pidió con tanto desconcierto que él acepto. Fueron a la pista. La tomó de la mano sin dejar la bebida, se fueron acercando. Él le miraba el trasero y, después de todo, no estaba tan mal. Podía vivir con ello. Mientras bailaban fue acercándose de manera atrevida a su cuello sacando la lengua, como amenazando con sus intenciones posteriores, que supiera que él quería sexo principalmente, tal vez algo más, pero si no había sexo lo mejor era que ella, en ese momento, lo rechazara. No dijo nada. Regresaron a la mesa sintiéndose mejor los dos. Las amigas habían desaparecido. Mejor para él. ¿Y por qué razón le gustaba aquella desconocida? ¿Porque se veía igual de cansada que él? ¿Igual de sola? ¿Igual de vulnerable? ¿Porque podía despreciarla sin sentir culpa? Por eso. Quién sabe. Empezó a mirarle los senos sin ninguna reserva. Ella lo sabía y lo permitía. Le dio un beso, sacó la lengua, sintió sus dientes; un poco chuecos. Puso una de sus manos sobre un hombro desnudo, se sentía suave, le gustaba, era suficientemente bueno. Separaron sus rostros, no era tan bonita, más bien tenía buen lejos, de cerca daba algo qué desear, pero le daba entrada. No quería irse, eso era seguro. De pronto ya era tarde, de pronto la música se detendría y no había pasado gran cosa entre ellos. El alcohol los había unido, los hacía sentirse cercanos, pero, algo faltaba, no había planes, a final de cuentas parecía que la noche terminaría como de costumbre. Necesitaban estar más solos. Casio quería llevársela a otro lado, quería tenerla para él. Al fin había encontrado algo con lo que podía conformarse. Alguien a quien no temía y no respetaba, esa especie de desprecio hacía que ella, de alguna manera, fuera especial. Fátima dijo que tenía que llegar a su casa, todavía vivía con sus papás. Quién sabe cómo logró meterla a un rincón donde fajaron cómodamente, cualquiera que pasara los hubiera visto, de todas formas a nadie le importaba. Cuando se fue, después de todo, se sintió satisfecho por esa noche. Salió del antro solo, tal y como había llegado; sin embargo, ahora se sentía poderoso, importante. Iba un poco ebrio. Subió a su auto, prendió las luces y aceleró en silencio.
II
Tal vez se hubiera olvidado de ella para siempre. La despreciaba, tal vez porque se veía desesperada, tal vez por haberla encontrado vulnerable, porque había resultado tan fácil manipularla. Posiblemente porque era una mujer capaz de desear a un hombre y dejarse llevar. Él mismo no podría decir la razón de su desprecio. La hubiera olvidado, jamás la hubiera llamado, pero recibió un mensaje en el celular.
“Besarías otra vez a una desconocida?”
El mensaje tuvo un impacto en él casi animal, fue una sorpresa, una tentación de la que no podría abstenerse. Si era una mujer despreciable ¿por qué de pronto la deseaba con toda su fuerza? La deseaba como a ninguna. Se quedó pensativo un instante, imaginando cómo estaría ella completamente enloquecida por él, y eso le exaltaba aún más. Quería verla tan pronto como fuera posible. Contestó:
“Sí, dónde??”
La respuesta tardaba mucho. ¿Por qué no contestaba?, ¿acaso se había arrepentido?, ¿acaso se habría equivocado de destinatario?, ¿con cuántos güeyes no habrá de salir esta pinche vieja?
“Papito, q’ iero vrt”.
Decía el segundo mensaje.
“Dame tu dirección, paso por ti a las7”.
Estaba excitado. Pensó en llevarla a un motel. Rápidamente hizo un presupuesto: habitación $130, condones $30. Tal vez sería bueno llevarla a un bar. Uno baratote. Una tina de cervezas. “Andador 3 #5 ent calle 1 y calle 2 Chapa”.
—Una colonia jodida; es lógico —pensó.
III
Le marcó al celular desde el automóvil estacionado en la esquina. No bajaría a buscarla a su casa. Prefería no tener contacto con su familia ni con nadie de sus conocidos. Por una especial repulsión, una necesidad de no crear ningún lazo, nada que pudiera ligarlo a ella. Quería permanecer oculto. Posiblemente para desaparecer cuando fuera oportuno. Le llamó. Esperó a que contestara.
—Bueno…
—Soy yo… ya estoy aquí… te espero en el carro… no tardes…
—Ok… si quieres bajarte…
—No… aquí te espero…
—Ok… ya voy…
Colgó. Se sintió aliviado por no tener que arriesgarse a ser visto y reconocido. Daba la impresión de que se estaba exponiendo a una especie de sacrilegio y fuera parte de una maquinación perversa. Se quedó callado observando a la gente que de pronto pasaba o salía del andador. Vio a una señora de aproximadamente cincuenta años que llevaba de la mano a un niño de unos cinco. La mujer se percató de su presencia, volvió su rostro mirándolo fijamente por un instante a los ojos, como si lo hubiera reconocido de alguna otra parte o intuyera la razón por la que estaba ahí, aunque jamás lo hubiera visto antes. Tal vez, simplemente, se dio cuenta de que un extraño visitaba el barrio y nada más. Sin embargo, Casio no se quedó a gusto por el hecho de que aquella mujer lo hubiera observado de esa manera. ¡Cómo tardaba! Ya debería estar ahí. Vio el celular, ya llevaba diez minutos esperándola, ¿qué se creía?, ¿cuándo va a salir? Pensó en marcarle otra vez. Debía darse prisa. Pinche vieja. Al fin salió del andador. ¡Cómo te tardas cabrona! Una completa desconocida. No se parecía mucho a la mujer que había visto en el antro. Lo único similar era lo moreno de su piel. Delgada, llevaba un pequeño short casual que se veía nuevo, lo estaría usando por primera vez, para una ocasión especial, como ésta, se hubiera pensado. La hacía verse un poco fuera de lugar. También vestía una blusa escotada sin mangas. Traía planchado el cabello con un fleco de mal gusto. Cuando vio el auto le sonrió mostrando los dientes que aquella noche, medio ebrio, sintió chuecos. Se notaba emocionada y eso lo incomodó de la misma manera que lo hizo la mirada de la señora que había entrado a la tienda. Le quitó el seguro a la puerta del copiloto. Fátima subió sonriente. Sus zapatos de tacón alto, completamente maltratados, querían ser sensuales pero debido a su estado a Casio le parecían ridículos.
Cerró la puerta, se quedó mirándolo un instante. Ella tampoco lo podía reconocer del todo, se mantuvieron un minuto en silencio. Fátima quiso acercarse, no sabía cómo saludarlo. Los dos estaban muy lejos, ella tendría que recorrer una gran distancia para poder hacer el primer contacto. No era tan bonita, la luz de la tarde descubría la realidad. La luz púrpura de la discoteca lo había engañado. Se acercó buscando un beso en la boca. Él puso la mejilla. Sintió sus pequeños dedos tomándole el antebrazo, olió el perfume barato. Había en la situación un sabor agridulce. Se quedó meditabundo un momento. Dándose la oportunidad de observar bien a su alrededor para no terminar de aceptarlo. Esperaba no ser visto con ella.
—No sé si viste a una señora… con un niño… de pelo corto…
—Sí… ¿por?
—Ella es mi mamá.
Seguramente algo que no deseaba saber. Tampoco haberse estacionado tan cerca. Demasiado tarde. Lo bueno era que detrás del vidrio tal vez no lo hubiera visto del todo. Encendió el automóvil, había que marcharse de inmediato antes de que la mujer con el niño regresara. Aceleró en silencio. Sin voltear a ningún lado. No supo si la señora salió de la tienda para advertir que se iban. No sabría decir si Fátima sospechó su incomodidad, de todas formas no le importaba. Esperaba que estar con ella no terminase en una pérdida de tiempo.
—¿A dónde vamos? — irrumpió Fátima.
Esa pregunta lo sorprendió, por un segundo se había olvidado de que iba con ella. No supo qué decir. Por otro lado, conforme se alejaban de la casa, de la calle, de las cosas que podían relacionarlo con su acompañante, empezó a sentirse más relajado. Estando con ella a solas podía despreciarla más libremente.
—No sé… ¿qué se te antoja?
—No s é… creí que ya habías pensado en algún lugar… no sé tipo un café… o algo así… tú sabes —dijo la frase con una sonrisa final.
Era obvio. ¿Qué podía esperar? No sería tan sencillo, nunca lo sería. Hubiera preferido que fueran directo al motel.
—¿Quieres ir a un bar? ¿Te gusta la cerveza?
—Sí, bueno… más o menos… pero no sé… tal vez a un café sería mejor.
—No, un café no, no me gustan esos lugares, se me antojan más unas cervezas… ¿cómo ves?
—Ok, bueno… pero… nada más una o dos… tú sabes… es domingo… y mañana… tengo que trabajar… tú sabes.
—Ok… Pero, ¿estás de acuerdo?, ¿vamos a un bar?
Solamente asintió con la cabeza. Sus facciones de pronto eran bellas, como en ese silencio con el que afirmaba. Esa muchacha tenía algo que no podía describirse, algo que Casio no lograba aceptar. Por un instante descubrió algo que no había encontrado en sus ojos, tal vez la estuviera reconociendo como a la mujer que buscaba desesperadamente la noche anterior. De pronto volvió su rostro… no… no era ella.
Fátima advirtió que él la miraba, eso le agradó, contuvo su sonrisa por pena de volver a mostrar sus dientes, en temor de dejar de gustarle. Quién sabe, no era tan mala. Siguió conduciendo. Quería saber más sobre ella.
—Cuéntame algo —dijo Casio.
—¿Como qué quieres que te cuente?
— No sé… cuéntame de tu vida.
—Pues, ¿qué quieres saber?, pregúntame —dijo emocionada como si hubiera comenzado algún juego.
—No sé… ¿cuántos años tienes?
—Tengo 20 ¿y tú?
—¿De cuántos me veo?
—No sé… dime… veintitantos.
—27.
Por alguna razón hubiera preferido no decirlo. Pero qué más daba. Había que disfrutar el momento. Tomarlo con calma. Al menos era buena onda.
—¿En qué trabajas?
—Trabajo en Granos “El Porvenir”.
—¿De qué?
—En el departamento de contabilidad.
—¿Eres contadora?
—Pues, estoy a cargo de hacer las facturas y de llenar los recibos de nómina.
—Ok.
Llegaron al bar. Se bajaron del auto ya pasado de moda, deportivo. Ella podía haber esperado que le abriera la puerta, era obvio que no lo haría. El bar se encontraba en el segundo piso, subieron unas escaleras. Entraron.
Había poca iluminación. Casi todas las mesas estaban vacías. Giraron a la izquierda donde se encontraron con más mesas solitarias. Del lado derecho, la barra donde unos tipos tomaban sus chelas. Él la dirigió hacia una de las mesas que estaban en la penumbra, una del rincón, desde donde pudiera observar sin ser visto. Donde pudiera evitar el contacto con algún conocido y la pena de presentarle a Fátima. Se sentaron frente a frente. Ella miraba el lugar queriendo hallarle el lado bueno, la pasaría bien, pensó. Y extrañamente aquel rostro volvía a tener ese matiz bello, la tristeza que destellaba en sus ojos descubría quién era ella verdaderamente, debía haber algo atrás de esa mirada desconsolada. Casio pidió una tina de Victorias, después de hacerlo le preguntó que si le parecía bien.
—¿Cómo ves?
Ella solamente asintió con un delicado movimiento de cabeza.
—¿Te gusta el lugar? —continuó Casio como si en verdad le interesara su opinión.
Sólo quedaba decir:
—Sí… ¿y tú a qué te dedicas?
—¿Yo?…—era una pregunta que no quería responder.
Hacía cinco años se había graduado de licenciado en Tecnologías de la información (“la carrera del futuro” le dijeron en su momento) con especialidad en E Commerce. Consiguió un empleo mediocre en una empresa de ventas de aparatos computacionales en donde los supuestos conocimientos adquiridos no le sirvieron de nada. Duró en la compañía dos años. Antes de poder casarse con Laura, lo despidieron. Pero eso era cosa del pasado, ahora llevaba tres años desempleado. Su padre le mandaba dinero cada mes para sus gastos esenciales. Laura no quiso esperar, hacía dos años que se había casado con uno de sus ex. Desde entonces estaba solo. Cómo le diría a esta desconocida que no trabajaba, que se convirtió en un haragán, un fracasado, alguien que se cansó. Sin oportunidad de nada bueno, en un perdedor que quería seguir siéndolo. Eso le recordaba que la situación estaba bastante jodida desde hacía mucho, llevaba tanto tiempo buscando trabajo que se había convencido de que nunca lo hallaría. Además ya estaba acostumbrado a no hacer nada, tal vez por eso sentía aquella soledad, esa visión fatalista que no lo dejaba descansar. Posiblemente por aquella razón la deseaba al mismo tiempo que la despreciaba. No, no podría decirle todo, sería demasiado. ¿Acaso era ella lo único que él merecía, lo único que podía destruir sin remordimientos, algo que podía hundir junto con él?
—Soy ITIC.
—¿Qué?
—Ingeniero en Tecnologías dela Informacióny Comunicaciones.
—¡Oh!, ¡o sea!, pero discúlpame —dijo riendo— ja ja ja antes me hablas —. Su risa a pesar de ser un poco chillona, en ese momento resultaba agradable, algo nuevo que daba un respiro.
—¿De qué te ríes?
—No, de nada, no te creas ¿y eso qué? ¿qué haces?
—Pues… tiene que ver con las telecomunicaciones, computadoras, Internet, etc.
—Ah… sí… sí he escuchado.
Trajeron la tina de cervezas. Cada quien tomó la suya. Fátima estuvo a punto de darle un trago, pero fue interrumpida.
—Espera… hay que brindar… por la inmortalidad.
¿Por qué volvía a mirarlo de esa manera? De pronto parecía que ella disfrutaba del momento. No lo comprendía, el bar era una pocilga. Está fea, pensaba. Le resultaba imposible borrar la imagen de los dientes chuecos, los lunares, las facciones toscas. Por más que intentara lo contrario estaba incómodo. Sin embargo, la oscuridad empezó a tranquilizarlo un poco, nadie los veía. Ella quiso darle un beso. Se acercó y sintió el aroma de sus cabellos; eran gruesos, pesados, como si tuvieran que ser de esa manera para soportar la vida. Tomó una de sus pequeñas manos, palpó las leves callosidades en la palma. Eran de cierta manera bellas, agradables al contacto, pero no podía acostumbrarse al sufrimiento que percibía detrás de ese cuerpo.
La oscuridad del lugar hacía que él pudiera ser como verdaderamente era, le daba la oportunidad de usar a Fátima sin miedo a ser desenmascarado. Separaron sus bocas y la miró: fea una vez más. Le dieron ganas de emborracharse, tal vez, así ella se convertiría en la mujer que buscaba ayer. Con el alcohol pudiera ser que se unieran otra vez como la noche anterior y seguir sabiéndose solos y cansados, pero juntos. Poder relajarse en el otro; un acto de soberbia. Saber que el otro es nadie, no más que materia para ser utilizada. Le dio un trago profundo a la botella, sacó otra. La noche empezaba a pintar. Ella volvió a sonreír, regresó la sonrisa, comenzaba a acostumbrarse a la oscuridad, empezaba a quererla. Uno puede acostumbrarse a cualquier cosa. La penumbra del bar también descubría las verdaderas caras de los demonios que deambulaban por ahí.
Pidieron otra tina. Una canción se escuchaba, la guitarra se oía como desde lejos, daba ese efecto nostálgico que a él le provocó el impulso de besarla. Ella lo deseaba aún más, era desbordante. Hubieran podido ir al motel en ese momento para dejar de darle vueltas al asunto, pero Casio quería emborracharse primero.
Deseaba perder sus sentidos para disfrutar mejor la negrura que el cuerpo de Fátima escondía. Volvió a abrazarla al terminar la canción. Y a pesar de la dureza que contenía su hálito, su presencia era delicada, pequeña. La piel de sus hombros era suave, sus mejillas aún tenían, al contacto, la ternura de una niña, era una delicadeza austera. Sus labios, en cambio, eran resecos, duros, impenetrables. Los besó de nuevo queriendo entenderlos y arrancarles lo primitivo que de alguna forma mantenían. Fue inútil. Miró sus ojos. Ella lo vio, tal vez, preguntándose por qué se notaba tan cansado. Por eso le parecía tan familiar, como si ella fuera capaz de cuidarlo como a un niño, daba la impresión de que él en cualquier momento soltaría el llanto y ella lo abrazaría. Pondría su cabeza sobre sus pequeños senos tratando posiblemente de amamantarlo en la penumbra, dejándose absorber lo poco que aún le quedaba. Le dio un trago a su cerveza, saboreando la amargura del líquido, haciéndolo para estar con Casio, con su niño guapo. Su niño empezó a cantar, la música no dejaba escuchar su voz. Le estaba dedicando la canción a ella, no pudo evitar sonreír.
*
Salieron del bar los dos ebrios. La llevaba agarrada de la mano, ya no importaba si los veían o no. Se recargaron en el carro, Casio la abrazó, la beso en el cuello, le puso las manos en las nalgas. Ella se acurrucó sobre su pecho.
—Te voy a llevar a un motel —pronunció.
Fátima no decía nada, únicamente continuaba colgada de él con sus delicados brazos. Casio puso su rostro entre los gruesos cabellos negros con un ademán de tristeza y deseo, nada podía saciarlo. Le abrió la puerta, le ayudó a entrar, subió al auto, ella no decía nada, no volvía su cara a verlo. Estática, miraba hacia adelante con la boca entreabierta, respirando desbordada, ebria.
—¿Quieres ir a un motel? —preguntó queriendo no sentirse culpable. Ella no contestaba, permanecía ausente. Le preguntó otra vez porque no traía dinero, faltaban cincuenta pesos.
—Como quieras —respondió.
—¿No traes cincuenta?
—No… —dijo volviendo su cabeza con voz calmada, si los hubiera traído se los hubiera dado. Tendrían que ir a su cuarto. Encendió el automóvil. Se fueron.
IV
Casio conducía con temor. Conforme iban acercándose a su destino, las dudas le daban vueltas en la cabeza con mayor insistencia. Ella entraría, le daría el poder de encontrarlo cuando quisiera. Si la llevaba a su cuarto ya no sería libre de escapar, habría un antecedente. Se estacionó y apagó el motor. La puerta de la vecindad estaba entreabierta.
—¿Dónde estamos? —preguntó Fátima.
—Aquí es mi casa… ¿quieres pasar?
Asintió con un leve movimiento de cabeza.
El piso estaba mojado. Casio abrió de par en par la puerta para que pudiera pasar más fácilmente. La puerta daba a un pasillo de paredes derruidas que conducía a unas escaleras. El cuarto de Casio estaba en el segundo piso. Los tacones sonaban sobre el charco, parecía la escena de un crimen. Las cucarachas zigzagueaban en los muros, a él nunca dejaban de sorprenderlo. Fátima pasó de largo sin percibirlas, solamente se dejaba guiar.
Subieron las escaleras tratando de no perder el equilibrio. Las puertas cerradas de los cuartos vecinos tenían en la parte superior un cristal. Algunas aún estaban iluminadas por los destellos de los televisores, dando la sensación de soledad y desvelo. Llegaron al número 7. Sacó la llave de su bolsillo, la insertó en la chapa, empezó a darle vueltas. Abrió. Olía a encerrado. El aire caliente golpeó sus caras y brazos, no se distinguía nada. Se fueron orientando por el contacto de sus cuerpos. Cerró la puerta. Prendió la luz. Era una habitación amarillenta de cuatro por cuatro; al fondo se hallaba una cama que lo abarcaba casi todo, dos burós a los costados, una mesa de plástico enfrente, un espejo en la pared del lado izquierdo; más cerca de la puerta principal, a la derecha, otra puerta en la misma pared que daba a un pequeño baño, del lado opuesto una ventana cubierta con una cortina vieja y aterrada. El cuarto estaba en completo desorden; la cama se encontraba destendida, había ropa sucia por todas partes. Fátima se recostó en el lecho, se quitó los zapatos dejando al descubierto sus pequeños pies. Casio se dirigió hacia ella, la volteó boca arriba, puso su cuerpo encima, empezó a besarla buscando por primera vez aceptarla. Fue metiendo sus manos entre las ropas. Se dio un momento para observarla. Deslizó su vista desde la barbilla, mirando su cuello delgado, viendo el escote que mostraba sus pequeños senos, hasta el abdomen. La blusa un poco levantada dejaba ver la piel llena de estrías en la parte baja de su vientre, como cicatrices, había exceso de piel que contrastaba grotescamente con la delgadez de su cuerpo. Le sorprendió un poco el hallazgo pero de pronto entendió. Fátima no quería ser descubierta, se levantó poniendo las manos, tapándose.
—Apaga la luz —dijo.
—¿Por qué? Ven, quiero verte, así, sin nada.
—No, apágala, no quiero que veas mi cuerpo…
—Ven, qué importa.
—No me siento cómoda —la apagó ella misma.
En la oscuridad empezaron a besarse sobre la cama. De pronto, Casio la andaba buscando, la tenía sobre sus manos, deslizaba la punta de todo por sobre su piel, sentía la humedad de su aliento, pero a ella no la encontraba. Necesitaba despreciarla y ella no estaba ahí para eso, solamente se contorneaba ignorando la necesidad de Casio por saberse superior. Como un monólogo, continuaba escondiéndose en las tinieblas, estaban completamente solos. Fátima se desplomó a su costado con tristeza.
—¿Qué pasó?
—Nada… ponte así.
No podía terminar. Era como penetrar a la nada.
—¿Te falta mucho?
Después ella dijo:
—Ya me cansé.
Así terminaba todo. La llevó a su casa, debía trabajar cuando amaneciera. Era como si no pudiera estar con ella, como si fuera un ser inferior, como si le diera pena que ahora ella supiera tanto sobre él porque era una completa desconocida. Ella quería volver a verlo. Después se hablaban. Regresó, y a pesar de ser muy noche, no podía dormir. La cruda empezaba a golpearlo. Tenía un mal sabor de boca, le hubiera gustado que terminara de otra manera y lo extraño es que él también quería volver a verla, por insatisfacción, porque todo había sido por su culpa, debía pagarle. Quería darle otra oportunidad, de cierta manera se lo había pedido, pero no, no era así, no se dio cuenta de lo ocurrido. No lo entendía. Pinche vieja.
Ya quería llamarle. No para escucharla y decirle cómo le gustaba estar con ella, sino para decirle lo pendeja que era, lo mucho que la despreciaba por su falta de tacto. El celular estaba apagado. No podía dormir. Y no había razón, de todas maneras mañana no tenía nada que hacer. Pasarían las horas con una monotonía torturante, le molestaba saber que vería cómo el sol, por la ventana, cambiaría de colores el cielo al ir cayendo el día mientras él continuaba en la cama, totalmente crudo, sintiendo su aliento podrido. De vez en vez, mirándose en el espejo, dándose cuenta que todo el día se quedaba despeinado y que seguiría así aunque se lavara porque todo el tiempo permanecería acostado. De todas maneras, no quería hacer nada. Dieron las cuatro de la mañana, cerró los ojos agotado. Se quedó dormido.
*
Despertó. El sol brillaba dolorosamente. Tenía mucha sed. No había agua. Se desplomó otra vez en las sábanas calientes atrapado por esa sequedad, totalmente inmovilizado como una piedra enterrada en el desierto. Dejó pasar dos horas entre la duermevela del mediodía, soportando el dolor de la falta de agua.
¿Qué hora era? Ya podría ir a buscarla o llamarla. El tiempo caliente era como granos de arena deslizándose que lo asfixiaban. Había que ir a comprar agua potable. No tenía dinero. Gastó mucho la noche anterior. ¡Pinche madre! El tiempo pasa mucho más lento sin dinero. El sueño le pesaba y no podía dormir. Tomaba el celular para ver la hora. ¿Cuándo sería bueno llamarle? Pasaron las 2:15, ahora las 2:30, las 2:35, las 2:37, qué lento se movía. Se metió a la ducha, sorbió un poco del líquido que escurría por su cabeza, no era bueno beberlo, sobre todo porque vio en la cisterna flotar algunas cucarachas muertas. Se volvió a acostar. ¿Qué iba a hacer aquella noche? Estaba aburrido. Dar un paseo, no, sin dinero no tiene caso. La noche sin haber hecho nada en todo el día carece de sentido, uno se desorienta, da una especie de temor, es más fácil percatarse de cómo uno se va muriendo a cada segundo, se puede observar detenidamente cómo los granos de arena caen hacia la nada. Las 3:30, se quedó dormido. Despertó a las 4:15. Pinche día, deja de torturarme. Necesitaba llamarla.
V
Salían con frecuencia. Siempre iban al mismo bar aunque ella decía que prefería ir a un café. Casio contestaba con lo mismo: “No me gustan esos lugares”. A veces se preguntaba: ¿Por qué salgo con ella? No me agrada, me parece ingenua, estúpida, no podemos coger a gusto, nada se puede conseguir de ella. Las botellas lo hacían cambiar de opinión. Se había convertido en una especie de amiga de borracheras. Por alguna razón, él creía saber todo sobre ella, le decía lo que podía hacer y lo que no. Fátima lo aceptaba sin darle mucha importancia, como si estuviera muy acostumbrada a que le hiciera aquellos comentarios, incluso podría pensarse que por eso estaba con Casio, le parecía tan familiar. La hacía sentirse menos sola.
—Tengo algo que decirte —dijo con su pequeña voz, con seriedad transparente.
—¿Qué pasó?
—Es algo que debí decirte antes… pero tenía miedo… de hecho espero que no te lo tomes a mal…
—Ya sé lo que vas a decir, no puedes ocultarme nada, lo supe desde la segunda vez que nos vimos.
—¿Cómo?…
—El niño es tuyo… ¿no era eso?
—Sí… ¿cómo supiste lo que iba a decir?
—No puedes ocultarme nada.
Le gustaba hablarle de esa manera, de cierta forma dominarla, hacerle creer que estaba un paso más allá.
—¿Cómo se llama?
—Walter.
—¿Cuántos años tiene?
—Tiene cinco años, pero en un mes cumple seis… de hecho tengo pensado hacerle una piñatita… si quieres te puedo invitar.
—No sé… ya veremos… ¿entonces lo tuviste a los qué… 15?
—… Lo tuve a los 14…
—¿Y su papá?
—La última vez que lo vi me dijo que se iba a ir a estudiar a Estados Unidos.
—¿Todavía lo ves?
—No… sí manda dinero, a veces, pero casi no hablo con él.
—¿Y se fue a estudiar? ¿No sería más bien a trabajar?
—No, a estudiar… él estaba en el Tec de Monterrey, ¿sí lo conoces? Una universidad muy famosa.
—Sí… ¿a poco tu ex estaba en el Tec de Monterrey?
—Sí… tú también estudiaste en una de esas universidades ¿no?
—Sí… no me habías dicho todo eso…
Saber aquello lo incomodó, sintió una especie de decepción hacia Fátima. Ya no pareció tan pura ante sus ojos, era más despreciable, tal vez interesada, como si lo que ella buscara fuera un status que él no podía ni quería darle. Y entonces por qué de pronto se le hacía indispensable. Todavía esperaba llevarla esa noche a su cuarto.
VI
—Hoy hay carne asada, me dijo mi mamá que te invitara… ¿no quieres?
—Mejor vamos a otro lado.
—¿A dónde? ¿Al bar?… siempre vamos a donde mismo.
—¿No quieres ir?
—Mi mamá quiere conocerte, le he contado de ti todos estos meses, nada más te ha visto de lejos.
—¿Quién más estará?
—Mis hermanos.
—¿Cuáles?
—El que a veces está en las jardineras del andador cuando vienes a traerme, y uno que ya está casado, que no conoces.
—No sé… y si traes la carne y aquí nos la comemos.
—Como quieras.
La vio alejarse, vio sus pequeños pasos, su pequeña silueta, su cabello planchado. Entró en el andador. Por un momento pensó irse, no quería ser parte de ella. No entendía que solamente quería escapar del hastío, de él mismo, del miedo; quería estar en otro lugar, tener otra vida. Jamás con ella. Sólo era que no poseía nada más, era un cobarde, nada. Ni siquiera podía ser sincero con Fátima. Se quedó un momento observando la noche. De pronto vio a unos niños que jugaban en la banqueta, la mayoría de entre10 y 12 años. Correteaban unos detrás de otros. Ahí estaba Walter, muy pequeño para los demás. Llevaba el pelo de hongo, lacio, un poco largo, vestía un pequeño short, las rodillas blancas de raspones en la tierra, era moreno. Nadie le ponía atención, los demás niños no notaban su presencia, se veía tan pequeño, vulnerable y a la vez tan solo. Inesperadamente pasó un carro a considerable velocidad para la calle estrecha; el tráfico fluía de manera intermitente mientras los niños, distraídos de su derredor, jugaban. Walter estaba ahí sin ningún cuidado, al azar. Vio a Fátima que venía con un plato, subió al auto. Puso la carne en el asiento.
—Oye ahí anda Walter.
—¿Dónde?
—En la banqueta, atrás de esos carros, ¿ya lo viste?…
—¡Ah, sí!, diantre mocoso.
—Acaba de pasar un carro a madres, ¿no se cruza?
—No… ahí anda… ¿Qué tal la carne?… dice mi mamá que vayas.
—No sé… orita…
—¿Por qué nunca quieres bajarte?… Mi mamá dice que es porque nada de aquí te interesa. Dice que lo supo desde el primer día que viniste.
—¿Tu mamá qué sabe de mí? Es despreciable, no te ha enseñado nada, por eso eres una pendeja, no te das cuenta de las cosas.
Fátima de pronto se quedó callada, su silencio era de piedra, no de temor, sino un silencio más poderoso que las palabras, como si Casio fuera muy débil para sublevarla, quebrantarla o hacerla llorar. Pasaron unos minutos como si nada hubiera ocurrido.
—Di algo… ¿eh?… ¿Fátima?…
No podía soportar el mutismo; pareciera que estuviera huyendo de una soledad impávida de cuatro paredes y de ausencia, y lo único que se pudiera encontrar en la vida fuera otra soledad enorme junto a otro ser que era más impenetrable que cualquier pared; junto a un ser incomprensible para él. Tuvo miedo. Pero no podía aceptar su debilidad, su error; no era capaz de percatarse de su ignorancia todavía más estúpida, ver que de Fátima, en realidad, nada sabía. Todo era su propio engaño.
—¡Contesta!… bueno ya… no quise decir eso.
Pero tal vez era demasiado tarde o tal vez no tuvo la paciencia. El “bueno ya” no tenía ningún caso… el “bueno ya”, por el contrario, era lo más débil y despreciable del
mundo. Pareciera que a Casio lo único que le quedaba eran esas palabras. No le servían de nada; tan efímeras, sin sentido ni significado. “Bueno ya”, “bueno ya”, nada.
—Te estoy hablando.
Y si las palabras no servían, entonces ¿qué le quedaba? Posiblemente golpearla como un animal, hacerla entender castigando su cuerpo, darle la propiedad total y final de objeto. ¿Acaso eso era? Golpearla para asegurarse de que aún estaba ahí a pesar de que para estar ahí primero fuera necesario estar muerta. Urgente resultaba sacudirla porque era la última manera de hacerla suya, la única manera que saciaba su deseo sacrílego de poseerla completamente. No hablaba, no gozaba de ningún poder sobre ella. Su desprecio pasaba desapercibido, a nadie le importaba, como si no existiera. No le pertenecía nada, sólo podía pretender ser su dueño, y ni siquiera, en verdad, la poseía, se le escapaba a pesar de que físicamente estuviera ahí. Cobardemente sólo le daría el golpe final hasta estar seguro de que quería que fuera suya, hasta estar seguro de asumir su propiedad, como el hombre que llega a la luna; de asumir que ella era lo único por lo que se atrevería a cometer el más grande crimen, pero no, carecía del valor. Tomó su brazo, como haciendo una plegaria, como diciendo “ayúdame”. Fátima no pronunciaba nada. Se bajó del auto. Él estuvo a punto de contenerla a la fuerza, pero no, no estaba convencido de lo que sería capaz de hacer, de cometer la profanación. No sabía si podría vivir con ello.
*
Hubiera sido muy sencillo ir a buscarla, a ella, ahora sí, a la mujer que tenía un nombre, una familia, a la mujer que tenía sueños, deseos, miedos, carencias, defectos; hubiera sido muy fácil bajar del automóvil, dar pasos temerosos hacia la casa que representaba lo que ella verdaderamente era. Hubiera sido fácil tener algo más. Encendió el auto, confundido y a la deriva, con hambre en los bolsillos; sin voz que le diera descanso y que le ayudara a olvidarse del tiempo, se fue.
VII
Nunca más volvió a encontrar en sus ojos esa mirada cálida y desconsolada.
VIII
Quería pasar más horas dormido, llevaba todo el día acostado, dejaba transcurrir el tiempo, la vida; alejado del mundo, cansado de él y de sí mismo; deseando su desaparición o un gran exterminio, una gran catástrofe que le diera alivio. Deseaba la muerte en general, no la que pudiera pertenecerle sino la que lo libraría de los demás. Sin embargo, no era capaz de realizar algo al respecto, así que resultaba mucho más cómodo no hacer nada, esperar con pereza a que fueran las siete de la tarde para ir a buscar a Fátima a su trabajo. La esperaría en el automóvil, no permitiría que se fuera sin él a ningún lado. La llevaría a su casa a la fuerza. Estaba aburrido. Dos días sin hablar con nadie y ya empezaba a sentirse como un loco. Algunos recuerdos no lo dejaban en paz, comenzaron de pronto a modificar la realidad, ya no sabía si habían sido ciertos. Los temas parecían haberse acabado, solamente le daba vueltas a lo mismo una y otra vez; el techo parecía girar como rehilete frente a sus ojos. Dormitaba mucho durante el día para después, por la noche, no poder relajar ningún músculo, sintiéndose triste por eventos sucedidos mucho tiempo atrás. “No le pegues a mi hija” (le dijeron una vez cuando, por juego, tomó a una de sus primas). “No seas abusón, Casio, a las mujeres se les respeta, qué no ves que eres más fuerte, a la otra que descubra que la tratas así vas a ver cómo te va”. (Tenía ocho años cuando ocurrió aquello). “Se me queda viendo, siempre me está viendo, no me habla, qué miedo, deja de verme de esa manera, voltea a otro lado, ve cómo se me queda, me da mucha pena. Por favor… deja de hacer eso… no… no me gustas… ni modo… ¿y te puedo pedir un favor? ya no me estés mirando todo el tiempo en el salón… (La secundaria, y después Laura, ¿qué será de ella?). “Dijiste que íbamos a estar juntos, lo prometiste. Sí, pero la gente cambia. Casio, puedo cambiar de parecer en cualquier momento, no puedes obligarme. No te estoy obligando, te recuerdo que habías hecho una promesa. Sí, pero rompo la promesa. Lo siento. Me voy que se me hace tarde. Espera, no te vayas todavía. Adiós…Ya no me hables, te hace daño. Sólo por última vez. No puedes, volverías a estar llamándome todos los días. Lo mejor es que ya no me hables más. Adiós… Di algo habla… habla… ¿por qué no dices nada? Por favor…” Su voz lo cansaba, de pronto oía sus propios monosílabos que a veces usaba: la extraña necesidad de comunicarse con alguien, aunque ese alguien fuera él mismo. Empezaba a golpearse la cabeza y la cara cuando la monotonía nocturna lo exasperaba, sin efectos. Recurrió a la masturbación para distraerse y así, tal vez, dormir, únicamente, para encontrar el momento más insípido del día; descubrirse más solo, con el último recurso de entretenimiento agotado en vano. Déjame conocerte, no estoy tan borracho… No… no… Te estoy hablando ¿por qué me ignoras?… Te estoy hablando… Déjame conocerte, no estoy tan borracho… No… No… Lárgate… (En los antros en los bares se acercaba a las mujeres buscando compañía, esperando cumplir una expectativa fraguada quién sabe dónde).
*
El sonido del celular vibrando sobre el buró lo despertó. No pudo orientarse al instante, miraba el aparato moverse sin poder atinar, después de unos segundos comprendió que lo llamaban. Ya sabía de quién se trataba, seguramente no de Fátima: era su padre. No deseaba tomar la llamada. El celular se quedó estático y él también. ¿Acaso le temía? “No quiero ver otra vez a esa muchacha Laura en la casa, ¿me entendiste? No te quiere, no seas pendejo… Eres un pendejo, te mangonea, eres un huevón, haz algo… Qué te dije de esa mujer, si tú no la sacas, yo mismo lo voy a hacer… Qué hiciste con el dinero que te presté, todavía me debes veinte mil pesos… Hijo te llamo porque necesito que me hagas un favor, ven a la oficina para que vayas con el notario a hacer unos tramites, después de eso te pasas con el Ing. Martínez, te va dar a firmar las nuevas escrituras, esta vez no vayas a cagarla…” No quería saberlo, no quería saber nada de su padre. Le resultaba repugnante, aunque no tuviera una verdadera razón para ello. Le bastaba recibir los depósitos mensuales. No importaba, no aspiraba a nada. Podría parecer que Casio se consideraba a sí mismo una especie de deidad a la que era necesario presentar tributo. El celular volvió a sonar, permaneció observándolo sin mover un pelo.
—Qué chingados quieres… —dijo cuando terminó de vibrar. Sonó otras tres veces, mientras, él languidecía en la cama buscando una vez más el sueño.
Estaba muy cansado. La somnolencia le pesaba. ¿Qué hora era? El momento de ir a buscar a Fátima estaba cerca. Tomó un baño, salió por primera vez en dos días a la calle, todo era igual. Para él no resultaba así; todo ahora lucía más difícil y doloroso, había un extraño fastidio en los pasos que lo conducían al auto. Llevaba demasiados recuerdos en la cabeza, se sentía torpe, el mundo era cada vez más extraño y él más hostil a cada movimiento.
Media hora antes de la salida de Fátima ya había estacionado el carro en la acera de enfrente.
IX
Nunca había dejado de ser una desconocida, pensaba. Y entonces ¿por qué la buscaba? ¿qué los unía? ¿cuál sería el caso de que estuvieran juntos? ¿qué tenía ella para que fuera lo único que lo hiciera salir? Descubrió que nada. La vio acercarse. Caminaba por el estacionamiento atrás de la malla. No traía automóvil, así que pasaría por la puerta de la caseta, en donde aguardaba un vigilante. Miró cómo le sonrió a aquel hombre en despedida. Puso un pie en el exterior. Vestía un uniforme típico de secretaria. Consistía en un pantalón color caqui medio acampanado, llevaba zapatos cafés de tacón mediano, un saco igualmente caqui, una blusa blanca de cuello abierto sobre las solapas del saco. De cierta manera le sentaba bien el atuendo, la hacía verse diferente. Salió distraída, sin darse cuenta de que Casio la esperaba. Empezó a andar rápidamente hacia alguna intersección con la calle principal de la zona industrial al encuentro de un taxi. Se iba alejando y por un momento a Casio le pareció que se le escapaba, no sería tan fácil detenerla, como si entre ellos nunca hubiera existido ningún lazo. Bajó del auto y cruzó la calle a paso veloz, acercándose para hacer contacto con aquella desconocida.
—Fátima… —dijo.
Ella volvió su cuerpo desconcertada, preguntándose quién podría llamarla. No supo qué decir cuando vio el rostro de Casio. Por un momento alivio, por otro una especie de fastidio.
—¿Cómo estás? Necesito hablar contigo.
X
Discutían otra vez. Casio aceleraba por el bulevar mientras le reclamaba a Fátima. El reclamo era similar al de hacía dos días: Ella le dijo que no iban a poder verse porque saldría tarde del trabajo. Casio le dijo que pasaría por ella a la hora que saliera; un compañero de la oficina le iba a hacer el favor de llevarla, no tenía caso que él fuera a recogerla; primero porque no sabía a ciencia cierta a qué hora saldrían, y segundo porque no creía buena idea quedarse en medio de la noche esperándolo. Lo mejor era que la llevara su compañero. Aquella vez él había aceptado después de una hora de discusión telefónica. Esta vez, Casio no estaba dispuesto a admitir tal sentencia. Fue por ella. Estuvo estacionado afuera por tres horas para que Fátima no escapara. La llamó diciéndole que llevaba mucho esperándola, quería saber cuándo iba a salir. Ella se quedó callada. Todo había pasado muy rápido y, sin que se diera cuenta, Fátima ya iba en el asiento del copiloto escuchando los reclamos ya acostumbrados de Casio.
Los autos pasaban inmutables, posiblemente sin que los conductores escucharan nada. Los ademanes de Casio eran violentos; movía las manos con odio, cualquiera que lo viera podría notar la cara descuadrada mientras la insultaba. Fátima ya llevaba alrededor de diez minutos sin decir ninguna palabra, se mantenía como un monolito; sentada, con una furia sórdida. Con mirada agria ladeaba la cabeza hacia la derecha dando un descrédito a su respiración. Totalmente confundida, con una sensación de irrealidad; convencida de que ese desprecio era tan grande que ya también comenzaba a despreciarse a sí misma. Casio no paraba. Su voz de pronto empezaba a ser afónica, maldecía a Fátima, maldecía a los conductores para otra vez maldecirla a ella. Lidiaba con el tráfico, zarandeaba el carro de un lado a otro. Esto hacía que Fátima casi dislocara su cuello. De pronto daba frenones a punto de colapsar. Volteaba para todos lados, cambiaba de carril buscando un lugar donde estacionarse y zaherir a Fátima con más saña. Fátima ya llevaba alrededor de quince minutos sin pronunciar palabra y sin volver la cabeza hacia Casio, sólo respiraba rencor. Por última ocasión el colapso estuvo cerca, un claxon se escuchó mientras Casio otra vez vociferaba.
—Ya ves, pinche pendeja, por tu culpa ya mero chocamos.
Acercaba su grito a un costado de la cara de Fátima arrojando su aliento caliente. Ella continuaba ausente. Parecía que Fátima empezaba a convertirse en ácido sólido; como si desde mucho tiempo atrás ya se hubiera rendido y esperara cualquier oportunidad para dejarse consumir. Casio la miraba esperando que le respondiera, pero era inútil. Daba vueltas por las avenidas, pasaba dos o tres veces por el mismo lugar, no sabía a dónde dirigirse, no encontraba una salida como tampoco lograba dominarse.
—¡Contéstame!, pinche pendeja, te estoy hablando, ¿me oyes?, ¡te estoy hablando!
Casio la miraba impotente con sus manos al volante; se exasperaba aún más porque necesitaba concentrarse en el camino. Dio vuelta en donde pudo a una calle de baja velocidad. Quería detenerse, sin embargo, atrás venía un automóvil que lo presionaba con sus luces.
—¡Te estoy hablando! ¡Me oyes!
Y Fátima continuaba con su cabeza semiladeada, hermética, como una bomba de tiempo. Casio se orilló para darle fluidez al tráfico. Por fin los dejaron solos. Aceleró de nuevo. Después de unos segundos de haberse concentrado en el camino miró otra vez su monotonía. La tomó violentamente del brazo. Apretó con todas sus fuerzas y la jaló. Fátima hizo un gesto de dolor sin voltear a ver a Casio en ningún momento.
—Cuando te hable, ¡contéstame! ¡Entendiste! ¡Entendiste!
Apretaba con más fuerza el brazo, podía sentir el húmero. Casio pensó que al fin lograría que hablara, podría casi apostarlo, pronto haría eso. El camino era interminable y estuvo a punto de golpear un vehículo estacionado, dio un volantazo sin soltar a Fátima. La zarandeó con violencia. Presionó el hueso y casi hubiera estado a punto de romperlo si no es porque sintió una punzada en las sienes; dio un suspiro, se descubrió cansado. Se quedó pensativo, hubo un breve silencio. Casio no sabía qué hacer. Tomó el volante, apretándolo, tironeándolo, hasta que ese jaloneo empezó a lastimar sus propias manos. A pesar de apretar tan fuerte parecían tan débiles. Mientras, Fátima se acomodaba el saco y tomaba su brazo ultrajado con la otra mano.
—¿No me haces caso?, ¿no me haces caso? —dijo Casio— Nos vamos a ir a la chingada los dos si no hablas, ¿me oíste?… ¿me oíste?
Continuaba mientras la veía con odio. Volvió su cabeza al frente. Se acomodó en el asiento tomando una postura más vertical, aceleró. Empezó a aumentar la velocidad, muy pronto iban a ochenta en una calle demasiado angosta, a cien, a ciento veinte.
—Nos vamos a ir a la chingada, ¿me oyes?… ¿me oyes?
Miraba intermitentemente a Fátima y hacia adelante. Fátima se hacía cada vez más pequeña, se enroscó levemente bajando al fondo del automóvil, como queriéndose ir por el resumidero. Sin embargo, por una extraña razón, tal vez por necesidad o desidia, se sentía ausente. Casio gritaba enfurecido y a cada grito Fátima se daba cuenta que no le importaba lo que sucediera, por ella estaba bien que se dieran en la madre. Después de todo cuál era el problema. El tufo a gasolina se expandía frente a sus caras y el motor, de pronto, se confundía con los alaridos de Casio. El motor no era suficiente para desarrollar la furia que se enterraba en sus piernas. La calle de pronto se le hizo inacabable, no importaba qué tan rápido fuera. Además pensó que Fátima no era suficiente excusa para darse en la madre, según él. Procurando hacer el mayor daño posible frenó de golpe. Tal vez hubiera sido bueno que se voltearan. Pero no fue así. Aceleró otra vez mientras
Fátima al fin decía:
—Última vez que me subo a tu pinche carro, hijo de la chingada.
No dijo nada más, no dijo que se detuviera porque se iba a bajar, no lo dijo porque sabía que su voz era completamente ignorada. Como si Casio odiara que ella pudiera hablar. Fátima solamente observaba cada punto del paisaje urbano que transcurría por la ventana, como si en algún lugar de esos que pasaban de largo pudiera encontrar una señal, una pequeña abertura por donde escaparse. Miraba absorta cada parte, cada línea lejana que el vidrio congelaba, confundida. Respirando con llanto quemado, respirando como desierto. Uno de sus ojos parecía asimétrico, como si mirara hacia otra parte lejana, hacia un lugar de su memoria en donde se preguntaba, sin saberlo, por qué estaba ahí con Casio. El otro ojo empezó a concentrarse en la manija de la puerta, parecía al fin planear abrirla para arrojarse. Lentamente sacaba la mano de una de las bolsas de su saco y poco a poco la alojaba sobre la puerta. Partida en dos se disponía a lanzarse sobre el desfiladero de asfalto, qué más daba.
A Casio le urgía estacionarse. Observaba la mano de Fátima muy cerca de la manija. En cualquier momento la puerta se abriría. Los ojos giraban de un lado a otro, mirando la mano y mirando un lugar donde estacionarse.
—Fátima, no —dijo.—Fátima, no.
La mano se movía casi por su propia voluntad; un reptil delicado que sigilosamente se desliza por las superficies. Como si no supiera lo que una de sus partes hacía, la otra continuaba callada con la cabeza semiladeada, tal como hacía ya casi una hora. Por un instante la mano hizo el movimiento necesario y, antes de que terminara, Casio jaló su cuerpo hasta él. La volvió a clavar en su lugar.
—¡Que no! No entiendes. No entiendes.
La presionó pensando que sólo de esa forma podría detenerla y mantenerla estática.
—¿Cuándo vas a entender?… ¿eh?… ¿eh?… contesta… pinche pendeja.
Era urgente encontrar un lugar. Aceleró. Recordó que cerca de ahí había un parque con muchos árboles, y a esa hora de la noche no habría nadie. Casio se estacionó bajo las ramas. Apagó el motor. Se hacía tarde. Casio miró el reloj, era casi la una de la
mañana, llevaban tres horas discutiendo. Lo que más le exasperaba era que ya debía llevarla a su casa y simplemente no quería. No había una razón porque en esos momentos Casio no era razonable. Ella continuaba callada.
—¡Di algo!
—Llévame a mi casa.
—No.
—¡Llévame a mi casa!
—¡No quiero!
—Ya no puedo seguir con esto.
—¡Cállate! ¡Cállate!
Una luz de arbotante se deslizaba en escalera hacía el cabello despeinado de Fátima y descubría el temblor que brotaba de ella. Una de sus manos cubrió su cara y la otra se recargó en la puerta cerrada del coche.
—Lárgate de mi vida, idiota.
—Cállate.
—Lárgate, idiota, déjame en paz, lárgate.
—Cállate, cállate, pinche pendeja.
Fátima, despacio, se había ido levantando hasta tener la cara muy cerca de Casio. Articulaba con precisión sus palabras, acentuando cada sonido que se originaba en su garganta.
—Lár-ga-te, i-dio-ta.
Casio le dio un puñetazo. Lo hizo rápido, incluso ni el mismo lo esperaba; solamente sintió en su mano el filo de los dientes chuecos que tanto le desagradaban. El reflejo de Fátima fue tumbar su cabeza hasta las rodillas. Él se quedó pasmado un segundo, tal vez de esa forma podría evitar que alguien lo viera, pero la calle estaba vacía. Pretendiendo que ni él ni Fátima se habían percatado de lo sucedido y que ese golpe no había salido de su mano. Ella se tomó el rostro, su cabello rozó sus rodillas. Mientras él la veía al mismo tiempo se preguntaba qué tan fuerte había sido, precisaba saber si el daño era notorio. Existía un sentimiento de demostración, como diciendo: “Ya ves, te lo dije”. Se acercó para abrazarla y parecía que Fátima aceptaba ese abrazo, la cogía de los hombros. Ella continuaba con la cabeza entre las rodillas. No podía comprender si se acercó para revisar las marcas del puño o si se hallaba confundido; sin entender lo que pasaba, como un niño que descubre su travesura.
Casio tenía su cuerpo sobre ella, ocultándola, desapareciéndola del mundo; que nadie supiera de ella y que ella también se resignara a no mirar por la ventana. Fátima de pronto lo empujó.
—¡Quítate!
Al ver que eso no pasaba; que el pesado y caliente cuerpo de Casio la reducía, empezó a darse de topes con el tablero del auto. Una parte de ella la obligaba a levantar la cabeza alejándose del filo solitario y otra la hacía descenderla fuertemente. Sentía cómo su cráneo resistía a punzadas aquel movimiento que pronto se hizo monótono; una máquina que martillea contra la piedra. Taladraba su cabeza, su cerebro, su sangre. De pronto, se había convertido en nada, solamente era una aceleración pesada, una inercia.
Avanzaba en círculos en su cabeza, en los golpes, en los gritos, en las miradas, en las respiraciones; avanzaba tanto en círculos desde que conoció a Casio. Abrió la puerta. Él la abrazó con toda su sorpresa, no quería que se fuera, quería que lo perdonara porque ella no lo entendía, no sabía por qué se iba. No quería que se fuera, la agarró del brazo y, sin embargo, Fátima ya no esperaba ser detenida; ya no consideraba esa posibilidad y tiró dos o tres patadas sin ver, adonde cayeran, como si aquello que ocurría no existiera, tiró dos o tres patadas y cerró la puerta.
Casio dejó que se fuera porque no quería que nadie los viera. Que nadie supiera de Fátima, que se perdiese en aquellos momentos sin que nadie preguntara después por ella. Como cuando dejan al condenado libre antes de soltar a los perros. Le soltó la mano y la puerta cerrada calló todos sus pensamientos; guardaban silencio para que nadie los viera.
Caminaba rápidamente entre los árboles. Pronto la perdería de vista dando pie a que el juego de cacería comenzara; darle un poco de ventaja y a la vez esconderse como un depredador en la penumbra, para después andar sigilosamente tras la presa sin que nadie se percatara de nada. Cuando cruzara el umbral de las hojas nadie sabría de ella.
Bajó del auto y corrió. Se apresuró. La vio andar por el parque rápidamente, fantasmal, transitando por las luces en silencio, sin rostro, sin aparente motivo. Se fue acercando sin que ella estuviera interesada en advertirlo. Se acercó teniendo la sensación de que Fátima era un ser que no pertenecía a este mundo. No la tocó, de esa forma nadie más sabría. Ella siguió caminando. Casio a su lado la perseguía, daba la casualidad de que su camino era el mismo. Pero la distancia recorrida era cada vez más grande; eso demostraba que cada quien era su propio caminante y que Fátima no pertenecía al mundo de Casio.
—Vámonos al carro para llevarte a tu casa —dijo de una manera natural, sin exaltar la voz, sin ninguna urgencia. Miraba alrededor esperando que sus palabras no hubieran descendido a oídos extraños, que su voz no se hubiera disipado por entre las hojas de los árboles hacia este mundo, sino que solamente se hubieran escuchado dentro de la cabeza de Fátima. Que nadie se percatara de su presencia pero, más que nada, de la presencia de Fátima. Que nadie se preguntara la razón por la que él la perseguía en medio de la madrugada. Que nadie se preguntara por qué Fátima caminaba apresuradamente, por la razón de ese rictus en su cara, como de ácido y sombra. No tuvo respuesta, Fátima daba pasos firmes a través de la explanada del parque. Casio veía cómo se le escapaba. Debía detenerla.
—Ven, ándale, vámonos al carro. —¿cuándo iba a escucharlo?, y el tiempo se agotaba, y el espacio—. Fátima, te estoy hablando.
No había que gritar. Que nadie los viera. Sin embargo, las palabras eran tan débiles y los pasos tan contundentes y Fátima tan desconocida, tan incomprensible. Fantasmal.
—Fátima, escúchame, te estoy hablando, vámonos al carro, ya te llevo a tu casa.
Estaba distraída. Tomó ligeramente uno de sus brazos. Al sentir su roce jaló rápidamente para evitar el contacto. Casio no sabía qué hacer.
—Fátima… Fátima…
Volvió a tomarla del brazo, obteniendo el mismo resultado. Las palabras no servían de nada. No entendía nada. Fátima no entendía. Casio no sabía qué hacer. Necesitaba detenerla. Hacerla regresar. Que nadie supiera de ella. No podía alzar la voz y eso lo desesperaba, era todo tan absurdo, tan incomprensible, tan extraño. No se detenía.
—Fátima… por favor…
No podía gritar. Necesitaba llevarla al auto para gritarle, para hacerla entender. En el automóvil. Ella se iba, irreal. No tenía otra opción, debía llevarla de regreso. Se paró cortándole el camino, ella lo evitó zigzagueando. Sin embargo, Casio ahora estiraba los brazos para obstruirle el paso, primero débilmente, con miedo. No quería que nadie los viera. Que nadie preguntara en el parque de madrugada. Fátima dio unos manotazos empujándolo. Cuando tuvo ese contacto sintió que no pasaba nada, que sería fácil detenerla a la fuerza sin que nadie los viera. Sin gritar.
—Suéltame, idiota—, vociferó en medio de la madrugada, cuando no había ninguna distracción, cuando ella era el centro del parque. Casio se sorprendió de primer momento; quiso voltear a todos lados para saber si alguien había oído pero no había tiempo; Fátima no se detendría, no permanecería en silencio. Antes de que ella pudiera decir otra cosa y rompiera el equilibrio de sus nervios, le puso la mano sobre la boca. Hubo un forcejeo inicial. Quería vociferar de nuevo con odio. Con la garganta saturada de piedras. Pero Casio tenía miedo de que alguien los descubriera ahí solos en medio del parque y la madrugada.
Trató de girar el cuerpo de Fátima para regresar al auto, sin embargo, era más fuerte de lo que hubiera parecido. Su cara expresaba tanta furia. No escuchaba, no quería escuchar. Casio le decía que se fueran al auto, que ya la iba a llevar a su casa. Fátima gruñía. Casio ponía la mano sobre su boca; con eso no bastaría. Era ahora o nunca. Antes de que alguien los viera forcejear en medio de la madrugada le encajó el puño en el abdomen. La agarró del saco zarandeándola, mirándola fijamente a los ojos, diciéndole sin palabras que la iba a matar, que no la soportaba. Sus cabellos se movían de un lado a otro como serpientes. La volvió a estrujar con toda su fuerza; ya no pensaba, no sabía lo que hacía; profanó con las dos manos su cuello y lo jaloneó de un lado a otro. No se callaba, y él ya no podía detenerse. Fátima se dobló sin aire, asfixiada, casi muerta pero aún rugiendo sórdidamente.
—Cállate —le dijo susurrante al oído mientras presionaba su boca.
Ella se dejó caer y Casio quería levantarla pero era inútil. Los dos ahí solos. Fátima no se callaba, quería gritar, no entendía. No podía permitirlo; la tomó otra vez del cuello, hasta no escucharla. Su voz se fue perdiendo, se fue saliendo de este mundo, a patadas. Sorprendida miraba la cara de Casio queriendo gritar. Casio no podía permitirlo; no quería que nadie los viera juntos. Que nadie supiera de ella. Que nadie preguntara. Que Fátima sólo fuera para él. La tomó del cuello hasta callarla y se detuvo hasta que al fin pudo llevarla de regreso a su auto.
Datos vitales
Alfredo Loera (Torreón, Coahuila, 1983) estudió Contabilidad y Finanzas, a la vez que cursó un diplomado en literatura en la Escuela de Escritores de La Laguna. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas de 2009 a 2011. En 2010, fue publicado su primer libro de cuentos Fuegos fatuos, dentro de la tercera serie Siglo XXI Escritores Coahuilenses, por la Universidad Autónoma de Coahuila. A la fecha realiza una Maestría en Literatura Mexicana en la Universidad Veracruzana.

![Epafrodito [o de la poética oscura]](https://circulodepoesia.com/wp-content/uploads/2024/03/Epafrodito_Miniatura.jpg)