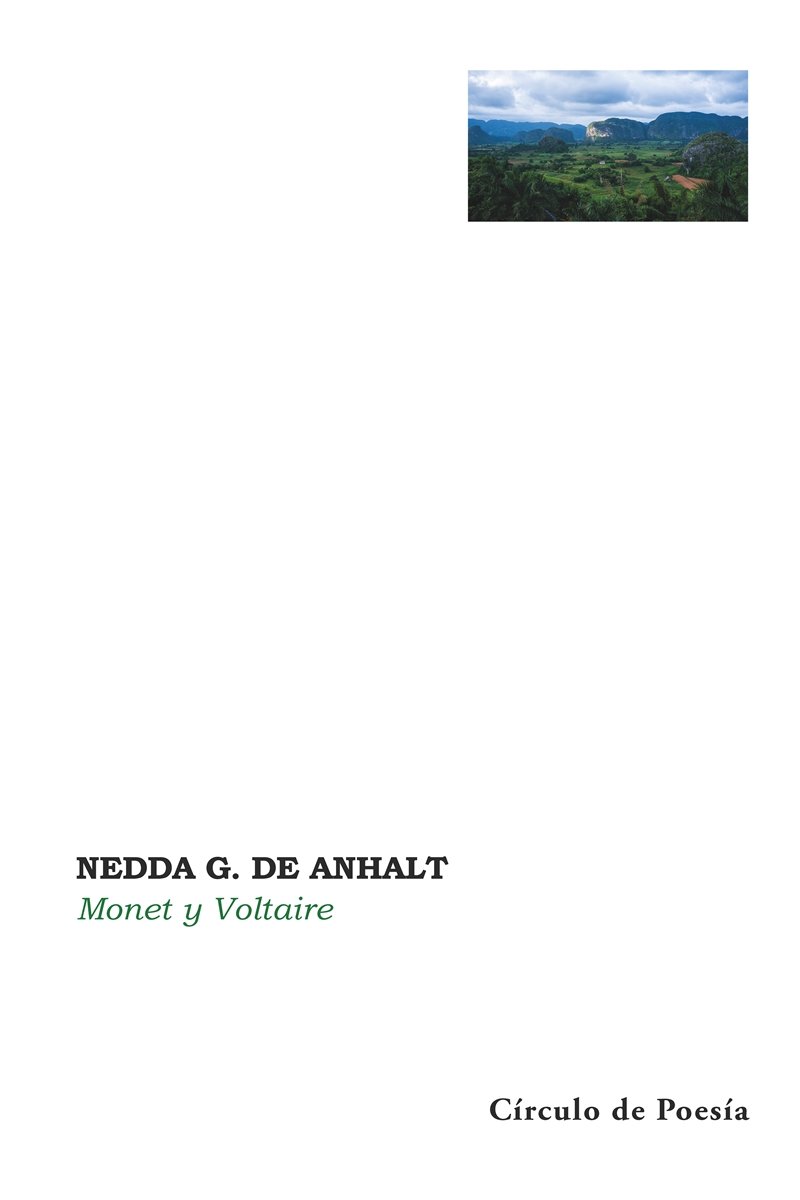Como parte de la muestra de cuento boliviano actual, presentamos un cuento de Magela Baudoin (1973). Ha publicado artículos, reportajes, entrevistas y columnas a lo largo de sus 20 años de oficio periodístico en diversos diarios, semanarios y revistas de Bolivia. Su libro Mujeres de costado (Plural 2010), reúne entrevistas a destacadas y controversiales mujeres bolivianas, en las que mezcla los recursos del periodismo y la literatura, componiendo perfiles íntimos y expresivos, que no solo hablan de las protagonistas sino de la historia contemporánea de su país.
“El cuento en Bolivia: un gato sin sombra”
.
Nido de gusanos
I.
La chica se había marchado apurada, dejando en la sobremesa una impostada indiferencia que no duró demasiado. Por eso, con el café a medias y el final de la cena en ciernes, llegaron de manera ineludible al único tema que no se había tocado, pero del que ninguno podía sustraerse. Eda, al menos, no pudo.
—¿Y bien? —dijo, maliciosamente— ¡No podemos decir que no hayas roto el molde! ¿eh?
Hubo leves sonrisas.
—No es para tanto, Eda —dijo Blas, forzando una mueca.
—¿Quién lo diría? —intervino Duke—. Se te ha salido lo puritana.
—¡Ahí estás de nuevo! No hay quién pueda decir una mierda desde que te has vuelto ecologista.
Eda llamaba “ecologista” a lo políticamente correcto y que de últimas le iba resultando cada vez más insoportable, igual que Duke.
—Di la verdad Eda, ¿qué te jode más? —Duke, con su habitual poder de síntesis—: ¿los tatuajes o que la tía sea sudaca?
Blas, que jugaba con la servilleta, levantó la mirada solo para confirmar el impacto que provocarían en Eda aquellas palabras.
—Pero, qué exageración —Eda se dio vuelta hacia su derecha tocando levemente la mano con que su amigo sostenía la servilleta—. Blas, perdona que lo diga así: esa tía es una ordinaria. No es más.
—¡Cómo que no es más! —rió Duke, dándole a Blas una palmada en el hombro—. ¡Joé! Está súper buena, tío. Y una cosa más —esta vez levantó la ceja derecha mirando directamente a Eda—: tiene más mundo que cualquiera en esta mesa.
La chica, a la cual nunca llamaban por su nombre, tenía bastantes más tatuajes que los que se dejaban ver a simple vista. Eda, que al conocerla había hecho lo imposible para no desvestirla con la mirada —porque además la chica era muy guapa en verdad—, lo primero que le vio fue un ave que se desplegaba a lo ancho de la nuca. Es maorí, le había explicado la chica, guiñándole el ojo, al advertir su curiosidad. Duke, que no dejó pasar aquel gesto de descaro, le echó un vistazo a la serpiente que la chica tenía labrada en el dedo, a manera de anillo, y que su amigo toqueteaba con la yema de los dedos. Y, el propio Blas, no podía dejar de tener erecciones con la corona de flores que le rodeaban la rodilla a la chica, cruzándole por la pantorrilla y llegándole finalmente al origen del tobillo.
Blas no era un tipo experimentado. Para Eda ese era el problema: que Blas no tenía “calle”, que cualquiera podía engañarlo y como era tan dije, tan mono, tan buen tipo que se entregaba entero, pues daba pena que viniera la primera que se pusiera en serio y lo atrapara. A Eda ni siquiera le importaba que la chica quisiera sacarle la plata —que no parecía el caso— porque a Blas le iba bien en la vida y eran muchas las que lo habían hecho ya, sin dejarle raspones. Con las otras, Blas era tierno, baboso y hasta se despepitaba un poco, pero al final nunca perdía la claridad. Él las lucía, aunque quizás ni las llevara a la cama muy frecuentemente; ellas se tomaban unas copas, veraneaban, llenaban el vestidor y luego partían o el propio Blas se aburría. Eran todas salidas del mismo molde: una melena bien cortada, teñidas de un rubio muy aceptable, de bonita figura y con un jersey sobre los hombros, anudado al cuello. Hablaban poco, eran medio mojigatas, pero cuando abrían el pico daban mucho que cortar. Eda les tendía trampas y, luego, lo disfrutaba a sus anchas. Así fue con la última:
—¿Pero cómo se te ha ocurrido preguntarle sobre la economía de este puto país?—la reprendió Duke.
—Es que jamás pensé que fuera a tomárselo en serio —contestó Eda, falsamente avergonzada—. Blas, perdóname ¿sí?
Y Blas había acompañado las risas, reconociendo que no podría haber llegado a mayores con alguien que pudiera expresarse así: Mira, si la crisis no te afecta directamente, igual te afecta. Déjame decirte que lo estoy viendo, lo mal que lo están pasando algunos… Yo no, pero algunos amigos, gente de patrimonio y que hoy no tiene efectivo, sí…. —Blas no podía creer que hubiera opinado— Porque el pobre de siempre, que ha estado pidiendo y tal, bueno, está acostumbrado —Y que hubiera dicho el “pobre de siempre”—. Lo peor es la pobreza de las personas que han tenido un trabajo, que viven bien, y de repente se encuentran que les embargan la casa, que no tienen paro… ¡Hay unos dramas!
La chica, la nueva chica en cambio, era cualquier cosa menos descartable; se veía a kilómetros diferente, incluso en el medio de una ciudad como Barcelona. Tan diferente que Blas comenzó a organizar para sus adentros, a hablar usando el plural: “nosotros”, “vayamos”, “estemos”, lo cual sulfuraba a Eda y le caía en gracia a Duke, que se alegraba en el alma de que Blas dejara de ser el tercio en todo. La chica, para comenzar, no se apocaba con las normas de urbanidad y etiqueta, menos aún se intimidaba con las formalidades éticas, estéticas o intelectuales de ese mundo al que llegaba como una forastera. Le valían. Era inteligente pero distraída. No le preocupaba reírse de sí misma ni menos de los otros, especialmente de Eda. Estaba bastante claro que no servía para tenerla de florero, entre otras cosas, porque no sabía mantener la boca cerrada. Eso era lo que más le gustaba a Blas, su presencia ruidosa, que no respetaba los límites de la distancia corporal y que apagaba, como lo hace un vaso sin oxígeno sobre una vela, la luz de Eda.
—Esa tía no es de fiar —trataba de probarle Eda—. Basta mirarle a los ojos para saber que está loca. Ella misma nos lo ha dicho, se daba de leches con su primer marido. Casi le mata y tú te has entregado a ella como un corderito.
—El tipo era un psicópata Eda, un hijoputa —se interponía Duke—. Si ella no le disparaba, el tipo la mataba. ¿Qué querías, tía? —Blas callaba.
—¡Y quién coño se casa con un psicópata si no está completamente loca! —se desesperaba Eda, con el rugido de un león mudo.
Para alivio inconsciente de Blas, Eda terminó por volverse inaudible y lo que dijo sobre los extraños hábitos de la chica no tuvo eco. Lo que a Eda le parecía un signo de chifladura, a Blas y a Duke les resultaba un rasgo más de la exuberante personalidad de la chica. Pero esto no impedía que Eda siguiera farfullando sin discreción: cómo es que alguien que tiene tatuajes en toda la cabeza, debajo de toda esa mata de pelo, no les resulta patológica; cómo es que una mujer que tatúa a su hijo a los dos años en señal de conexión espiritual no está internada en un sanatorio; cómo es que una madre, que no es ninguna inútil porque habla tres idiomas y es profesional, deja al hijo con los abuelos en otro continente para probar suerte vendiendo en un chiringuito de la playa. Maldita sea, ¡que es una loca!, decía y era como si oyeran llover.
—Que no le caigo bien. Si yo fuera una niña hasta diría que me odia —advertía de vez en cuando la chica ante los desplantes de Eda.
—Tonterías, no te odia. Eda es difícil pero no es esa clase de persona. No la tomes a mal.
—No, no la tomo a mal —la chica incorporaba un tono de malevolencia—. La pobre es tan… —Blas se quedaba en el aire como adivinando lo que venía.
—¿Siútica? ¿Esa es la palabra? —él sonreía concediendo y ella soltaba una risa abdominal—: Es como si llevara todo el tiempo un limón apretado en el… —Blas leía sus labios apetitosamente vulgares. Aquella chica le agitaba el agua mansa y él la embestía con ansias.
—Ven, olvida a Eda que ya se acostumbrará.
Y a Eda no le quedó más que acostumbrarse. Era eso o las visitas cada vez más espaciadas de Blas, que ya ni le contestaba el teléfono. Sin embargo, su repentina aprobación no mejoraba sus dificultades para tragarse a la chica ni impedía que se le pasaran por la cabeza toda clase de maldades e ingeniosas ideas para ponerla en ridículo y deshacerse de ella. Eda no podía dejar de conspirar, muy a pesar de que sus pensamientos se agotaran al ver reducido a cero su poder de influencia sobre Blas.
En cualquier caso, Duke fue mucho más rápido. Lo predijo enseguida. No había que ser un genio. Blas se iba a casar y Eda tendría que asimilarlo. Era como si Blas hubiera querido probarle a ella y al mundo su hombría, como si hubiera necesitado demostrar que él sí era capaz de torear en serio, que sí podía con una mujer de ese calibre. Por eso armó, a gusto de la chica y en opinión de Eda, una boda hortera, drásticamente kitch y alegórica, con sillas de colores chillones, pájaros sin jaulas, luces de navidad colgando por aquí y por allá e incienso a rabiar, en la que Blas resplandecía de smoking y satisfecho y en la que no faltó el desvarío de una luna de miel fuera de serie. La chica había convencido a Blas de adentrarse en la selva amazónica. Y eso era algo que ninguno de sus amigos podía creer: Blas navegando en canoa, acompañado de caimanes, mosquitos y flores acuáticas fosforescentes. Pero las noticias de Blas llegaban confirmándolo. Venciendo sus fobias infantiles, Blas se había sumergido en el terroso lecho de un río que llamaban Madre de Dios, de donde emergían delfines rosados, con la frente como un melón. Increíble, opinaba Eda.
Extraordinario, pensaba Blas. La chica, para quien aquel río podía sanarlo todo, se lanzaba al agua desnuda, nadaba con los cetáceos y luego se revolcaba en el barro de la orilla, cubriéndose el cabello, los hombros, el cuerpo entero, rodeada de insectos. Insectos peligrosos, le había dicho Blas. El sol destacaba las cimas de su pletórica anatomía. Blas creía en la intervención de una mano divina. Una por la que había comido huevos de tortuga, cerdo de monte, piraña, hormigas, yuca cocida y machacada con camote: y bebido aguardiente, jugo de caña y, con la guía de un chamán, hasta el cocido de un bejuco espiritual y alucinógeno, que lo hizo cagar y vomitar durante toda una noche para purificarlo.
II.
Regresaron directo a un piso alquilado por Blas en Horta Guinardó, cerca del Parque Güell, porque Blas quería sorprender a la chica y que en poco tiempo pudieran traer al niño con ellos y llevarle a jugar ahí. Pero la chica resintió lo que para ella fue una emboscada y armó un berrinche nuclear. Eda se pronunció una vez más en el oído de Duke:
—Deberías hablar con él, decirle algo —rumiaba, estrujando las lechugas bajo el agua, en los previos del almuerzo dominical.
Pero Duke pensaba que no era necesario porque Blas había regresado como un tren, decidido a instalarse en una vida magistral, más concreta que vaporosa y que comenzó a modelar a su gusto y sin titubeos, como era el estilo del verdadero Blas. Al punto que al poco tiempo arrancó a la chica del chiringuito y la persuadió de aceptar las traducciones que Duke le conseguía.
—Hazlo por mí, chica —le rogó Blas.
—¿Y por quién más crees que podría hacerlo? —le había respondido ella.
Del mismo modo hizo con las cosas mínimas. Comenzó por la cocina y terminó ordenando los colores y proscribiendo del apartamento todas las borlas, los espejos y los colgandijos . Los sacó sinuosamente el día en que dijo que él mismo iba a pintar, los puso en una caja y luego la caja desapareció.
—¡Madre mía, si esto es un quirófano! —se burló Duke una noche de visita. Eda no se conmovió y Blas continuó pasando los vasos. Se hacía el desentendido, pero la chica era lista:
—No os fiéis nunca del minimalismo —dijo con fingida circunspección—. Esto es mucho peor que la decoración. A Blas le ha venido un cambio en la espinal dorsal que me tiene toda confundida—. Esta vez no todos rieron.
No se iban a engañar. A Blas siempre le habían incomodado los excesos étnicos; pero la única que parecía ignorarlo era la chica, que día a día disminuía su flama con cada nueva revelación de Blas; aunque el mismo Blas, para ser sinceros, al ver algunos síntomas en ella, se esforzó en amortiguar el predominio de su propia perspectiva. De manera que las tardes aún eran para ella. Y al final de cada jornada iban a caminar sobre los ríos de lava del Parque Güell, entre las columnas en forma de árboles, deteniéndose siempre en las superficies de trecadís porque a ella le fascinaban los mosaicos de vidrio y de cerámica, que le recordaban la selva. Blas no interrumpía lo que para él, en medio de la ciudad y del acorralamiento laboral, no era más que broza: que si los ojos de lagarto, que si las orquídeas, que si el plumaje de los pájaros. Ella acariciaba los coloridos fragmentos, pasaba los dedos por las juntas de argamasa y se quedaba hechizada sin hablar por instantes que a veces se abismaban en las profundidades de unos dolores de cabeza con los que la pasaba fatal.
Estos silencios progresivos de la chica no hacían sino irritarlo. La magia se desvanecía en el tamaño que su pequeña paciencia. A Blas le entraban ganas de sacudirla y decirle algo que la hiciera reaccionar, mientras las palabras de Eda le venían como ramalazos de fugaces arrepentimientos. Pero Blas solo atinaba a desahogarse con Duke:
—Hombre, es que ya no quiere nada…
La chica no comía, no dormía, no se bañaba ni quería follar. Solo fumaba echada con los ojos como lunares sobre las sábanas blancas.
—Es que ni siquiera le duele la cabeza como a la gente normal —Eda a espaldas de Blas.
Le daban unos asaltos que le partían el cráneo y la dejaban tirada con el departamento a oscuras durante el día y la noche y el día siguiente. Eran dolores con ruido, sin embargo.
—¡Tengo un enjambre en la cabeza!—lloraba con Blas—. Un sonido del demonio que va subiendo de volumen, como los bichos en la selva.
Blas no sabía si creerle, si ofrecerle un porro o si ignorarla hasta que se le quitara el berrinche. Él no recordaba los ruidos de la selva; de hecho, no había visto nunca una chicharra. Le costaba entonces serenarse en aquel matorral apestado de vacilaciones.
—Verás como no le encuentran nada —se pronunció Eda, pero esta vez sin la fuerza de Blas en contra. Duke en silencio.
La chica berreaba en el hospital, pero los médicos no pudieron darle calma. Blas hubiera preferido un diagnóstico trágico, letal, pero le fue dado uno laxo, que describía aquel extraño cuadro como una severa entelequia que solo sirvió para desatar otra tormenta de sospechas. A Blas le parecía una pesadilla estar parado frente el mostrador de una farmacia, pidiendo calmantes.
—Tendría que haberte dado un par de hostias para salvarte de este manicomio —le dijo Eda, atenuando el regaño con una alborozada ternura; dichosa de haber recuperado cierta incumbencia. Duke encendido de ira, no pudo ya callar.
Pero la chica aparentó no escucharlo. Estaba perdida en el meollo de una cefalea llorosa que enfurecía a Blas hasta el agotamiento y que la movió a afeitarse la cabeza para exorcizarse el dolor, en un trance de impotencia desesperado. Blas no pudo con el horror de verle la osamenta tatuada y huyó al cuarto de huéspedes de sus amigos. Duke sintió el impulso de rechazarlo y de abortar en el acto ese inminente parto del pasado, pero no tuvo las agallas de hacerlo y se rindió ante las mismas mañas fraternas que Eda componía sin la destreza de otros tiempos, sencillamente porque los tiempos habían cambiado.
III.
La chica deseó haberle hecho algún daño a Blas, aunque solo hubiera sido daño físico, algo como una puñalada en el costado, como un arañazo en el ojo o como una mordida de perra vagabunda que le supurara en algún sitio visible de la piel y que la vaciara de esa sensación de derrota y de ridículo que la postraba. Le contó a Duke que quiso matarlo pero no le surgió otra cosa que un sollozo destemplado y patético que luego Blas trataría de olvidar como se olvida el escozor de una enfermedad venérea: ¡Me dejas porque estoy fea cabrón! A Blas también le jodió lo que la chica había dicho sobre Eda, que Eda era una sirena frígida, sin agujero; y que él, tan mono, tan dije, tan bueno, terminaría sus días alrededor de Eda, pero que jamás tendría ganas de cogérsela. Duke suspiró con una mueca cínica al relatarlo. A él le había dicho alcahuete.
Era verdad que la chica había llorado. Sacado toda la lluvia de un huracán, toda el agua de una tormenta, todo el líquido del río de su cuerpo hasta dejarlo en la esterilidad de una sequía que continuaba doliéndole en la cabeza. Duke dijo que la chica había reaccionado gracias a él. Pero Blas la conocía lo suficiente como para ponerlo en duda. Eda pensó que Duke no era del tipo que salvara a nadie. Y, a pesar de ellos, Duke sí había estado con la chica. Era media tarde, a la hora en que la claridad se filtraba aún por las persianas, cuando la muchacha abrió los ojos movida por la persistencia chirriante del timbre. Se había sentado sobre el sofá, puesto los pies en el suelo y al incorporarse se había cortado con los vidrios de los ceniceros que ella misma había estrellado contra la pintura blanca del apartamento. Dando saltos sobre el pie sano había abierto la puerta y hallado allí a Duke que estaba pasando a dejarle el dinero de las traducciones.
—¿Y tú? ¿A qué has venido? —Duke contó que había cerrado y, al entrar, corrido los vidrios contra la pared con la punta de su zapato.
—Mira qué ojo tienes —palabras Duke— ¿No son estos los ceniceros de cristal que os ha regalado Eda? ¡Jo! Si le han costado un dineral.
La chica no le había contestado. Estuvo sentada, todavía un rato, tratando encontrar sus sandalias.
—Pero, ¿qué te has hecho mujer? Deja que te ayude —Duke dijo que había ido al baño por el botiquín. La había limpiado, pero que la herida era honda.
—Vamos, te llevo al hospital —la chica se había soltado colérica—: ¡Ni muerta!
Ya no tenía el cabello al rape. Estaba guapa. Una incipiente alfombra negra le cubría los tatuajes; y las llagas que se había provocado de tanto rascarse, no se le veían.
—¿Sigues? —le había preguntado Duke, tocándose la sien.
La chica le había dicho que para qué iba a contarle, mirando la persiana cerrada. Pero luego igual reconoció que los ruidos no cesaban, que sentía las venas latir, abultarse y reventar, que imaginaba que le surgían deformidades en la nocturnidad de sus insomnios. También dijo que tal vez Eda sí tuviera razón, que tal vez sí estaba loca. Duke había sentido remordimientos aunque no fue por pena que le prometió a la chica que la llamaría. Ella había cerrado los ojos, balanceando su cuerpo repetidas veces antes de que él se despidiera.
Blas encontró el piso de Horta Guinardó lleno de vidrios y recibió la cuenta de un pasaje de avión en su tarjeta de crédito. Sabía que el propósito de la chica no había sido cruzar el océano para ir a su pueblo ni tampoco para estar con su hijo. Sabía también que ella habría muerto antes de dejarse ver en aquel estado por el niño. Y era cierto, Duke lo había confirmado. No podía pensar con claridad, pero que su hijo la recordara como una piltrafa, gimiendo de dolor, eso sí que no lo quería. Igual que no quería otra cosa como no fuera echarse al río.
Blas supo entonces que lo que Duke estaba relatando era cierto. La chica se había subido a una barcaza y navegado bebida como una cuba hasta que los hombres de la embarcación se apiadaron de ella.
—Bonita manera de decir que se la quitaron de encima —dijo Eda y a Blas no le gustaron sus palabras.
La habían echado en una ribera intrincada de monte, de donde un viejo la recogió. La chica le contó a Duke que había abierto los ojos porque la asfixiaba el humo del tabaco en el rostro y que el hombre la había cogido del cuello con la fuerza de sus manos, como si no pesara nada. Blas recordó unas manos nudosas. Una lengua extraña. Una brebaje amargo y revulsivo. La chica suspendida en el tiempo, entre sus ruegos.
—No lo vais a creer —dijo Duke, haciendo un gesto de asco— las chicharras se perdieron cuando el viejo le hizo cortes en la cabeza, sacando de ella larvas, gusanos lechosos y largos, en muchedumbre.
Eda palideció. Duke que creía conocerla bien, distinguió en ella la iluminación de la derrota. Y Blas supo por fin que el dolor de la chica y él mismo habían desaparecido en los ojos amarillos de aquel viejo. Que la chica era la que se había salvado de ellos.
Datos vitales
Magela Baudoin (1973) ha publicado artículos, reportajes, entrevistas y columnas a lo largo de sus 20 años de oficio periodístico en diversos diarios, semanarios y revistas de Bolivia. Su libro Mujeres de costado (Plural 2010), reúne entrevistas a destacadas y controversiales mujeres bolivianas, en las que mezcla los recursos del periodismo y la literatura, componiendo perfiles íntimos y expresivos, que no solo hablan de las protagonistas sino de la historia contemporánea de su país. Es docente universitaria y especialista en comunicación estratégica. Cuentos suyos —dos de ellos finalistas en el I Concurso Internacional de Cuento Breve del Salón del Libro Hispanoamericano— han sido incluidos en diferentes antologías de narrativa.