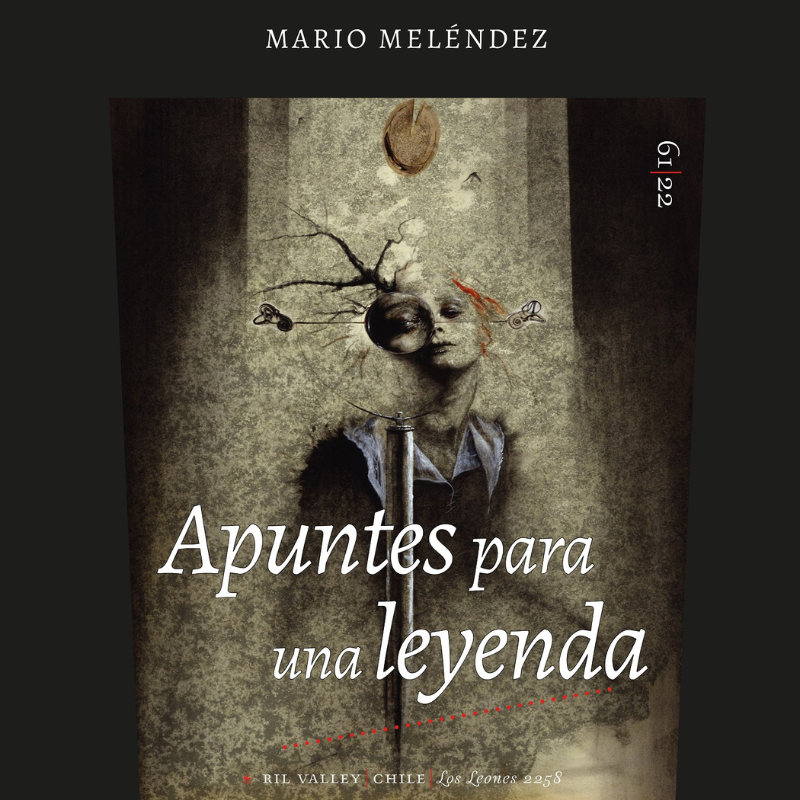Presentamos, en el marco del dossier de cuento hispanoamericano, un relato de Adrián Curiel Rivera (D.F., 1969). Es Doctor en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad Autónomade Madrid. Es autor de las novelas Bogavante (2000, 2008), El Señor Amarillo (2004), A bocajarro (2008) y Vikingos (2012) y de libros de narraciones como Madrid al través (2003, 2008).
Unos niños inundaron la casa
En esa época acababa de instalarme con Carmina en un departamento: un lugar agradable que ella había hecho más acogedor con brochazos de pintura mamey y que nos había obligado a pedir un préstamo bancario. Pese a que ni la juventud ni la pobreza eran ya nuestros peores defectos, el celo por nuestra intimidad recién estrenada —esto es, la intimidad de vivir juntos— constituía una buena razón para persistir en actitudes románticas: no teníamos teléfono ni procurábamos tenerlo. Así que el escenario de las comunicaciones ineludibles era la caseta de vigilancia, a la entrada de la unidad habitacional. Un día de esa época en que acababa de instalarme con Carmina, Miguel, el vigilante en turno, llamó a la puerta.
—¿Sí? —dije.
—¿Está usted? —tanteó Miguel.
—¿Es usted, Miguel? —intenté aclarar.
—Teléfono —concluyó Miguel.
Como vivíamos en la delegación Magdalena Contreras, en una zona que, al igual que Carmina y yo, apenas comenzaba a urbanizarse, con alrededores boscosos y fríos, tomé del perchero mi chamarra estilo Robin Hood, besé rápidamente la boca tibia de Carmina y salí antes de que pudiera reprocharme lo que siempre reprochaba: ¿no nos van a dejar en paz?
En esa época me complacía evocar, en realidad inventar, toda una gama de proezas deportivas preparatorianas (ciento cincuenta dominadas diarias, los martes y los jueves siete kilómetros en sprint, los lunes, miércoles y sábados futbol de alto nivel y cosas similares) y, simultáneamente, correr al trote sobre la minúscula explanada que mediaba entre nuestro edificio y la caseta, soñando con una condición física envidiable que, ante un ataque multitudinario, me salvaría el pellejo, dotándome, además, de la fuerza necesaria para propinar su merecido a los facinerosos. Cuando faltaba poco para llegar a la caseta, esos recuerdos eran reemplazados por respiraciones enigmáticas que parecían emerger de un bule elástico: mi estómago.
Entré, todavía agitado. Acerqué a mi oreja el auricular.
—¿Arturo, eres tú? —se escuchó decir del otro lado de la línea.
—¿Pa? ¿Eres tú, pa? —pregunté atónito.
—¿Qué pasó Arturo? Soy yo, tu padre? —sondeó la voz.
—¿Pa? ¿Qué se te ofrece? —imaginé algún favor.
—¿Estás ocupado? —inquirió.
—Este… Mmh, un poco. Mmh, ¿qué necesitas? —ponderé.
Alguien tocó el timbre del interfón y Miguel, que sentado a escasos metros leía una Vaquerita, se levantó y sacó la cabeza por la única ventana del local. Oprimió el botoncito que abría la puerta eléctrica de la entrada.
—¡Unos niños inundaron la casa! —exclamó mi padre.
Yo miraba con curiosidad hacia la ventana. Miguel abordó de nuevo la silla desvencijada y apestosa y reanudó la lectura de la Vaquerita. En el hueco de la pared apareció una coronilla de centro calvo y bordes canosos. Era Gastón, el progenitor de mi mujer. Me hizo señas explicándome quién sabe qué síntomas del cáncer de su hermana Julia. Me gritó que quería ver a su hija y me pidió que lo acompañara. Debía decirnos algo urgente.
—¡Unos niños hijos de su puta madre inundaron la casa! —centelleó la voz.
—¿La inundaron? —interrogué por encima de una mano que intentaba tapar la bocina para que los diagnósticos y pedimentos de mi suegro no se oyeran.
—¡¿Eh, qué pasa?! ¿Es ese vejete culero de Gastón? —aventuró mi padre—. ¡Dile que no chingue! ¡Te necesito aquí! ¡Ahora! Unos niños inundaron la casa. ¡Ven inmediatamente!
—Es que no puedo —contesté lejos de la bocina, pues había vuelto la cabeza hacia Gastón, quien relataba a Miguel los tormentos de las quimioterapias de Julia.
—¡Imbécil! —sentenció el auricular, antes de que el ¡tut, tut, tut, tut! irrumpiera a través de los orificios del plástico.
Estábamos sentados en la sala, y la porción lampiña de la cabeza de mi suegro —al fondo la pared mamey— cobraba un aspecto rutilante. Mi astigmatismo me impedía distinguir si lo que se agolpaba bajo sus párpados eran gotitas de sudor o potenciales lágrimas. Lo que necesitaba decirnos era lo mismo que me venía diciendo desde que invadió la caseta de vigilancia y caminamos sobre la explanada para llegar al departamento, sólo que ahora se refería a Julia como una persona que de un estado de gravedad considerable ha transitado a otro de absoluto desahucio. Carmina y yo habíamos planeado ir al cine —se exhibía la última película de Bud Spencer y Terence Hill: Trinity cambia de sexo—, y este señor, lejos de consultarme si era conveniente que su hija fuera con él al hospital, me ordenaba que cumpliera con mis deberes, que más tarde, para recoger a mi esposa y saludar (o despedir) a la tía agonizante, me diera una vuelta por el sanatorio. Nunca he entendido qué me hizo odiar tanto a Gastón en ese momento: mi egoísmo o quizá el fastidioso prurito que me provocaba rememorar la reciente conversación con mi padre.
Antes de salir puse en punto muerto la palanca de velocidades de la combi que me facilitaban en la oficina y accioné el freno de mano. Les comenté a Carmina y Gastón que luego ya no me daría tiempo de hacer un par de llamadas importantes. Bajé del vehículo. Miguel, medio cuerpo asomado fuera de la ventana, arqueó las cejas como si se enfrentase a un acertijo realmente difícil. Le grité que aún no levantara la barra de acceso. Me introduje en la caseta.
—¿Bueno, quién habla? —resonó la voz de mi padre.
—¿Pa?, soy yo, Arturo —¡uf!, qué suerte, lo había encontrado y…
—¡Imbécil! —tut, tut, tut.
Intenté siete u ocho veces más: tut, tut, tut, tut.
Subí a la combi, salimos del estacionamiento y los llevé al hospital Metropolitano. Esa noche sabática, poco después de que mi mujer y yo nos retiramos del cuarto 512, cuando regresábamos al departamento, Julia murió.
Y la época en que acababa de instalarme con Carmina devino sedentaria, con sus tedios y consuelos, con sus terrores; y el préstamo bancario se convirtió en deuda saldada, y las capas de pintura mamey envejecieron y se opacaron, y Carmina sugirió que yo eligiera un nuevo color; y Bárbara, nuestra hija, creció en cuartos grises; y a los cinco años preguntó si su casa siempre había tenido ese color y si no se vería más alegre el amarillo; y cuando cumplió seis, Gastón me dijo poco hombre aprovechado, y mi madre llamó a Gastón decrépito y a Carmina sinvergüenza oportunista; y el licenciado Mendoza demandó una pensión del setenta por ciento de mi sueldo; y el licenciado Ferreira negoció el cuarenta y cinco por ciento; y delante del juez de lo familiar relucieron las historias de tú empezaste primero y las subsecuentes listas de perdones, resentimientos y revanchas; y se recibieron las notificaciones finales; y los abogados Mendoza y Ferreira explicaron a sus respectivos clientes la sentencia que declaraba culpable a uno de los cónyuges, sus efectos…
Bárbara camina de la mano de mi padre. Me atonta la duda. Es un asunto cíclico. Si yo hubiera obedecido las estrafalarias exigencias telefónicas de aquel sábado, ¿me habría encontrado a un hombre ebrio y cabizbajo, o ante mis ojos habría aparecido un mar, un riachuelo, una piscina reluciente, con los sillones, las lámparas, las mesitas y los demás muebles de la casa flotando como boyas? Creo que nunca lo sabré.
Datos vitales
Adrián Curiel Rivera (Ciudad de México, 1969). Doctor en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad Autónomade Madrid. Ha colaborado con artículos de crítica literaria, reseñas y relatos en diversos medios nacionales y extranjeros. Es autor de las novelas Bogavante (2000, 2008), El Señor Amarillo (2004), A bocajarro (2008) y Vikingos (2012); de los libros de narraciones Unos niños inundaron la casa (1999), Mercurio y otros relatos (2003), Madrid al través (2003, 2008); del texto ilustrado Quién recuerda a Doña Olvido (2012), así como de los ensayos Novela española y boom hispanoamericano (2006) y Los piratas del Caribe en la novelística hispanoamericana del siglo XIX (2010). Ha sido incluido en numerosas antologías: La X en la frente. Nueva narrativa mexicana, Antología del cuento latinoamericano del siglo XXI, Antología del cuento mexicano actual, Día de muertos, 20 años de narrativa. Jóvenes creadores del FONCA, Más de lo que imaginas. Cuentos perversos, entre otras.