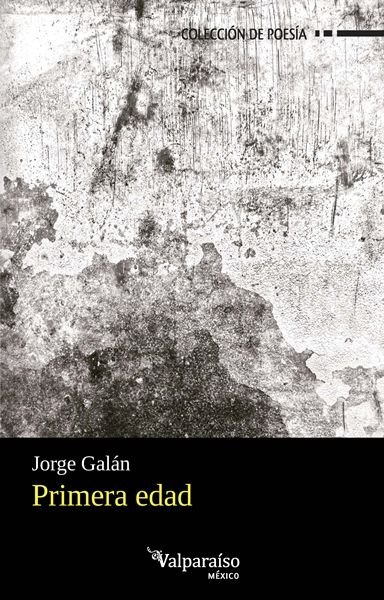Presentamos, en el marco del dossier de cuento hispanoamericano contemporáneo, un relato de la narradora argentina Alejandra Zina (Buenos Aires, 1973). Tiene editado el volumen de cuentos Lo que se pierde y la novela Barajas. Coordina talleres de escritura de forma particular y en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Es una de las organizadoras del Ciclo Carne Argentina de lecturas en vivo.
En obra
Apenas la ve venir, se acuerda de cuando se le clavó la espina.
No tiene más de cinco años y corre descalza por el jardín de su casa cuando un dolor punzante la hace tambalear y caer al piso. Su corazón se acelera, ¿va a morir? Se mira la planta del pie y ve un piquito amarillo clavado en la carne. Su mamá tarda en escuchar los gritos, tarda en salir al jardín, tarda en encontrarla entre las plantas crecidas y las ramas podadas del rosal. Le ordena que no se mueva y vuelve a buscar su pinza de depilar para arrancarle la espina. ¿Cuántas veces le dijo que no saliera descalza? De eso se acuerda cuando su hija, de la misma edad, llega llorando a mares y se abraza a sus piernas.
-Qué pasa, mi vida.
-Bruno no me quiere dar el tractor.
-Pero vos ya lo tuviste, ahora le toca a él.
-Yo quiero tener una hermana como Nina.
Federica no entiende. Como todos los hijos menores, cree que las cosas de su hermano le pertenecen y que las propias, no tiene por qué compartirlas. Todo empieza y termina en ella. A Cintia le cuesta, con el varón se le da más fácil. El varón no quiere parecerse a ella, Federica sí. Te sigue a todos lados, dice su marido orgulloso. Como si el amor fuera andar pegados para un lado y para el otro. Las guías para padres dicen que las nenas a esa edad imitan a la mamá: le copian las palabras, se meten en su placard, le usan los maquillajes. Parecerse. Ocupar su lugar. Federica se lo dijo: quiero vestirme como vos y casarme con papá.
Cintia le seca las lágrimas, tan verdaderas como la vez que se cortó la frente con el borde de la bañera, mientras le contesta que no, no es posible cambiar a Bruno por una hermana mujer.
No está fácil la convivencia. O quizá son los nervios de los últimos días. Un mes sola con los chicos es demasiado tiempo. Las abuelas prometieron ayudar, pero no es lo mismo. Las dos están grandes y con achaques, los nietos son hermosos por unas horas, después se hace cuesta arriba. Las amigas tienen sus casas y sus problemas. Y a Marisabel le tocan las vacaciones, no puede negárselas. Se las había pedido antes de fin de año.
Trabajo es trabajo. Y la cosa estaba charlada. Aunque no dijo lo mismo cuando se le puso en la cabeza encargar el segundo. Por ella, hubiese esperado un tiempo más. Quién los corría. Pero para Miguel era el momento justo: dos años es una linda diferencia. Miguel y su hermano se llevaban seis y recién se hicieron amigos pasada la adolescencia. Sus padres se habían separado cuando él todavía no sabía caminar, y siguieron unidos por una pésima relación, al punto de preocuparse más por las peleas en Tribunales que por los hijos que supuestamente los enfrentaban. Si algo tenía claro era que su familia sería diferente: ni batallas campales, ni hijos abandonados, ni padres desapegados. Miguel insistió, le dijo que no se preocupara, que él iba a estar cerca para darle una mano.
Y ahora lo mandaban a supervisar una usina en Río Cuarto. Una obra grande y un sueldo que sumaba extras y viáticos. Tenía que estar agradecida, por la carrera de su marido, por los chicos, por ella, por la casa a medio remodelar. Su ánimo iba y venía. Del desborde a una secreta agitación. Ese tiempo sola también podía ser la oportunidad de volver a las fotos que tenía abandonadas hacía meses.
La primera navidad que pasaron con Bruno -la primera que tuvo sentido festejar-, Miguel le regaló una cámara digital, cuando todavía era un artículo de lujo que se compraba en cuotas. Otras madres se hubiesen pasado el día sacando fotos a su bebé, viéndolo crecer a través de la lente, ella no o no solo. Ella necesitaba verse a sí misma. Como si en las fotos, al revés de la leyenda india, pudiera recuperar algo de su alma perdida. Miguel se las elogiaba, algunas incluso le parecían artísticas. Tenés que empezar a mostrarlas, le decía. Por ahora, su único plan era hacerlas para ella. Podía sacar todas las que quisiera y si no le gustaban, borrarlas con solo presionar un botón.
Con la práctica, había aprendido a calcular el tiempo del disparador automático, medir la distancia, trabajar el color y el blanco y negro. Uno de sus autorretratos preferidos era el que estaba parada contra la puerta de su dormitorio con su hijo desnudo en brazos. Bruno tenía cinco meses, era rollizo y un poco se le resbalaba por el peso. En la imagen, se la ve descalza con un solero floreado y sus brazos flaquitos sosteniendo a la criatura por debajo de la cadera.
Después siguieron los desnudos de Miguel, que no eran en la cama ni en el baño, sino en otros ambientes de la casa y en situaciones domésticas: mirando la tele, hablando por teléfono, lavando los platos. “Un día cualquiera de Miguel”, así se llamaba la serie. Le gustaba retratarlo así: un ex deportista de nalgas firmes, muslos redondeados, vello bien distribuido, sumergido en acciones comunes y hogareñas. En algún punto, mostrarlo de ese modo era un desperdicio. Más de una vez había pescado a otras mujeres, y también a hombres, fijándose en su marido. No era algo que le molestara o le diera celos, ella hubiese hecho lo mismo. Por qué no. Pero las fotos tenían otro sentido, más una búsqueda que una satisfacción.
Miguel era un tipo formal que se había casado con ella, que la amaba y que era capaz de seguirla en sus ideas con tal de verla entusiasmada, en eso de las fotos también se dejó llevar, salvo la noche que quiso retratarlo sacando la basura.
-Cintia, por favor, no voy a salir en bolas a la calle.
Tenía un archivo inmenso en la computadora, muchas las había impreso en distintos tamaños, algunas las había recortado y pegado en collage, pero desde que empezaron la obra en la casa y los chicos, la escuela, no había vuelto a sacar la cámara del cajón. Tenía un proyecto que le daba vuelta, ordenar, seleccionar, sacar fotos nuevas, pero hasta ahora eran cabos sueltos en su cabeza.
Cuando Federica se calmó y se olvidó del tractor de su hermano, Cintia le contó del viaje.
-¿Y Bruno se va con papá?
-No, se queda con nosotras.
-¿Es mucho tiempo?
-No tanto. Cuando nos acordemos ya va a estar de vuelta.
-Con regalos.
-Sí, mi amor, con regalos para todos.
La noche antes de su partida, después de la cena y de los últimos juegos que los dejaban rendidos en la alfombra, Miguel acompañó a los chicos a su cuarto. Se sentó un ratito en cada cama, los arropó y les contó el de la locomotora. Un cuento que había inventado una vez que Bruno se despertó aterrado por una pesadilla. Como no sabía ninguna historia de memoria, empezó a divagar sobre una locomotora que andaba buscando el tren que había perdido. En cada versión, la locomotora se movía por un paisaje distinto, una vez hasta la hizo cruzar el desierto del Sahara y a los chicos les encantó, aunque no supieran que es el desierto ni que es el Sahara. Habitualmente era Cintia la que contaba los cuentos, Miguel solo lo hacía si se despertaban asustados, estaban enfermos, o tenía algún encontronazo con su mujer (antes que enfrentarla, prefería recluirse en el cuarto de los chicos hasta que las aguas se aquietaran). Esa noche, no hubo final porque Bruno y Federica se durmieron antes de que terminara. Miguel despidió a sus hijos con un beso en la frente, apagó el velador y salió entornando la puerta.
Cintia también estaba adormecida, tenía un libro entre las manos que se balanceaba hacia su pecho. Miguel se lo sacó suavemente y lo apoyó en la mesa de luz. Ella giró de su lado, balbuceando algo sobre desayunar juntos. Miguel preparó la ropa de la mañana, se desvistió y se metió bajo las sábanas. A oscuras, rodó hacia el cuerpo tibio de su mujer, la abrazó por detrás y empezó a empujarla con la pelvis. Despierta pero con los ojos cerrados, Cintia llevó un brazo hacia atrás y apretó la nuca de su marido. Últimamente era así, no lo buscaba pero se dejaba, y pronto olvidaba quién había empezado. Como decía su mamá cuando tenía que convencerla para que se sentara a la mesa, comiendo se abre el apetito.
La casa era de unos tíos de Miguel, Cintia estaba embarazada del varón y andaban buscando un lugar más grande para mudarse, al principio les propusieron vivir allí hasta que se vendiera. Solo tenían que mantener los gastos y dejar entrar a la inmobiliaria. Pasaron un par de años y las dos partes se dieron cuenta de la conveniencia. La casa no se vendía y Miguel con su familia estaban a gusto. Los tíos se la ofrecieron a un precio más bajo. Era una casa de los años setenta bien conservada, pero ellos quisieron sacar las alfombras y recuperar el parquet, pulir las puertas, quitar los empapelados, agrandar la cocina, en fin, invertir y remodelar. La obra iba a durar dos meses pero terminó alargándose hasta el otoño. Cuando Miguel salió para Río Cuarto, el interior de la casa tenía un velo de polvillo marrón y olor a madera cepillada.
Los primeros días tuvieron cierto sabor agridulce, las paredes de un blanco inmaculado, los muebles tapados con sábanas y lonas plásticas, ella sola con los chicos, como si repentinamente hubiese quedado viuda o madre soltera y estuviese a punto de comenzar una nueva vida. Aunque la verdad no estaba sola, los albañiles llegaban antes de las nueve de la mañana y se iban diez horas más tarde, duchados y en silencio, después de haber llenado la casa de ruidos.
Un mediodía volvía de dejar a los chicos en la escuela y se frenó en la ventana de un kiosco. Había dejado de fumar cuando quedó embarazada de Federica (en realidad siguió dando algunas pitadas en secreto hasta que lo dejó del todo), pero le ganó el deseo de llegar a casa y prenderse uno. A Miguel no le gustaría entrar y sentir olor a tabaco. Pero su marido estaba demasiado lejos para oler su cigarrillo.
Llegando a su casa vio a los hombres sacando bolsas de material a la calle. Eran tres, dos mayores y el chico que los ayudaba. Dejaban las bolsas apoyadas en hilera contra la pared y a la tardecita, cuando terminaba su jornada, las tiraban en el conteiner de la esquina. Sintió la vibración del celular pero no atendió, estaba más pendiente del atado y la cajita de fósforos que traía en el otro bolsillo. En la puerta chocó de frente con el chico que cargaba una bolsa de los bordes, sus brazos venosos hacían fuerza para que no se le deslizara de los dedos.
-Le sonó el teléfono varias veces –dijo cuando la vio.
-Ah, gracias.
Cintia lo dejó pasar y se metió de prepo como si esa casa no fuese la propia. El piso del pasillo estaba resbaladizo por el polvo, tenía que andar con cuidado. Adentro también. Había herramientas desparramadas, puertas que habían quitado y apoyado contra la pared, escalera de pintor, tachitos con tiner y barniz. Cintia encaró para su cuarto, cerró con llave, se sentó en el borde de la cama y se encendió un pucho. Dio una pitada corta y largó por la boca. Dio otra más larga y tragó el humo subiendo el pecho mientras se miraba en el espejo de la cómoda. Le quedaba bien el cigarrillo en la mano, la hacía más segura. En la mesa de luz tenía una crema para la cara, desenroscó la tapa y la usó de cenicero. En su casa ya no había ceniceros, ni siquiera para las visitas que sí o sí debían fumar en el patio.
Los dos golpes en la puerta la sobresaltaron. Cintia corrió a abrir y asomó la cara, tenía el brazo que llevaba el pucho doblado hacia su espalda.
-Señora.
-Sí.
-Nosotros nos vamos al almacén y a la ferretería, ya volvemos.
-Bueno, bueno.
El hombre giró para irse y volvió a Cintia.
-¿Precisa algo? Mire que no molesta, eh.
-No, gracias. Vaya tranquilo, Román –dijo y cerró la puerta.
Cintia apagó la colilla en el interior de la tapa y se dejó caer de espaldas con los brazos abiertos, las puntas de los dedos arañaban el borde del colchón. Cuando su hermana y ella eran chicas se tiraban en la cama con medio cuerpo afuera y miraban la habitación dada vuelta, allá arriba también jugaban pero con la cabeza.
¡Que venga la segundita para los amantes de la vida!
La voz del Chaqueño Palavecino salió del cuarto de arriba, bajó hacia el patio y entró por la ventana de la cocina, los hombres solo ponían el volumen alto a la hora del almuerzo o cuando la dueña de casa salía. Escuchaban una radio que pasaba chacareras, zambas y enganchados de chamamé. Cintia puso la pava sobre la hornalla encendida, soltó el saquito de té en una taza y se sentó a esperar. En la mesa tenía una docena de fotos ordenadas en dos hileras horizontales, las había sacado hacía un par de años. Una hilera mostraba a Bruno y Federica sentados en el umbral de una casa del barrio. Los dos mirando a cámara. Federica sonriendo, Bruno serio y con los brazos cruzados sobre el pecho. Las otras fotos eran de Cintia en la terraza, enroscada en la ropa que colgaba de la soga.
-Le hierve la pava –dijo el chico desde el vano de la puerta y entró él mismo a apagar la hornalla.
-Ah, no me di cuenta. ¿Querés un té?
-No gracias, señora. Venía por agua fría.
Las botellas de agua era lo único que ellos sacaban de la heladera sin pedir permiso. El chico se sirvió un vaso, abrió el puño de la mano y, junto con el agua, tragó una pastilla bordó.
-Tengo problemas de sangre –aclaró sin que Cintia preguntara nada, pero sabiendo que la curiosidad estaba.
-Uh.
-Ya me acostumbré, es de nacimiento. ¿Las sacó usté? –preguntó el chico acercándose a la mesa.
-Ajá.
-El pibe andaba enojado, ¿no?
-Un poco.
-Bué, me voy antes que me chifle el tío.
Cintia se hizo el té y lo llevó a la mesa. Mientras lo dejaba enfriar destapó el fibrón de punta fina y, en una de las fotos, dibujó una sonrisa negra sobre la boca de Bruno y al lado un globo donde escribió: ya te perdoné.
Esa mañana había sacado los dos colchones, el baúl de juguetes y una pila de ropa para tirar unos días. Mientras les pintaban el cuarto, Bruno y Federica dormirían en el living. Eso los tenía excitadísimos, era como irse de campamento. Como ellos imaginaban que era irse de campamento, porque nunca lo habían hecho. Román y Adolfo la ayudaron a bajar el baúl por la escalera. Los dos albañiles eran cuñados, el chico que los ayudaba era hijo de Adolfo, se llamaba Eloy y desde que dejó el secundario se metió a trabajar con su viejo. Era eso o levantar las diez materias que tenía colgadas.
Los nenes entraron corriendo sin prestar atención a los retos de su mamá, los zapatos patinaban en el polvillo y llenaban de pisadas blancas el parquet recién plastificado. En el living se abalanzaron a los colchones y se tiraron a los gritos como si fuese una pileta.
-Ma, ¿nos podemos quedar acá?
-¡Sí! ¿Nos podemos quedar?
-Porfi.
-Porfi, porfi –rogó Federica, que era un eco de su hermano.
-Ma.
-Mami, qué mirás.
-¿Eh? Nada.
-Ma, tengo una idea: ¿y si nos quedamos a dormir en el living para siempre?
-¡Sí! Para siempre, para siempre –gritaba Federica mientras usaba el colchón de cama elástica.
-Para siempre no, pero van a estar unos días.
Bruno se levantó de golpe y corrió hacia las escaleras.
-¡Ey! ¡Ya llegué!
Cada vez que llegaba de la escuela, corría a buscar a los hombres. Si andaban repartidos por distintos lugares de la casa, los pasaba a ver uno por uno. Por ahí le daban una espátula y rasqueteaba un rato con ellos o quitaba manchas de pintura con un trapito humedecido en tiner. Los albañiles lo trataban como a los gatitos que se les metían en las obras a husmear las cosas y frotarse contra sus piernas.
Cintia subió los escalones uno por uno, agarrada de la baranda. Ella también tenía problemas en la sangre. Piernas pesadas, mala circulación, como todas las mujeres de su familia. Las pisadas terminaban en el cuarto que estaban pintando.
-Hijo, no molestes, ¿no ves que están trabajando?
-Dejelo, señora.
-Un ratito. Después bajá que te hago la leche.
Bruno asintió sin mirarla mientras se agachaba a juntar unos tarugos del piso.
Cintia dejó a los chicos mirando la tele y aprovechó que los hombres seguían en la casa para darse una ducha. No soportaba ese clima pegajoso que encima demoraba el trabajo, ni el polvillo pegado al pelo todo el día. Mientras se desvestía le llegaba el murmullo de la pieza de al lado, frases gruesas, cortas, inentendibles. Cintia entró al baño conectado con la habitación y dejó la puerta abierta, así podía ver a través de la mampara si se metía alguien.
Con la toalla enroscada debajo de las axilas y gotitas de agua sobre los hombros se acostó en la cama. Cerró los ojos y pensó en que no le había devuelto los llamados a su marido. El llamado diario para ver cómo andaban las cosas, la casa, los chicos, la mujer. Preguntar si había novedades. Qué palabra tonta: novedades. ¿Novedades? Ninguna. Ah, sí, había vuelto a fumar. La despertó una brisa caliente sobre la cara. Federica le respiraba encima, se había acostado a su lado y con un dedito le tocaba el nacimiento del pelo.
-Hola linda.
-Hola.
-¿Pasó algo?
-No. ¿Y papá cuándo viene?
-Pronto.
-¿Lo extrañás?
-Sí.
-Yo lo extraño más a la noche.
-¿Y tu hermano?
Su hija se encogió de hombros. Cintia volvió a cerrar los ojos. Federica le dio un beso, y otro, y otro. Los labios chiquitos y húmedos se pegaban y despegaban de su frente.
-Mami.
-Qué.
-¿Puedo ser la novia de Eloy?
Los albañiles usaban el baño de abajo, el de las visitas, donde también podían ducharse. La puerta de ese baño era de madera con un rectángulo de vidrio esmerilado. De afuera solo se llegaba a ver una silueta borrosa. Una tarde, Cintia pasó delante del vidrio iluminado. Del otro lado uno de los hombres entraba o salía de la ducha. Algo lo había detenido. La espalda oscura, los brazos en jarra, la cabeza inclinada hacia el mentón. La silueta borrosa de un hombre solo, preocupado o aliviado, adentro de un baño prestado. Cintia formó un rectángulo con los pulgares y los índices delante de sus ojos, encuadró el vidrió esmerilado y disparó. Clic.
Calculó el jabón, el enjuague y cargó el lavarropa. El teléfono sonó por segunda vez y pisándose las ojotas corrió a atender. La voz de su marido se escuchaba cercana, casi encima, como el aliento caliente de su hija. Ya los extrañaba, tantos días afuera se hacían sentir. Cintia se miró los dedos sucios por sus propias pisadas. ¿Alguna novedad? Ninguna. Estaba en el patio, lavando ropa. Miguel preguntó por la obra y ella le contó. Se quejó un poco del polvillo, del desorden, del calor, nada grave. Después llamó a los chicos para que vinieran a saludar a papá. Bruno volvió a pasarle el teléfono. ¿Y ella, cómo estaba llevando todo? Fue una mala coincidencia. Sí, lo sabía. Sí, se iban a cuidar. Sí, ella también pensaba en lo linda que iba a quedar la casa cuando los albañiles terminen.
Cintia volvió al patio, giró la perilla que marcaba la temperatura del agua y apretó el encendido. Apoyó la espalda contra la pared y, como si la gravedad pudiera más que su voluntad, se dejó deslizar hasta quedar sentada en el piso. El tiempo empezaba a correr. La ropa girando adentro del tambor, el chorro enjabonado que lo llena, el zarandeo que lava, el centrifugado que escurre. La mecánica de las cosas conocidas.
Ese domingo era el último que estarían los tres solos. A Cintia se le ocurrió llevarlos a un lugar al aire libre y con pasto, donde pudieran revolcarse un poco. Hacía cuánto que no salían a pasear. Una madre de la escuela le había hablado de los juegos nuevos en costanera sur, con trepadores, hamacas, poleas para tirarse. Salieron de tarde temprano y viajaron en subte. Para los chicos, acostumbrados a moverse en auto, ir en subte era una aventura. Cintia se los volvió a explicar, aunque los domingos los subtes andan vacíos y era improbable que pasara algo así. Pero si alguna vez no llegaban a tiempo y las puertas se cerraban y ellos quedaban adentro del vagón, no tenían que asustarse ni darle bolilla a ningún extraño. Se agarraban fuerte del pasamano, en la parada siguiente bajaban rápido y se quedaban en el andén hasta que mamá los fuera a buscar. Algo de ese peligro intangible, de esa amenaza que nunca llegó a cumplirse, agregaba al viaje una emoción extraña. Tuvieron que caminar varias cuadras. Federica detestaba caminar pero aguantó a regañadientes, Bruno andaba solo adelante, frenando en el borde del cordón cuando Cintia le pegaba el grito. El lugar era un hormiguero de chicos, los suyos corrieron a mezclarse en el tumulto y ella fue a sentarse en un banco con el mismo estilo safari de los juegos.
Antes no existía ese paredón de rascacielos. Uno giraba la cabeza y veía un cordón de árboles y detrás cuadras desiertas hasta Paseo Colón. O había pasado mucho tiempo, o las nuevas construcciones se habían levantado rápido. O las dos cosas. Ahora quedaban algunos árboles en el boulevar y enfrente, en la reserva ecológica.
Nunca le habían interesado los paisajes, ni verlos ni retratarlos ni recorrerlos. A Miguel todo lo contrario. Le encantaba parar en el medio del campo cuando iba manejando o bajarse camino a la sierra y agarrar una piedra brillante de mica para llevarse de recuerdo. Pero en ese momento, los árboles que la rodeaban le parecieron preciosos (no sabía el nombre de ninguno, para ella la naturaleza era un mundo infinito de cosas sin nombre). La luz. Eso era. Bajo la luz naranja, todos los verdes se veían únicos y dramáticos.
Cintia cerró los ojos y un bienestar le bajó desde la garganta hasta los pies. Oleadas de sangre oxigenada circulaban sin problemas por sus venas. Cuando los abrió, el sol estaba cayendo detrás de los rascacielos de Puerto Madero. Ya no había tumulto, apenas un montoncito de chicos que copaban los juegos a su antojo. Sus hijos tallaban de cabecillas. Bruno enseñaba cómo tirarse boca abajo en el tobogán, mientras Federica organizaba una competencia en las hamacas. Cintia se levantó del banco, dio dos pasos firmes en el lugar, y caminó hacia ellos. Era hora de volver a casa.
Un rato antes Román le había dicho que, si todo iba bien, terminaban esa semana. Adolfo no hablaba, solo asentía o negaba, según lo que dijera su cuñado.
-Alegresé, ya no nos va a ver más.
-No se crea. Los chicos se encariñaron.
-Los chicos se encariñan y desencariñan pronto, eso es bueno.
-¿Quiere que le avise algo a mi marido?
-Deje, yo me ocupo. Usted haga lo suyo.
Bruno y Federica jugaban abajo en su campamento improvisado, cerca de ellos los albañiles estarían colocando la mesada de madera que transformaría la cocina común en una americana.
Cintia abrió el cajón de la cómoda. Sacó la cámara, las baterias cargadas la noche anterior, el cargador, y metió todo en la mochila. Fue hasta el placard y buscó entre los pulóveres donde guardaba la plata. De la mesa de luz, se llevó el atado de cigarrillos y los fósforos. El celular lo dejó. Estaba bajando las escaleras con la mochila colgada de un hombro cuando la puerta de vidrio esmerilado se abrió. Eloy salió del baño subiéndose el cierre de la bragueta. Los dos frenaron en el lugar, incómodos. No se dijeron nada, ni se volvieron a mirar. Cada uno siguió su ruta. Eloy entró a la cocina donde lo esperaba su papá y su tío para amurar la mesada al hormigón. Cintia atravesó el pasillo patinoso de polvo y salió de la casa.
Afuera, el sol iluminaba la calle con luz rasante. A esa hora de sombras cálidas y sombras frías la llaman la hora dorada. La que espera todo fotógrafo.
Datos vitales
Alejandra Zina nació en Buenos Aires en 1973. Tiene editado el volumen de cuentos Lo que se pierde y la novela Barajas. Sus cuentos han sido seleccionados para formar parte de antologías argentinas y españolas como De puntín, Un nudo en la garganta. Quince cuentos canallas, Hablar de mí, Timbre 2, Viscerales, Verso y Reverso. Coordina talleres de escritura de forma particular y en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Es una de las organizadoras del Ciclo Carne Argentina de lecturas en vivo.