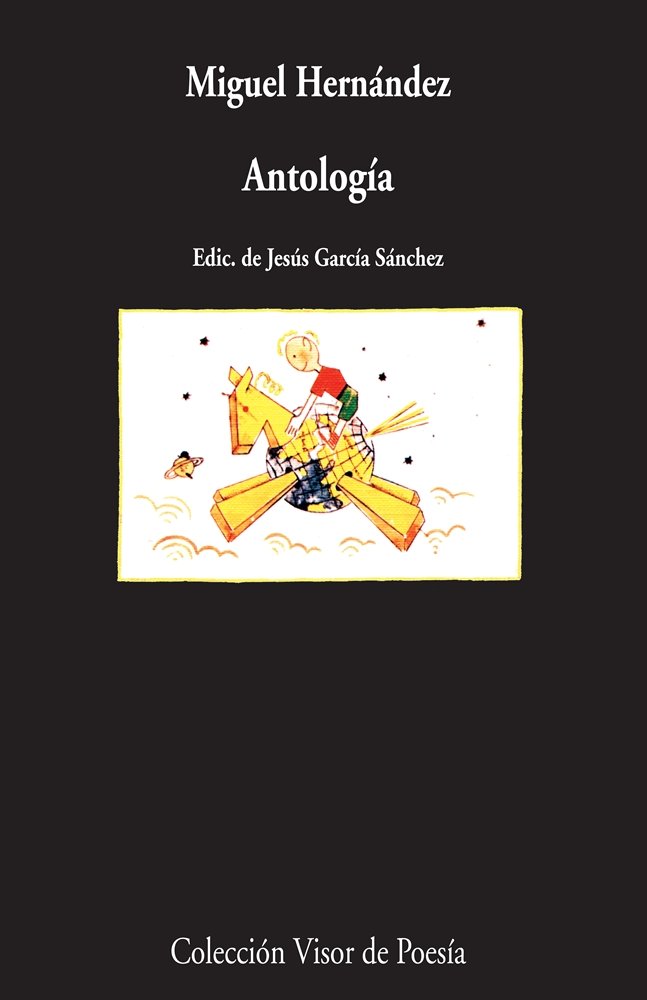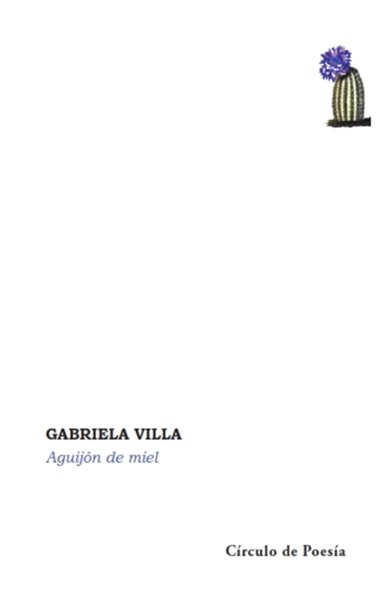Presentamos un ensayo del poeta y crítico Alejandro Higashi sobre el primer poemario de Eva Castañeda (Ciudad de México, 1981), Nada se pierde (VersodestierrO, México, 2012; Colección Las Cenizas del Quemado). Según Higashi, “Muchos de nuestros prejuicios sobre lo que es o debería ser la poesía pueden ponerse a prueba en este poemario, escrito siempre contra la evidencia”.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN NADA SE PIERDE, DE EVA CASTAÑEDA
El principio de inmediatez procesal es un término de la jerga jurídica que se aplica a aquellas declaraciones que, producidas a raíz de los hechos, merecen mayor crédito; si un declarante ofrece dos o más declaraciones, tendrá mayor credibilidad la primera declaración. En el fondo, se trata de un principio que hurga en la psicología del testigo y presupone que el paso del tiempo afecta tanto a su memoria (por eventual pérdida de información) como a su técnica narrativa (por razones muy variadas, desde la adquisición durante el proceso de nuevas metas narrativas, ya por aleccionamiento autoinducido o de terceros, hasta la incorporación de nuevas estrategias de autodefensa). A menor distancia cronológica, menor distorsión de la realidad factual. En la proximidad del evento, el maquillaje literario se vuelve una convención artificial e inaceptable.
Este primer libro de Eva Castañeda, Nada se pierde (VersodestierrO, México, 2012; Colección Las Cenizas del Quemado), ofrece buenos ejemplos de una poesía escrita bajo este principio jurídico: testimonios de una inmediatez vital que recuerdan el valor catártico de la poesía por encima de la belleza y otros tópicos sobrevaluados. Como escribe en los primeros versos del libro, “algunas ideas deberían gastarse como se gastan / los zapatos, las leyes, los monumentos” (p. 11). Muchos de nuestros prejuicios sobre lo que es o debería ser la poesía pueden ponerse a prueba en este poemario, escrito siempre contra la evidencia. Desde su título, la inserción de temas ajenos al repertorio poético asalta una y otra vez al lector con cierta frescura conforme avanza en el libro. Motivos diarios, fuera de las agendas poéticas al uso, con los que fácilmente nos identificamos: llegar a casa sin prisa, compartir un café (deseando nunca intimar con el interlocutor), desayunar, andar en bicicleta, realizar (con poco éxito y dedos picoteados por la aguja) alguna labor de costura, un banquete irracional de caramelos y chocolates (para calmar la ansiedad), un erizo al salir de la casa y una larga lista de etcéteras. Se busca arrojar luz sobre lo que fácilmente pasa desapercibido; se busca evitar la historia principal y dirigir el interés de los lectores hacia las digresiones. Por ello, Eva Castañeda escribe en el poema inicial, “Necesarios rodeos”: “Me dan risa los que creen que lo han visto todo, / ignoran el color de una hormiga y el canto de las moscas. // [Sólo digresiones]”. Como sucede con la amplificatio renacentista y barroca, la capacidad para atender a los detalles se expresa mejor por medio de la digresión, terreno en el que Nada se pierde sirve como una presentación de lo simple magnificado a través de la lente de aumento de una inteligencia despierta; la aventura de intelectualizar los detalles para que nada se pierda.
Poesía de tono menor por convicción y de lo inmediato; desde su propio título, pero también como una forma de protesta. Escritura con un efecto de contigüidad por los temas, pero también por sus estrategias de composición; al fin y al cabo, un testimonio arraigado en los hechos debe transmitir esa espontaneidad a la hora de relatarse. Eva Castañeda (Distrito Federal, 1981) pertenece a una generación difícil por lo fácil: nacida veinte años después del 68, votó por primera vez en las elecciones presidenciales de 2006 y vio cómo terminaban 71 años de hegemonía del PRI por medio de un ejercicio político de participación ciudadana; luego de 1988, conoció una presidencia administrativa muy lejana del caudillismo y autoritarismo previos que, entre otras cosas, apoyó la producción artística desde el primer año de su gestión por medio de órganos como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; la poesía se apoyó institucionalmente y la oferta editorial creció, de modo que esta generación pudo leer a varios de sus primeros poetas en alguna de las muchas colecciones de poesía que surgieron por esos años, públicas y privadas: El Tucán de Virginia, el Fondo Editorial Tierra Adentro, Vuelta, la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica, la serie de Lecturas Mexicanas de la Secretaría de Educación Pública, ERA, etc. Se trata de una generación que había sido educada para mirar al país como una masa uniforme cobijada por un concepto de unidad nacional levantado sobre símbolos, de modo que resulta difícil identificarse con el EZLN, cuyas acciones inician el primero de enero de 1994, cuando muchos de los miembros de su generación no han cumplido todavía los quince años y Chiapas es un no-lugar en la conciencia colectiva. Conoció una libertad de expresión sin precedentes en México, cuyo primer blanco fue el mismo presidente del gobierno del cambio, pero que se repetía en las canciones de Molotov contra Televisa o en las escenas de sexo o violencia explícitos en la televisión de paga; los pocos casos de censura que vivió esta generación (como el penoso episodio de Carlos Abascal contra Aura, de Carlos Fuentes, cuya censura sólo consiguió disparar las ventas del libro), provocaron risa más que preocupación. Su generación no tuvo un problema concreto al cual enfrentarse, de modo que Eva Castañeda, como muchos autores del mismo rango de edad, expresa su estar en el mundo desde una perspectiva mucho más introspectiva, involucrada con “SU” problema concreto como individuo en un contexto social. Si no es la generación del 68, ni la del desencanto y menos la del Zapatismo; entonces ¿qué es? El fenómeno se repite en otras latitudes; como cuenta Ben Clark (Ibiza, 1984) en uno de los poemas de Los hijos de los hijos de la ira (2006), sus padres les reprocharon no conocer el hambre de la guerra ni el ruido de las bombas al caer, pero a su generación le tocó perder el pasto en el parque a cambio de la plancha fría de hormigón: “‘Hijos de la bonanza’ nos llamaban […] Y cuando nuestras piernas tan delgadas / caían y sangraban porque el parque / era de un hormigón armado y frío, / se quedaban callados, observando / nuestro llanto con un gesto de sorna”. La voz poética de Nada se pierde mira, con la misma sorpresa, “la farmacia que guardaba mi dolor / de muelas, / los días que una no se muere / porque una aspirina te salva”, su torpeza “para cruzar la calle / sitiada por locomotoras, / y carros que aplastan pajaritos / sin piedad”, pero siempre a salvo, sentada al lado de una muerte-niña que simboliza los pequeños peligros cotidianos de los que siempre estuvieron protegidas por sus padres, “del otro lado las dos, / tan salvadas de morir”. ¿De qué escribir en un mundo sin riesgos, rodeado por la sobreprotección de los productos hipoalergénicos, cuando no te arriesgas, cuando toda tu vida ha sido un “estar a salvo”?
Nada se pierde reconstruye un mundo poético en tres espacios geográficos elusivos, “De aquí” (pp. 10-31), “De allá” (pp. 32-49) y “De otros lugares” (pp. 50-65). En los tres casos, los títulos de las secciones transmiten la sensación de lo inmediato: si “aquí” y “allá” son deícticos que se definen por la situación actual del hablante en el espacio y el tiempo (el aquí sólo es aquí mientras estoy aquí… pero cambiará en cuanto cambie de sitio), el “De otros lugares” representa un espacio construido por la exclusión de los dos espacios previos. Los títulos de las secciones encarnan juegos de palabras donde los espacios para la escritura se confunden con el propio acto creador, como una escritura “de aquí” y “de allá” escrita sobre los hechos que suceden “aquí” y “allá”. En las dos primeras secciones, sin duda complementarias, se explora un mundo sin riesgos, donde los sujetos deambulan en planos misceláneos del realismo estético. No hay una falsa unidad temática en los poemas, sino una unidad de fondo conseguida por la presencia insistente de una conciencia que al seleccionar detalles, los expone y los ofrece al lector en el poema, erigido ahí como un portaobjetos privilegiado para su estudio. Al centrarse más bien en atmósferas, los temas no están desarrollados de acuerdo a la unidad física del poema, sino que progresan transversalmente a lo largo de diferentes páginas por medio de indicios que el lector debe advertir y recoger para alcanzar una experiencia integral de lectura. El poemario en su conjunto resulta demandante, porque el disfrute estético no se alcanza en la comprensión de la frase, a menudo sencilla y hasta banal por un principio de inmediatez, ni en la mera intelección afectiva, sino en la participación. El detalle se extrae de su contexto para exhibirlo, pero lo que haga el lector con él una vez que lo percibe ya no concierne al poema. Cuando Eva Castañeda escribe “Mi vecina es la mejor cantante de karaoke en la colonia” (p. 11), el lector puede quedarse en el enunciado, pero también puede elegir ir más allá para percibir el agobio al que nos someten nuestros reducidos espacios urbanos, el hacinamiento del multifamiliar, la consecuente pérdida de la privacidad, la violencia que despierta la lucha por el espacio vital y su característica música de fondo en el oído de Fabio Morábito: “el niño que berrea del once, / la radio eterna del catorce, / el taconeo nocturno / de los de arriba / que llegan del trabajo / mientras duermo” (en su poema “Ruido”, en De lunes todo el año). Al verso siguiente de Eva Castañeda, “Casi nadie usa los separadores de libros, se prefiere / doblar las hojas”, sigue la constatación: “En este país no existe la consideración” (p. 11). Poemas después, el yo lírico declara “me acostumbré al ojo de la vecina, / pegado en mí como una declaración de guerra”, pero también confiesa “sigo a la vecina cuando no me sigue” (p. 18). No puede haber consideración en una ciudad donde el hacinamiento conduce naturalmente a la pérdida de la privacidad y a la batalla por alcanzar un sitio propio en el reducido espacio vital.
En un mundo así, los actos más insignificantes representan un reto constante para el individuo: “se terminó la leche, el camino a la tienda es tortuoso: / niños invisibles me arrojan piedras” (p. 33). Pensar en el otro como amenaza resulta inevitable y la salida para comprar leche se demora lo más posible so pretexto de cumplir los ritos de este trance iniciático: “necesito ir a la tienda por leche, debo salir, / salir siempre es cuestión de amarrarse la agujetas, calzarse, / plantarse un suéter, restarle monedas al cuerpo, / acrecentar las posibilidades de lo que sea, / lo que sea incluye nada”. Salir para conquistar este mundo sin privacidad significa quedar expuesto al otro, por ello hay que autoreprimirse; el paseo inicia por un rito de autorepresión (“amarrarse las agujetas”), tomar distancia del suelo (“calzarse”) y protegerse (“plantarse un suéter”). Las ricas posibilidades de que cualquier cosa pase se reducen, al final, a que nada pase. La ciudad, a diferencia de otros poemarios, no es un personaje, sino un escenario bien provisto de peligros imaginarios que rodean y acechan a un yo lírico con algo de manía persecutoria (consecuencia natural de la pérdida de privacidad a la que lo vemos expuesto): “Camino, camina alguien tras de mí, / es un defraudador, un asaltante, un francotirador; / va a dispararme en la cabeza, mi ojo izquierdo se ha encogido, / estoy nervioso, voy a morir; es un niño, sólo un niño / con los tenis sucios” (p. 34). El peligro no existe, pero funciona como un castigo autoinfringido por un sujeto cansado de no enfrentarse a nada en este día. Páginas después, la misma voz poética insistirá en el miedo narcisista al otro simplemente por ser otro: “He salido sin báculo ni espada, la gente en esta ciudad / asusta. Fea su prisa, / feo su cabello, / mastican las piedras, las arrojan a los pájaros, / lastiman su camino” (p. 38). La vecina del karaoke nos agrede por su terrible desconsideración; nosotros a ella; no hay nada peor que estar en un campo de batalla y no saber quién es el enemigo: la vecina, los niños invisibles, los pasos en la calle. Si el objetivo de la poesía es volvernos conscientes, una poesía centrada en los detalles puede ser la clave para entender las consecuencias que conlleva la pérdida de la privacidad en una cultura del hacinamiento urbano. Pero para llegar a estas conclusiones también resulta importante una lectura vigilante a través de varias de las viñetas de su libro.
En Nada se pierde, Eva Castañeda explora la frustración cotidiana. Algunos versos son contundentes en su transparente estilo declaratorio: “debo mudarme a otro lado, / debe existir un país menos mentiroso y sucio” (p. 34); “No soporto estas calles con sus puestecitos de carne y sus casas agujereadas. Siempre en un charco queda un niño ahogado, ni un pañuelo verde le cierra la boca. La lluvia es una lengua blanca que revolotea en las cosas, pica los ojos y nadie salva al niño ahogado” (p. 41). Reconocer como lectores este estado de frustración no resulta, sin embargo, fácil: estamos tan acostumbrados a ello que hemos dejado de advertirlo; la frustración se ha automatizado y, para desautomatizarse, debe primero presentarse expuesta. En algún sentido, representa un proceso que podría sugerir una versión muy revisada del infrarrealismo crudo de los años 70, en el que domina a lo largo de todo el poemario una hiperestesia inducida: la capacidad de percibir la realidad magnificada, de ahí la insistencia en lo cotidiano con todos sus detalles. Esta hiperestesia amplía la visión desde una perspectiva de lo real, pero el poema no termina aquí; se trata del trampolín que conduce con vértigo hacia la verdadera intención del texto. Cuando se describe con minucia el ruido al bajar una escalera, el desgaste, los múltiples peligros de tirarse desde ahí, se llega rápidamente al desencanto: “Nadie puede vivir sin una escalera, la necesitamos para llegar, / aunque llegar sea el gran fraude” (p. 25). Al llegar a ese destino, como se había anunciado versos antes, la búsqueda insatisfecha no se detiene y no complace ni la búsqueda ni la llegada: “No sé si me alcance el dinero, los brazos, la vida; / esos lugares comunes donde uno se asienta / para salir al encuentro / de lo que tal vez nos haga ser otros” (p. 26). El sujeto no sale con las manos vacías del poema, pero la frustración no se acaba, sino que se atempera y deja impresa en el lector la sensación lapidaria de salir siempre con la peor parte y conformarse con ello: “siempre nos llevamos algo: / lo menos denso, lo más fluido, / lo que puede perderse / o caer” (p. 26). Página a página, el lector se topa con escenarios semejantes, muy contenidos, donde al final debe conformarse con lo poco que hay, sumisa y hasta apáticamente: “Si acaricias mi mano / el mundo / sigue muriendo irremediablemente, / pero algo en mí es menos amargo” (p. 28); “Afuera, todo descuartizado. Adentro también, / pero hay calefacción” (p. 31); “como galletas falsas, manzanas falsas / (son tan rojas, esplendentes, adentro tienen masa) / las manzanas falsas son como casi todo, aquí” (p. 33). La frustración del sujeto hiperestésico no resulta para nada liberadora, pero se hace soportable gracias al conformismo y a cierta apatía que invade los poemas.
Este conformismo tiene sus matices y quizá el más deslumbrante sea un conformismo social que, con un origen colectivo, termina por colonizar al individuo de forma parasitaria, inoculado por medio de la enseñanza como una forma privilegiada para someter los instintos más bajos, la basura del ser (“uno aprende a esperar la basura, sacarla sin gusanos, / sortear los comerciales y el espasmo que nos agita”; p. 31). La frustración también se genera en este proceso de domesticación en crecimiento constante dentro de Nada se pierde, donde se transita desde la basura personal “sin gusanos” hasta la nauseabunda “gusanez” de la sumisión sexual:
Una aprende a abrir las piernas, a ser horizontal
hasta la gusanez,
a ser de rodillas (con la cara hermosa)
mientras te enteras si brillo por dentro (p. 27).
La contundencia de estos versos se agudiza por medio de recursos muy sencillos (pero efectivísimos), como la sustitución del verbo “ser” en lugar del más común “estar”; no se“está de rodillas”, se “es de rodillas”, como si fuera un atributo permanente. Esta condición intemporal se subraya con el neologismo de “gusanez”, formado con el sufijo -ez de sustantivos abstractos femeninos. Se aprende a ser horizontal hasta habitar esa “gusanez”, hasta amoldarse a ella. En cierto sentido, un tipo de domesticación y condena inevitable (como a menudo suele percibirse la realidad desde la perspectiva del conformismo social). El acto sexual no es su cara más desoladora; la frustración constante, soportable gracias a una buena dosis de apatía, alcanza su clímax en un texto anodino y por ello más conmovedor, el poema “Menú”:
Es otro día y la gente lleva su hambre al despeñadero:
un café es asunto de vida o muerte,
la comida en el punto exacto de su éxtasis.
Mastica con la boca cerrada para que la desesperación
no caiga en el azúcar.
Aprieta el agua entre los dientes.
Mi nombres es Laura, estoy para servirle.
[Y en sus ojos el aburrimiento]Quisiera asomarme a la calle para saber si hoy lloverá.
Cambiarme el nombre y no servirle a nadie.
Tengo muchas preguntas y ninguna es sobre comida,
¿personajes ilustres de la historia llevaron uniforme?
Napoleón, Villa, Fidel Castro, las meseras.
Yo uso uniforme: el hambre se abre con una falda corta,
piernas en el carrito de los postres (p. 43).
La pasión domesticada: Laura, la máscara en el poema, repite ansiosamente que está “para servirle” como un mantra invocado para dominar sus pasiones (por otro lado, nada excepcionales): el gusto de predecir el clima o las preguntas ociosas en su mundo interior. Cuando seduce, Laura no lo hace por verdadero apetito sexual, sino como una estrategia premeditada, impuesta desde afuera por alguien más (la falda corta del uniforme de mesera ha sido diseñada expresamente para abrir el apetito y atraer las miradas a la charola de los postres); ceremonia que realiza delante de un público domesticado, que “mastica con la boca cerrada para que la desesperación / no caiga en el azúcar”. La esencia del individuo no es la libertad; por el contrario, su esencia parece definirse por su capacidad para amoldarse a las normas sociales dictadas desde el anonimato por un sujeto superior (posiblemente ese “Dios frágil y temperamental” de la canción de Babasónicos, citada en la p. 18). El desenlace del poema es previsible: Laura, la mesera, experimenta el vértigo de transformarse en una equilibrista de la “charola intacta”; pero, a diferencia del acróbata de Eliseo Diego frente a un público que paga para verlo y lo anima a cada paso con un “¡Adelante!”, resulta ser la equilibrista cuyo acto circense todos ignoran:
Es una tristeza que mi labial combine con el aderezo
y nadie se percate, camino sobre la cuchara y el cuchillo.
Es un juego de equilibrio llegar
con la charola intacta, estar a tiempo
con olor a tedio de canela.
Mi nombre es Laura, estoy para servirle (p. 44).
Laura equilibrista camina “sobre la cuchara y el cuchillo” sin que nadie advierta su acto de profundo heroísmo, diluido por el tedio, y con este acto alimenta cada día su frustración.
En la última sección del poemario, “De otros lugares” (pp. 50-65), se percibe un cambio de registro donde la expresión recupera cierta armonía con lo que concebimos como “poético” y Eva Castañeda apuesta por la sucesión de personajes que tienen en común su naturaleza femenina en condiciones excepcionales (a contracorriente de la fórmula ensayada páginas atrás, donde la conciencia excepcional se desarrollaba en una circunstancia común). Si en las dos secciones previas los temas inmediatos exigían un estilo directo, siempre subordinado a la primera persona, en un tono casi testimonial que apela al principio de inmediatez, en esta última sección el uso de la tercera persona enriquece con pinceladas literarias de distintos matices la exploración anterior (en “Menú”, por ejemplo, se usaba ya la tercera persona en alternancia con la primera, pero el artificio literario quedaba un poco lejos). Los temas, en correspondencia con las dos secciones previas, tampoco resultan convencionales. Si bien inicia con dos viñetas históricas (Jeanne Hébuterne, pareja sentimental de Modigliani, y el par Juana la Loca / Carlos V), le sigue una insólita galería de retratos, profundamente imaginativos por su construcción: un erizo en “Invocación del azoro”; varias mujeres zoomórficas en “Instantáneas zoologías” y “Camello leopardo”; la Lisbeth Salander de la saga Millennium de Stieg Larsson y Naama, mujer de Noé, el del diluvio. Este nuevo tratamiento de personajes literarios o históricos conduce a un estilo diferente donde ya no son tan importantes las disonancias entre el sujeto y la ciudad, aunque la búsqueda de una perspectiva original no necesariamente desaparece. En el caso de “Mujer elefanta”, por ejemplo, el retrato no se centra en su volumen (aunque es “monumental, inmensa”), sino en su percepción aguda de la música (con la inteligencia y el gusto por la armonía como valores asociados):
La inteligencia es una música pausada que
encumbra todo lo que toca,
un advenimiento que funda.
Ella lo sabe.
[…]Afiló su oído y su cabeza se hizo grande
para desenredar nudos y encontrar
en lo minúsculo el timón. Ella sabe
del temblor que acecha, y se previene.
[…]En tu frente brilla la ancestral inteligencia (pp. 55-56).
A pesar del viraje estilístico, las preocupaciones perduran. En “Oscuro caramelo”, poema histórico protagonizado por Juana la Loca y Carlos V en el trance de su coronación el 22 de febrero de 1530, se explora la frustración en las circunstancias excepcionales que envuelven a un rey durante su momento de mayor esplendor, coronado como monarca en Bolonia, pero tras el cual “vendrían / las lágrimas, la depresión y un reino”; el poema viaja sutilmente por la descendencia de los austrias, con una perspectiva psicohistórica, desde Juana la Loca y la depresión senil de Carlos V, hasta los muchos padecimientos del último austria, Carlos II, el Hechizado, miembro de la familia real reconocidamente adicto al chocolate. ¿Cuál es el tema del poema? De nuevo, el conformismo aprendido y la domesticación, incluso en estas circunstancias excepcionales:
¿Quién comerá más chocolates,
un niño o una mujer desesperada?
en los dos casos, la vena se hincha y el mundo es menos feo (p. 53).
En “Camello leopardo” (nombre con el que se designaba a la jirafa en la antigüedad, por su forma y patrón de colores), la jirafa sólo es un pretexto para volver a la introspección y al intento malogrado, a la privación de lo que se esperaba llegaría con toda seguridad; en suma, a la frustración:
Te escribo una carta con mi lápiz color jirafa,
veinticuatro de octubre.
Aquí no llueve ni hace frío,
tengo ausencia de café caliente,
piernas mimetizadas, piernas maderosas de silla.
Soy una silla, te lo aviso en esta carta.
Cuando leas estas palabras escritas con un lápiz de color jirafa,
mis piernas estarán alarguesidas y rosadas,
no serán de silla.
Las cosas pasan rápido y tú no te enteras:
tuve ya no tengo dolía ya no duele
estaba ya no está
se rompió, lo pegué y no sirvió (p. 59).
La vitalidad del conjunto, pese al tufillo literario, se logra fácilmente por una mezcla de registros coloquiales y poéticos bien lograda, donde llama poderosamente la atención el uso de adjetivos extravagantes formados por derivación morfológica (“maderosas” en vez de “enmaderadas” o “alarguesidas” en vez de “alargadas” en la cita anterior), pero cuyo efecto principal está en la descarnada contundencia coloquial del desenlace: “se rompió, lo pegué y no sirvió”.
La división de Nada se pierde en tres secciones nunca oculta, sin embargo, un estilo personal que recorre el libro. Quizá el recurso que más delata este estilo provenga de la capacidad de Eva Castañeda para crear imágenes de reciclaje poético en las que la frase cotidiana se vuelve poética por medio de un ingenioso proceso de descontextualización, lo que en algún punto confiere a los poemas un ADN vanguardista. Estos guiños a una tradición literaria no estorban en la lectura, pues se encuentran bien administrados y armonizados con los temas y la intención general; se trata de imágenes que sorprenden, pero al mismo tiempo se sienten genuinas en el poema. Sólo espigo algunos ejemplos:
Él cuelga las manos en el perchero,
con la lengua entibia la espera (p. 20).
Hoy los trenes son más importantes,
la música que tocan en las vías… (p. 17).
La sopa hecha jirones que se impacientó
hasta el suicidio (p. 24).
los codos son madrigueras de la edad (p. 39).
me muevo desde los dientes
para hacerme fogata (p. 41).
Aunque podría parecer un recurso accesorio y que se agota rápido, hay que apuntar que se encuentra bien dosificado a lo largo del poemario y que, lejos de cansar, se explora continuamente; algunos versos formados por este proceso de descontextualización de los detalles pueden llegar a resultados profundamente expresivos. La ruptura con lo cotidiano de “Invocación del azoro”, por ejemplo, alcanza tonos muy altos en una hipérbole donde la sorpresa se transmite en el ir y venir de las emociones: desde la exaltación del “gruñido” para romper la monotonía del estar “puestas en su sitio”, a la confusión (“hibridadas”) y al volver a ser las cosas que permanecen inhabitadas (“pared y florero”, pero no “familia” y “flor”):
Emerge un gruñido de las cosas puestas en su sitio,
hibridadas son un poco pared y florero (p. 54).
Otro vínculo entre las tres partes es la insatisfacción (o la protesta) ante los recursos poéticos tradicionales, que a menudo parecen insuficientes. Como una forma de compensación crítica, con disfraz de alarde lingüístico (pero también como una forma de solucionar la asfixia ante el adjetivo poético convencional), se recurre en varias ocasiones a la derivación morfológica, a ratos poética y a ratos grotesca: “tullidez”, “vituperaciones”, “gusanez”, “embabecido”, “casimuerte”, “reblanqueadas”, “maderosas”, “alarguesidas”, “hibridadas”, “madrigueando”, “empudrecida” son algunos de los adjetivos y sustantivos que dan cuenta de este trabajo alquímico del lenguaje. Este recurso también se encuentra bien dosificado y si no se abusa de él podría ser por una buena razón: la intención parece más inclinada a llamar la atención sobre los temas que sobre los mismos recursos; no olvidemos que el principio de inmediatez se basa en cierta forma en un despojo (artificial, claro) de la convención poética.
En Nada se pierde, de Eva Castañeda, puede descubrirse aquí y allá mucho mundo, narrado de muchas formas y congregando distintos registros que van de lo más sincero y menos literario a lo poético, de la imagen vanguardista al lenguaje frío del documental, como una apuesta cuyo último destino no es la poesía en sí misma, sino el lector: la visión personal de un mundo fragmentado que, como en una novela policíaca, deja aquí y allá una serie de pistas que el lector debe recoger para armar el rompecabezas del sentido y la emoción de la mirada personal del poeta. La evidencia, presente con insistencia durante las primeras dos secciones, es evidencia de lo real, donde se cumple un viejo ideal de la poesía de Jaime Sabines: “¡Si uno pudiera decir algo, con sólo lo que encuentra, una piedra, un cigarro, una varita seca, un zapato! ¡Y si este decir algo fuera una confirmación de lo que sucede; por ejemplo: agarro una silla: estoy dando un durazno”; hasta “alcanzar a la vida en esa recóndita sencillez de lo simultáneo” (Diario semanario y poemas en prosa, 1961). Se trata de una poética donde la realidad se presenta magnificada y el yo lírico asume la hiperestesia como herramienta creadora de una estética de la observación. Como Sabines, Castañeda también sabe que “la realidad es superior a los sueños. En vez de pedir ‘déjame soñar’, se debería decir: ‘déjame mirar’” (idem). Esta mirada, por desgracia, no observa un mundo concertado, porque en el mundo que le tocó vivir a Castañeda sólo hay disonancia, fragmentación, contradicciones, partes que colisionan; un mundo en el que la frustración y el conformismo imperantes terminan por despertar en el lector una conciencia crítica que se levanta contra la misma frustración y el mismo conformismo imperantes que la animan. Como un contraveneno, en el agente tóxico está también la medicina. La poesía sólo está aquí para exponer la enfermedad. Somos muchos; vivimos aprisa; vivimos frustrados; no hay privacidad en nuestros pequeños multifamiliares; todos los días, a veces con pena y a veces con enojo, salimos a la calle para comprobar que “en este país no existe la consideración” (p. 11) y comprar un poco de leche, el alimento que nos recuerda lo importante que resulta sentirse protegido.
Datos vitales
Alejandro Higashi (Distrito Federal, 1971) es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Ha publicado artículos de investigación en distintas revistas académicas nacionales y del extranjero. Publicó en 1995 la plaquette Xalapa y en 2008 una versión infantil en octosílabos del Cantar de mio Cid. Es miembro del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea desde 2012 y del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2001.