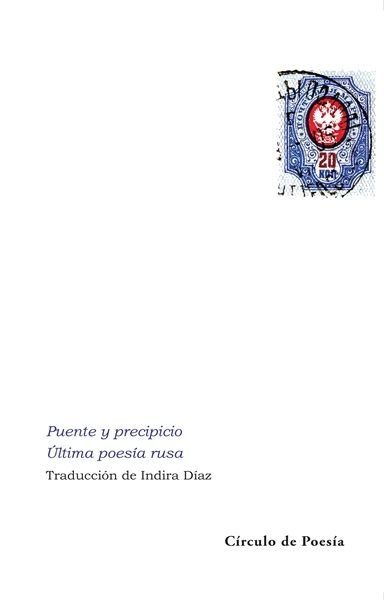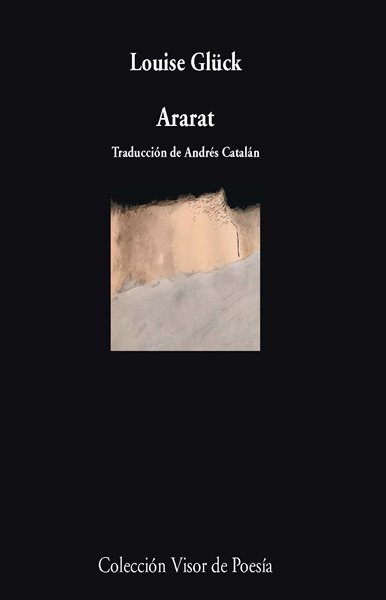Presentamos un relato del narrador boliviano Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, 1967), uno de los autores más representativos de la nueva narrativa hispanoamericana. Ha merecido distinciones como el Juan Rulfo de cuento (1997) y el Nacional de Novela en Bolivia (2002). Ha recibido una beca de la fundación Guggenheim (2006). Enseña literatura en Cornell.
LUK
La nave descendía. Me asomé por la ventanilla, observé las rocas blancas y afiladas en la ladera de la montaña contra la que se arracimaba la ciudad, el curso del río seco que era una de sus fronteras naturales. Kondra yacía ahí protegida de vientos feroces como el secador, que aumentaba la temperatura y producía dolores de cabeza, y el aullador, cuyo ruido insistente podía provocar suicidios. Cuántas veces Luk y yo habíamos imaginado que entre esas rocas había cavernas con monstruos harto más feroces que los que veíamos en la ciudad. Nos contábamos historias: algún día destrozarán los templos y las casas, serán los nuevos amos. Nos equivocábamos. La destrucción convivía con nosotros, presta a atacarnos en silencio.
En la base me esperaban oficiales de la Corporación. Me saludaron solemnes, como si se apiadaran de mí. Todos sabían lo que ocurría; ingenuo, yo había querido mantenerlo en privado. Pero nuestro mundo no era tan grande como para permitirnos secretos. Además vivíamos asediados, con el miedo de que nos tocara lo que a otros. Despertábamos y lo primero que hacíamos era buscar un espejo, vernos la cara. Cualquier movimiento raro de nuestros músculos nos impelía a buscar un médico. Una decoloración en la piel que aparecía de pronto era motivo de ansiedad, de insomnio, de sueños con el fin del mundo (hacía tiempo que en nuestra especie se había incubado el mal; nosotros solo éramos testigos del crepúsculo).
Hubiera querido decirles a los oficiales que se reservaran la piedad pero me quedé callado. Subí al jípù, dejamos el helipuerto, capté las noticias en el Qï. Los insurgentes seguían avanzando y habían tomado una fábrica abandonada en las afueras de Megara. Antes de partir un administrador de la Corporación me había implorado que no abandonara el frente ni un minuto, se me necesitaba. Dije que era el día de mi visita mensual a Luk, no podía fallarle. Exageré: se deprimía si no me veía, la rutina era importante para él. Prometía ir temprano y volver por la noche ese mismo día. El administrador me dio el permiso de mala gana y su imagen desapareció de la pantalla. Quizás estaba siendo irresponsable pero lo cierto era que no me sentía imprescindible, al menos no para mis hombres. En cuanto a Luk, debía aceptar que la visita era más importante para mí que para él. No podía decirlo así, era necesaria una razón más fuerte para el permiso. Yo también usaba la piedad, la lástima como argumento; no debía quejarme si ellos hacían lo mismo conmigo.
El sol estallaba en el cielo. Kondra me recibía como la había dejado después de mi última visita, como la recordaba durante mi infancia: un azul sin mácula sobre las colinas en el horizonte, árboles de verde estridente, la brisa que refrescaba la pesadez del calor. No era difícil olvidar la metástasis que aquejaba a la ciudad, al menos durante un tiempo.
Un par de incendios al lado de la carretera camino al monasterio. El que conducía, de rostro afilado y mejillas cubiertas por manchas vinosas, mencionó que eran necesarios para evitar que se propagaran los virus. Los mutantes que vivían en los bosques eran cada vez más audaces e incursionaban en la ciudad en busca de comida.
Son los peores, dijo. De nada sirvió echarlos de Kondra. Había que exterminarlos. Lo único que hicimos fue rodearnos de enemigos
Un escenario de guerra
Siempre ha sido así en el fondo. Vivir aquí es estar en guerra
Los virus ya se propagaron. No sé de qué sirven esos incendios
Las minas radioactivas de Kondra habían convertido a sus habitantes en lo que eran. La Corporación fue ingenua al hacerse cargo de las minas e intentar reactivarlas. Lo que tiene la gente de la zona no es contagioso, decían los encargados de reclutar personal, y ofrecían enormes sueldos para atraer gente. Así llegaron mis padres. Nací al poco tiempo. Todo estaba bien hasta que mi madre se metió con un hombre de la zona. Luk nacería poco después.
El que estaba a mi lado hablaba de los éxitos contra la insurgencia como si no supiera que yo tenía acceso a informes confidenciales que decían que Kondra era una de las ciudades donde el Liquidador tenía más apoyo entre la población. No me extrañaba, Kondra era el lugar más castigado por los abusos de la colonización en Iris. Pensé que debíamos haber intuido el alzamiento antes de que ocurriera. Desde la casona que nos correspondía por el cargo de mi padre, adyacente a la prisión –una casona victoriana en los confines del mundo–, Luk y yo, niños curiosos, veíamos a los prisioneros en el patio, asombrados por sus tatuajes y grilletes. Nos hacían gestos obscenos sin miedo a la retribución; nos odiaban, deseaban nuestra muerte. No era para menos, formábamos parte del ejército de ocupación por más que mi padre fuera un civil; estar a cargo de la prisión lo convertía en enemigo, y a nosotros también por añadidura. Luk se lo decía a mamá, asustado: unos hombres malos me ven y pasan su mano por el cuello. Mamá para entonces dormía sola en una habitación al otro extremo de la que solía compartir con mi padre, y agitaba la cabellera rojiza, entornaba los ojos y respondía que esa no era razón que ameritase hablar con él. Se la podía encontrar tirada en la cama, bebiendo con un aire lánguido, o frente al espejo, en ropa interior, los delicados pies descalzos besando apenas la alfombra, colocándose maquillaje en las mejillas y en los párpados, como preparándose para salir, aunque ni siquiera podía bajar al primer piso. El maquillaje era solo para molestar a papá, que, cuando se emborrachaba, en las fiestas a las que acudían durante sus primeros años en Kondra –yo apenas un bebé, Luk todavía no nacido–, le decía que era una puta, por bailar con otros mientras él monologaba frente a una botella, por vestirse así, tan audaz en los escotes, en los cortes laterales de los vestidos, en los zapatos de tacón alto, por ponerse tanto lápiz labial, tantos brillos en la frente.
Pero si tú me pediste que me vistiera así, decía ella, furiosa. Que me despreocupara de ti, que podía bailar con tus amigos…
Que te dé permiso no significa que lo tengas que hacer
Imaginaba, cuando me contaban estas historias, mucho después de la tragedia, que los dos odiaban Kondra y extrañaban sus días en Perth: vivían en una ciudad de verdad, un círculo social los acogía. Kondra era el desierto, el páramo, aunque su paisaje conmoviera. Pero pagaban bien a papá y eso le impedía dejar el puesto por más que sufriera extrañando su anterior vida. Ese era uno de sus precios, ese era uno de los precios de ambos. Perth no volvería por más que dijeran que sí: ahorraremos durante algunos años y luego dejaremos este hueco inmundo y nos compraremos una casa inmensa allá y los niños podrán ir a un colegio de verdad. Él y ella habían decidido que, pese a todo, era mejor ser parte de la realeza de Kondra que volver a convertirse en una pareja más en una comunidad de afectos ya perdida.
El jípù avanzaba raudo por la carretera. Divisé a los costados algunos kreuks, santones que recibían un llamado y abandonaban todas sus posesiones y escogían un lugar de Kondra donde se sentaban a vivir. La gente se acercaba y les dejaba comida, y ellos a cambio rezaban. Estaban siempre rezando. En alguna ocasión me acerqué a uno de ellos con Luk. Sus ojos no tenían pupilas y asumimos que estaba ciego. Tenía en el cuello un collar con la efigie de un ser de dos cabezas. Es la Jerere, dijo papá cuando se lo contamos. Una Diosa que puede no escuchar tu pedido, tus ruegos. Todo depende de si te ha estado escuchando la cabeza luminosa o la oscura. También castiga a los seres completos y les quita una mano o un brazo o su casa, para que aprendan a vivir como los demás. Pero no a todos les falta una mano, argumenté. No, contestó, pero a todos les falta algo. A nosotros qué nos falta, papá. Nada, rió, por eso vendrá la Jerere esta noche. Luk y yo nos miramos. Nos costaba entender que pudiera existir una Diosa así. Era evidente que sabíamos poco. O nada. Le preguntábamos a mamá si papá estaba en lo cierto, y ella se molestaba porque decía que él no nos podía meter esas ideas en la cabeza. Le hablaré, decía. Pero no lo hacía.
En realidad para mamá ya no había razones que justificasen hablar con mi padre. Papá sospechaba lo que ella había hecho, todos lo sabían, pero lo toleraba. Eso sí, nadie se ponía de acuerdo en el culpable. Unos decían que era un minero o un capataz de las minas; otros, que era un prisionero con cicatrices en las piernas. Historias lascivas acerca de un hombre que no podía satisfacer a su mujer, y de una mujer que armaba orgías en los calabozos de la cárcel, con prisioneros bien dotados, ante la vista y paciencia de los guardias, que esperaban confiados su oportunidad. Historias que provenían de los holopornos que el Gobernador había prohibido en Kondra pero que de todos modos circulaban en copias piratas, clandestinas, o que llegaban al Qï desde cuentas secretas. Historias que me dolían, por más que no creyera en ellas: sabía que partían de una verdad, que tenían que ver con la traición. Papá no se inmutaba ante tanto relato escabroso; seguía fumando koft en su oficina, o mascando kütt mientras revisaba en el Qï el informe diario del comportamiento de los prisioneros. Se atusaba los bigotes blancos, o se miraba las entradas en la frente con el Qï convertido en un espejo, como tratando de ver cuándo pelo había perdido entre el día de ayer y el de hoy, como si eso fuera lo verdaderamente importante. No era normal tanta impasibilidad (o quizás, ahora que lo pensaba, él achacaba la culpa de todo a ese pelo perdido, a esa belleza que se le iba). Algún día sentirás algo así por alguien y me entenderás, dijo cuando se lo reproché. Tenía los ojos desenfocados, supuse que por efecto del koft, o de la bebida, bebía mucho esos días, escondía botellas de alcohol en los armarios, en los escritorios, bajo la cama, al lado de la ducha. Alcohol de quemar, el que les gustaba a los mineros de Kondra. Ojos vidriosos, quise forzar la imagen, producto del llanto, porque no podía saberlo y no llorar, no sufrir. Quizás esa falta de reacción, sin embargo, era una de las formas más atroces de la reacción; el hombre que se quedaba paralizado, catatónico, ante el impacto de una verdad que hubiera preferido no saber. El esfuerzo inmediato por aprender a desoír lo oído, a no enterarse de aquello de que se había enterado. Un esfuerzo que lo llevaba al silencio, a un estado taciturno que requería todo de sí. Con los años se fue olvidando de la traición, o al menos eso parecía desde afuera. Y era tan fácil, ya que no había pruebas concretas, aparentar que no se había informado de nada. De pronto, sin embargo, al final de la adolescencia, algo le comenzó a ocurrir a Luk que confirmó las sospechas de hacía tanto tiempo. Un día papá no pudo más, se puso un riflarpón en la boca –previamente había quitado de él la cuchilla filosa en la punta–, y apretó el gatillo. No quiso ver los cambios de Luk, dijo uno de sus mejores amigos, compadeciéndose; yo tenía la firme creencia de que lo que en verdad le costaba aceptar era la traición de mi madre.
Al final de la carretera, en una colina, asomaba el monasterio. Sus paredes nacían de la roca misma de la colina, como si hubiera sido tallado sobre ella. A la izquierda del edificio, sobre el techo rojo, estaba la espira más alta, que ascendía orgullosa al cielo; en el cuerpo principal a la derecha había cuatro espiras, una en cada esquina, y al medio un desprendimiento que parecía colgar en el aire y era el templo de las penitencias.
Nos detuvimos junto a los muros exteriores. Descendí del jípù. Un monje de ojos huraños al que no conocía se acercó y me pidió la identificación. Se la mostré y me abrió la puerta. Me acompañó por el sendero de tierra, me dejé maravillar por el jardín colorido, de tomacinis y maelaglaias en flor. Una fragancia dulzona me golpeó. Pregunté por mi hermano y el monje actuó como si no me escuchara. Hubo un largo silencio y luego, cuando menos me lo esperaba, habló.
Está peor y lo sabe. No entiendo por qué hace la misma pregunta todas las veces.
La fe hace milagros.
No hable tonterías. Usted no tiene fe.
Pasamos por una sala de techo cóncavo con imágenes de santos y vírgenes de tez muy blanca, casi albinas, y de cuellos y brazos alargados en las paredes. Cuerpos deformes, sin armonía, sin simetría. No disimulé mi mueca de disgusto. Nuestras representaciones cambiaban, nos íbamos volviendo mutantes. Ya estaba bien ver lo que se veía todos los días en Kondra; ¿debía también representarse en el arte?
Salimos al patio. La belleza del paisaje dejó lugar al horror, y me encontré con los defectuosos. Vigilados por un monje, tres de ellos jugaban a un costado lanzándose piedras; uno no tenía nariz, las piernas de otro eran muñones y el tercero tenía el cráneo abierto y se podía ver su masa encefálica. Dos estaban sentados en el suelo; uno alzó la vista y pude ver una verruga peluda que le cubría la mitad del rostro; otro era un enano prognático, de la boca abierta le caía la baba. Más allá un grupo de diez o doce hacía un semicírculo bajo los dictados de un monje. Dos gemelos pegados por la espalda, una niña sin brazos y sin piernas, un hombre con una extremidad ungulada que le salía por la frente, una mujer cubierta de tumores en el pecho. A estas alturas no debía sorprenderme, pero igual sorprendía.
Dónde está.
Señaló a un rincón del patio. Estaba solo, de espaldas a los demás. Luk, susurré cuando me encontré cerca de él. Se dio la vuelta y me miró. Respiré hondo. Sus labios se movían pero no pronunciaba palabra. Las mejillas se habían contraído, con lo que su cara parecía haberse achicado. Los músculos de los brazos y piernas continuaban el proceso de atrofia, el cuerpo se reducía y se envolvía sobre sí mismo. Alargó la mano, gelatinosa, y yo se la di y no pude evitar un estremecimiento.
Su boca hizo ruidos guturales. Me dio la espalda. El monje observaba todo en silencio detrás de mí.
Ya falta poco, Luk. Estarás bien y volveremos a casa.
Estaba cansado de decir las mismas frases cada vez que lo visitaba. Frases que ni siquiera servían de consuelo, porque ya no me entendía.
He estado pensando todo el tiempo en ti. Incluso me soñé contigo. Son días difíciles, pero me ayuda acordarme de ti. Ojalá pronto podamos volver a vivir juntos.
Tuve una visión luminosa de mi hermano. Corríamos por entre los jolis del bosque junto a la prisión, protegidos por la mirada de un guardia al que papá había ordenado que nos acompañara. Luk era más audaz que yo; subía al joli en busca de su fruto pegajoso, se lo untaba en la cara y, manchado de rojo, me animaba a seguirlo. Yo lo miraba desde abajo, medroso. Su pelo rubio brillaba bajo el sol, sus ojos desafiantes escudriñaban el entorno en busca de algo en qué fijarse, una xhuxhe peluda para meterse a la boca, un boxelder inquieto para descabezarlo, un láncè de pico afilado para preguntarse dónde estaba su nido, dónde los huevos. Lo admiraba y quería ser tan libre como él. Estaba subiendo, esforzado, y él ya había saltado y se internaba en el bosque gritando Jerere, Jerere, dónde estás que venimos por ti. Me daba miedo seguirlo y me quedaba paralizado esperándolo. Dejaba que el guardia lo siguiera, sabedor de que le encantaba perderlo. Pero el guardia no quería que papá lo castigara y no lo perdía de vista, aunque se hacía el que sí. Luk nos hacía esperar, y yo temblaba pero confiaba en él. Sabía que volvería. Sí, volvía. Intacto, sonriente, desafiante.
Hubo más ruidos guturales y no pude más. Le dije al monje que había sido suficiente.
Luk ni siquiera me miraba cuando me fui de su lado. Una soledad inmensa me invadió. Me sentí impotente como un insecto atrapado en medio de una telaraña, a la espera de la araña que me devoraría. Quise vengarme, golpear a alguien. Por suerte pronto volvería al frente de batalla y podría desahogarme. Para eso estaba la carrera militar, pensé. Pero la soledad no se iba.
Busqué la salida cabizbajo. Uno de los defectuosos me escupió y no hice caso.
En la sala de techo cóncavo el monje comentó que necesitaban mi donación. Le dije que la recibirían ese mismo día. Luego le pregunté si tenía cara de mutante. Mi pregunta lo tomó por sorpresa.
No la tengo, continué. Usted tampoco. Pero las vírgenes y los santos de estos cuadros no se nos parecen. La piel tan blanca, de albinos. Los brazos y el cuello alargados
Casi nada, eso
Así se comienza. De a poco. La siguiente que venga las caras se deformarán. Los músculos se retorcerán.
Son representaciones artísticas. El director de la orden pidió que fueran más incluyentes. Aquí recibimos a todos por igual.
Hay otros monasterios. Puedo trasladar a mi hermano a uno de ellos.
Veré qué se puede hacer.
Salí al jardín. Me acerqué a los maelaglaias. El olor era dulzón y me saturé pronto de él. Corté una flor. Me la iba a llevar pero luego la tiré al suelo.
Sentí un ligero temblor en las manos. Traté de no asustarme, me convencí de que era una falsa alarma más. Iría donde un kreuk por si acaso, y rogaría que la cara luminosa de la Jerere me estuviera viendo cuando le pidiera protección.
Miré hacia el cielo despejado. Era hora de partir.
Datos vitales
Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, Bolivia, 1967) es profesor de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Cornell. Es autor de nueve novelas, entre ellas Río Fugitivo (1998), La materia del deseo (2001), Palacio Quemado (2006) y Los vivos y los muertos (2009); y de los libros de cuentos Las máscaras de la nada (1990), Desapariciones (1994) y Amores imperfectos (1998). Ha coeditado los libros Se habla español (2000) y Bolaño salvaje (2008). Su libro más reciente es Norte (Mondadori, 2011). Sus obras han sido traducidas a ocho idiomas, y ha recibido numerosos premios, entre los que destaca el Juan Rulfo de cuento (1997) y el Nacional de Novela en Bolivia (2002). Ha recibido una beca de la fundación Guggenheim (2006). Colabora en diversos medios, entre ellos los periódicos El País y La Tercera, y las revistas Etiqueta Negra, Qué Pasa (Chile) y Vanity Fair (España).