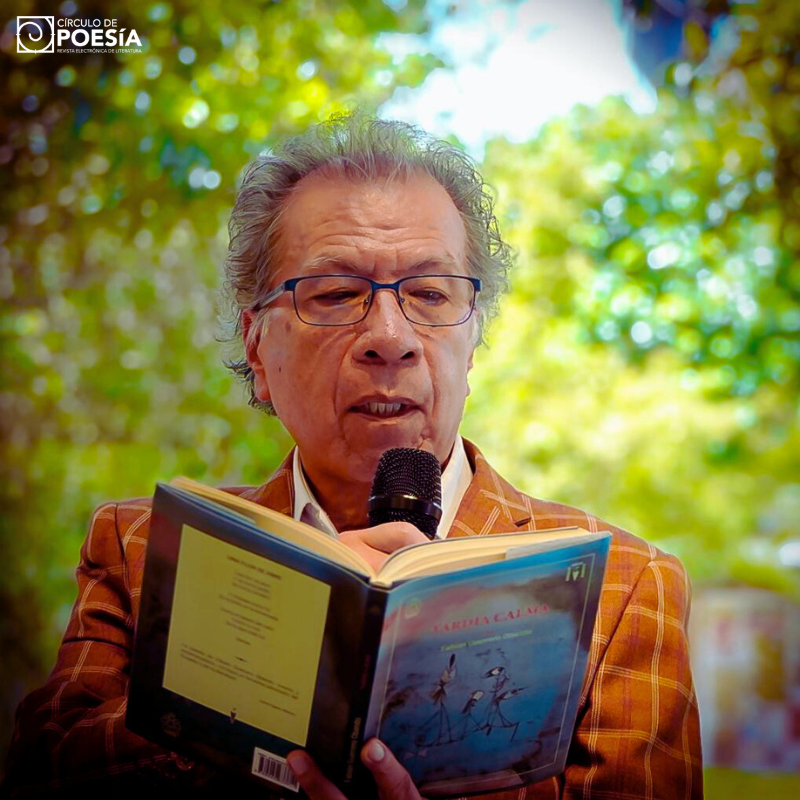Presentamos como parte de nuestra columna Museo áureo a cargo de Martha Lilia Tenorio, la segunda entrega de La Historia mínima de la lengua española en donde partiendo del libro homónimo del lingüista Luis Fernando Lara, se profundizan otros fenómenos que definirían el transcurso de la lengua española, en este caso el dialecto de Castilla infiltrado en documentos notariales y la conciencia desde la cual los hablantes empiezan a concebir a su lengua ya no como una deformación del latín sino como una lengua igual de digna. El recorrido de Martha Lilia muestra el comienzo de la literatura castellana propiamente dicha y su encuentro con la poesía italianizante y más tarde la revolución del gongorismo, el cambio del lenguaje del Neoclasicismo, Rubén Darío y hasta Neruda y Borges, eliminando la perspectiva reduccionista de la lengua castellana como aquella peninsular solamente.
.
.
.
.
La Historia mínima de la lengua española (II)
.
.
Mucho más significativos para la historia de nuestra lengua que las publicitadas glosas son dos fenómenos paralelos que se documentan en el siglo XII: el primero tiene que ver con la penetración del dialecto de Castilla en documentos notariales: desde el siglo X, el castellano empieza a filtrarse con algunas expresiones aisladas, pero en el XII ya figura estructuralmente. El segundo hecho es que comienza a manifestarse cierta conciencia en los hablantes de que su romance no es una derivación incorrecta del latín, sino una lengua en toda forma, que sienten propia y que hallan tan digna y sonora como el latín. Es muy ilustrativo el caso de la Chronica Adefonsi imperatoris de 1150. Recordemos que el latín fue hasta bien entrado el siglo XIX la lengua de los tratados académicos (entre otras cosas, porque aseguraba la circulación universal del conocimiento); bueno, pues en esta crónica de repente nos topamos con esto: “quotidie exiebant de castris magnae turbae militum, quos nostra lingua dicitur algaras” “diariamente salían de los campamentos militares grandes turbas de soldados, que en nuestra lengua se llaman algaras”. El cronista, simplemente, siente insuficiente, para él, para la realidad que él quiere nombrar, la expresión latina “turbae militum” y la complementa con un término que será más elocuente para su comunidad: algara, que es, además, un arabismo. El testimonio es precioso y muy representativo de lo que será, a partir del siglo XIII, la historia, ahora sí plenamente, de nuestra lengua: “Ego donna Sol… do una terra que es en Duraton, a medias. A poner maiolo… y que fagan en el río de duos molinos fata tres…”. El pasaje se encuentra en un documento notarial de fines del siglo XII; con un poquito de esfuerzo ya podemos reconocer nuestro español: “Yo doña Sol doy una tierra que está en Duratón, a medias, para poner viñas nuevas y que hagan en el río dos o hasta tres molinos…”. Si pensamos en los más de 800 años que han pasado, tenemos que admitir que estamos mucho más cerca de doña Sol de lo que supondríamos.
Pero, ¿cómo llegamos de los molinos de doña Sol a “Plorando de los ojos –tanto avién el dolore–, / de las sus bocas todos dizían una razone: / ‘¡Dios qué buen vasallo! ¡Sí oviesse buen señore!”? Reconocemos la misma lengua, la de doña Sol y la nuestra, con todo ya es otra: el romance ha alcanzado tal madurez que tras la representación de las cosas late la emoción; la intención va más allá de la comunicación; aquí ya reconocemos voluntad artística. Estamos ante un hecho literario; frente a una forma específica de tradición verbal: la tradición discursiva, que, a diferencia de la verbal, valora –en palabras de Lara– “el discurso orientado por la póiesis”. Ya se puede hablar de los comienzos de nuestra literatura: “el cantar de gesta dio lugar a lo que se puede considerar una «tradición discursiva» del castellano, es decir, a un conjunto de esquemas o patrones del género, que desde ese momento formaron parte de la cultura de la lengua” (p. 153).
Dizen que un religioso avía cada día limosna de casa de un mercader rico: pan e miel e manteca e otras cosas de comer. E comía el pan e los otros comeres, e guardava la miel e la manteca en una jarra, e colgólo a la cabecera de su cama fasta que se finchó la jarra…
Es el comienzo de uno de los cuentos del Libro de Calila e Dimna, colección de cuentos y apólogos árabes, que hasta antes del siglo XIII se había difundido en latín. Ahora, gracias a la labor del taller alfonsí, el instrumento es el castellano y los cuentos se toman directamente del árabe. En Alfonso X se conjuntaron el “interés por incorporar la sabiduría y los conocimientos de la cultura musulmana” con el “aprecio decidido de su lengua materna”. El rey sabio supo ver que el romance era un instrumento tan maduro, flexible, libre y digno, tan apto para narrar, como el latín, y que podía ser el medio de expresión de proyectos tan ambiciosos como la Primera crónica general (historia de España) o la General storia (historia universal). Cuando el latín aseguraba la difusión urbi et orbi de estos saberes enciclopédicos, Alfonso X apostó por su lengua; y con esta decisión trascendental creó la prosa castellana.
El castellano, sin embargo, le pareció todavía poco apto para la poesía: sus Cantigas de Santa María, colección de poemas religiosos, están escritas en gallego portugués. No le faltaban razones a Alfonso X; ¿qué va de la marcialidad y dureza de “Al muy prepotente don Juan el Segundo”, verso inaugural del Laberinto de Fortuna de Juan de Mena, a la suavidad y ternura de la cantiga de amigo “Ay flores, ay flores do verde pino, / se sabedes novas do meu amigo. / Ay Deus, e hu é?”? No es difícil rastrear los tentaleos del castellano en la búsqueda de su expresión lírica: los juegos conceptuales de la poesía cancioneril: “Si no os hubiera mirado / no penara, / pero tampoco os mirara”; los villancicos o “cantares de villanos”: “¡Ah Pelayo, que desmayo! / ¿De qué di? / D’una zagala que vi”; o los tempranos esfuerzos del marqués de Santillana por adaptar el castellano al ritmo del endecasílabo italiano: “El agua blanda en la peña dura / faze por curso de tienpo señal…” Pero todavía no oímos la armonía de Garcilaso.
Tuvo que haber una primera revolución: la entrada del italianismo con su espíritu, su música y sus instrumentos (el endecasílabo y el heptasílabo); en apenas un cuarto de siglo, en medio del refrescante entusiasmo renacentista y humanístico, las modas italianas se consolidaron, dieron rumbo a la poesía hispánica y le permitieron alcanzar una expresión plenamente moderna: “¡Oh dulces prendas por mí mal halladas / dulces y alegres, cuando Dios quería! / Juntas estáis en la memoria mía, / y con ella en mi muerte conjuradas”. En poco tiempo, ¡qué lejos estamos de “Al muy prepotente…”!: gracias a la flexibilidad del endecasílabo, a su libertad acentual, sentimos la palpitación humana de estos versos, más aéreos, más ligeros; percibimos esa dulzura del tono, esa ternura que es la marca propia de Garcilaso.
Hablé de una primera revolución; la segunda fue, por supuesto, la gongorina. A pesar de los siglos que han pasado, me parece que aún no logramos apreciar la magnitud del cambio originado por el genio de un solo hombre. La asombrosa transformación del romance viejo en las manos de Góngora, tan sutil, pero tan profunda y definitiva: “Los rayos le cuenta al sol / con un peine de marfil / la bella Jacinta, un día / que por mi dicha la vi / en la verde orilla / de Guadalquivir”; y qué decir cuando se las ve con el endecasílabo, el metro de la excelencia: “¡Oh bella Galatea, más süave / que los claveles que tronchó la aurora; / blanca más que las plumas de aquel ave / que dulce muere y en las aguas mora”. Pensando en lo dicho por Lara sobre la tradición discursiva que el cantar de gesta configuró, me atrevo a decir que la lengua de Góngora creó por sí misma una tradición discursiva: un conjunto de hábitos expresivos, de posibilidades y preferencias estilísticas; una memoria colectiva habitada por sus versos; leído o no, el poeta cordobés actuó indirectamente en la lengua y en la literatura, a través de su incalculable influjo en la mayoría de los autores de expresión castellana. Reconocido o no, Góngora participó en la elaboración verbal de la experiencia de todos y contribuyó a cimentar la comunidad de los hablantes de la lengua, de entonces y de ahora.
Cuando la segunda mitad del siglo XVII empezó a negar el genio de Góngora, una poeta americana se encargó de darle continuidad. Y cuando la sordera neoclásica se resistió al encanto de los versos de sor Juana y de Góngora y la poesía hispánica se hundió en la pomposa chabacanería versallesca del Neoclasicismo, otro americano, actualizando la lección de Góngora, la volvió a la vida: Darío; y luego, por mencionar dos poetas bastante disímiles, Neruda y Borges, en los que la lengua gongorina fue fermento más que fértil. Y de ahí pa’l real, los autores hispanoamericanos han sido parte importantísima en la renovación de la literatura hispánica.
Terminar este muy parcial recorrido literario con la mención de tres autores americanos no carece de moraleja. Si algo combate Luis Fernando Lara con énfasis a la vez lúcido y valiente en esta nueva historia del español es el ninguneo del español americano. Mariano Silva y Aceves, filólogo piedadense, paisanísimo mío, hablaba de las “repúblicas del español”, reconociendo que cada país imprime en la lengua sus propias circunstancias, lo que no la hace incorrecta o menos buena, y reivindicando el derecho que cada una de esas repúblicas tiene sobre la lengua, derecho que debe ejercer de manera autónoma y digna.
Con claridad y compromiso, Lara afirma en el prólogo que hasta ahora, como parte de la historia nacional, la lengua española se ha estudiado básicamente como la lengua de la península, y su devenir y desarrollo en la América hispánica han sido vistos como cuestiones marginales, fenómenos curiosos que, por decreto académico, quedan fuera de la “historia oficial”. Se estudia el español de las diversas regiones de Hispanoamérica en tanto que ciertas características lo singularizan, lo apartan del español “verdadero”, singularidades que, además, no son acogidas como parte de la propia historia del español. (Aquí un paréntesis mío: este ninguneo se extiende a la literatura: siendo sor Juana la poeta más importante de la segunda mitad del siglo XVII, no es digna de ninguna mención en el Diccionario de Autoridades, en el que desfilan autores peninsulares más que menores, hoy totalmente olvidados.)
Con esta historia –y así lo dice él mismo– Luis Fernando Lara da continuidad a la reivindicación iniciada por Alatorre en Los 1001 años de la lengua española. Y no se trata de una debilidad nacionalista, ni de un tender la mano al desvalido español de Hispanoamérica, sino de una aproximación más real al objeto de estudio, más “científica” (y enfatizo el “científica”), epistemológicamente más válida que la que ignora a la gran masa de hablantes del español. Esta Historia es, en buena medida, una respuesta al reclamo de Silva y Aceves: “científicamente es un absurdo desentendernos de [nuestra] realidad y seguir pidiendo a España que nos dé el conocimiento de nosotros mismos”.