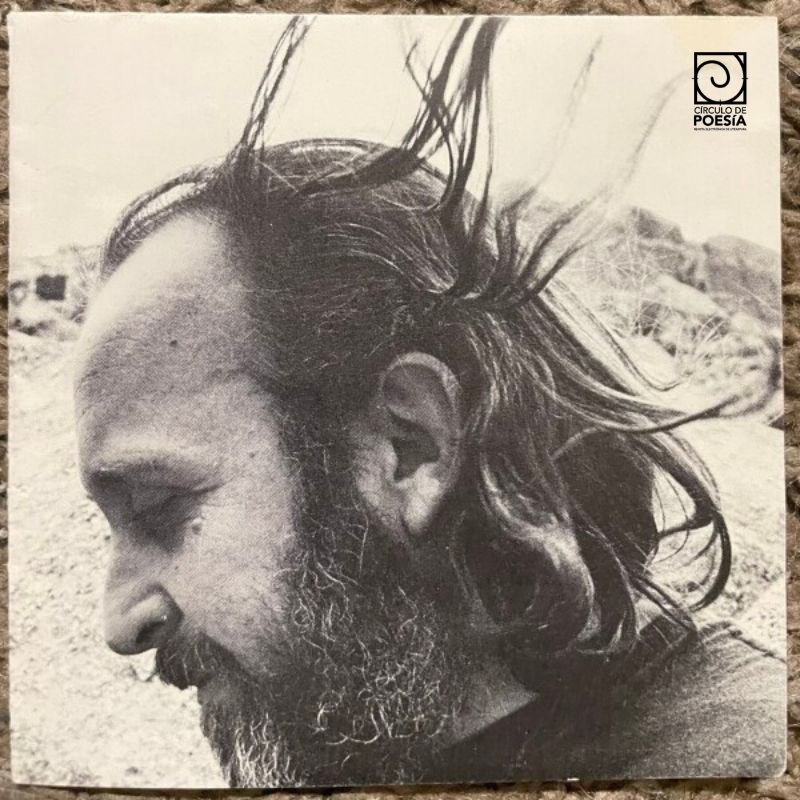En esta nueva entrega de Museo áureo, Martha Lilia Tenorio hace un recorrido a través de su experiencia personal en el campo de la filología para dar un panorama sobre la disciplina del culto a la palabra. Este ensayo es además un gran modo de conocer la trayectoria de la autora que a lo largo de su narración menciona sus estudios sobre Borges y aquel sobre Sor Juana que se tradujo en un importante libro llamado Serafina y sor Juana trabajado en conjunto con Antonio Alatorre.
.
.
.
SOBRE EL OFICIO DE FILÓLOGA O LAS RAZONES DE LA FILOLOGÍA
Ya en otra ocasión he traído a colación en esta columna lo que dice Edward Sapir en el último capítulo de su libro El lenguaje: “El lenguaje está íntimamente ligado con nuestros hábitos de pensamiento: en cierto sentido, ambas cosas no son sino una sola”. De acuerdo con esta muy sensata definición, la literatura es, en palabras del mismo Sapir, aquello que se construye cuando el lenguaje se articula en una expresión de extraordinaria significación. Esta descripción, al mismo tiempo tan sencilla y tan preñada de sentido, enmarca con enorme dignidad mi oficio, las “cosas” a las que he dedicado más de la mitad de mi vida. Hablo con toda conciencia de “dignidad” porque la búsqueda de esa dignidad para mi trabajo, ha sido motor y tormento de mi vida profesional. Intentaré explicarme en esta y en una próxima entrega.
Dice Claudio Magris que en todo escritor serpentea la tentación (tradicionalmente atribuida a Nerón) de preocuparse, mientras Roma se consume entre las llamas, más por los versos que lamentan el incendio y sus víctimas, que por las víctimas propiamente dichas y por su dolor. Es ésta la estrechez humana de la literatura, estrechez aún más estrecha (valga la redundancia), mezquina y frívolamente vanidosa cuando llega a los estudiosos de la literatura, con la salvedad de que los logros de un poeta quedan para siempre como definiciones o expresiones arquetípicas de los más profundos sentimientos humanos; y los de los estudiosos, en el mejor de los casos, sólo “traducen” esas expresiones para los lectores, y, en el peor, las confunden, tergiversan o traicionan.
A diferencia de las disciplinas próximas a las ciencias exactas, en el estudio filológico no siempre es posible esa demostración casi matemática. Hay sólo un sentimiento de evidencia interna, una intuición; con todo, esta intuición no es en absoluto gratuita: es fruto de la observación, del estudio alerta y paciente a partir de datos de exactitud incuestionable, combinados con soluciones que provee la imaginación. Estas intuiciones me han dado materia para algunos artículos; vanidoso sería decir que memorables, pero algunos me han dejado bastante satisfecha. Por ejemplo, de uno que dediqué a Borges y que publiqué en una revista alemana en 1993; todavía ahora, 19 años después, suscribo ese artículo casi palabra por palabra. Lo titulé, parafraseando a Borges, “Más inquisiciones: Borges y su concepto de la metáfora”. A partir del análisis de algunos ensayos juveniles del poeta argentino, creo que logré articular y clarificar, por lo menos para mí, la ecuación poesía-conocimiento, en la que siempre creí (y creo) intuitivamente, y en cuya comprobación pienso que di un gran paso después del ejercicio que implicó este artículo. Me explico resumiendo brevemente lo que entonces expuse.
En 1921, cuando apenas tenía 22 años, Borges escribió:
El mundo es un tropel de percepciones baraustradas. Una visión de cielo agreste, ese olor como de resignación que alientan los campos, la gustosa acrimonia del tabaco enardeciendo la garganta, el viento largo flagelando nuestro camino y la sumisa rectitud de un bastón ofreciéndose a nuestros dedos, caben aunados en cualquier conciencia, casi de golpe. El idioma es un ordenamiento eficaz de esa enigmática abundancia del mundo. Lo que nombramos sustantivo no es más que una abreviatura de adjetivos y su falaz probabilidad, muchas veces.
Yo encuentro aquí una de las declaraciones más explícitas acerca de la relación poesía-conocimiento: el lenguaje es ineficaz frente a la realidad angustiante y enigmática; para acercarlo a “nombrarla” hay que “perfeccionarlo” por medio de metáforas. Así concebida, la metáfora queda desvinculada del terreno meramente estético y se vincula con un problema epistemológico: como no hay palabras -dice Borges- para describir “la inconfidencia con nosotros mismos después de una vileza, el ruidoso y amenazador ademán que muestran en la madrugada las calles”, no las hay para describir -si no es figurativamente- algún problema de óptica en Kepler: “la luz es algo definitivamente demarcable de las vibraciones en que la traduce la óptica. Esas vibraciones no constituyen la realidad de la luz”. El lenguaje científico puede recurrir a la metáfora o al modelo para explicar algún fenómeno, y el científico siempre estará consciente del uso metafórico y no confundirá el fenómeno con la metáfora o con el modelo. Ya para Aristóteles la similitud es la base de la transferencia metafórica y la percepción de esa similitud tiene un valor cognoscitivo, por ello la metáfora es un instrumento en la explicación de un fenómeno, como lo es el modelo en el discurso científico: la expresión metafórica es, pues, una necesidad conceptual, que se expresa lingüísticamente, pero que no es sólo una expresión lingüística sino una modalidad del pensamiento: “¿Acaso -se pregunta Borges- hay un pensar con metáforas y otro sin? La muerte de alguien ¿la sentimos en estilo llano o figurado? La única estética de un poema ¿no es la representación que produce?” La eficacia de la metáfora está, entonces, en la re-descripción que logre de la realidad. Así, es la preocupación cognoscitiva la justificación y razón de toda estética, y es el conocimiento la justificación de todo trabajo literario y una representación estética.
Éste fue, como ya dije, mi primer gran paso en el camino de explicarme, en primer lugar y sobre todo a mí misma, las razones de la filología. Etimológicamente, esta disciplina implica el culto de la palabra, y es la palabra premisa de la capacidad de juicio. No fue sino natural que en el camino me topara con sor Juana, poetisa que en la historia de la poesía hispánica expresó mejor que ningún otro poeta, con su vida y con la potencia estética de su obra, la ecuación poesía-conocimiento. Su gran poema, el Primero sueño, no sólo da la medida de sor Juana en cuanto al arte de la palabra, sino que la materia misma de que está hecho es el sueño de su vida, el que la acompañó desde su más tierna infancia: el sueño de saberlo todo, de abarcarlo todo, de ser hombre en el pleno sentido de la palabra. A esta “mujer”, pues, dediqué mis dos primeros libros.
Por esas épocas, 1998-1999, sor Juana estaba tristemente de moda; andaba -como dicen en mi pueblo- “en manos de infieles”: pululaban los sorjuanistas de última hora, improvisados, y más ocupados en hacer de la monja portavoz de sus propias preocupaciones (sexuales, estéticas, religiosas, sociales) que por descubrir la voz de tan singular poetisa.
La elaboración del primer libro, Serafina y sor Juana, en co-autoría con mi maestro Antonio Alatorre, fue un proceso fascinante. La historia es como sigue: el historiador Elías Trabulse encuentra en una exposición de manuscritos de la Universidad Iberoamericana una carta, firmada por una “Serafina de Cristo”, carta de alguna manera relacionada con sor Juana. Sucumbiendo a las sirenas de su propia obsesión, a priori, sin estudiar realmente y a fondo el manuscrito, Trabulse decide que la autora de esa carta es sor Juana y que la escribe contra su confesor, el P. Núñez. Con esa, ya no hipótesis, sino tesis ciertísima, Trabulse participa en por lo menos tres congresos internacionales y publica dos libros y otros tantos opúsculos. Nada convencidos con sus argumentos, Alatorre y yo decidimos entrarle a la mentada carta. Una sola lectura filológica (esto es, atenta, humilde, rigurosa) fue suficiente para darnos cuenta del error: alguien usando el pseudónimo de “Serafina de Cristo” le escribe esa carta a sor Juana para elogiarla de manera exorbitante y para poner en ridículo, de manera también exorbitante, a un loco que la había impugnado. Desechamos malas transcripciones paleográficas, datos incorrectos, una que otra falsedad, y una que otra, o bien pésima lectura (de un despistado total), o bien trampilla, necesaria para articular la lectura (según nosotros, errónea) de Trabulse.
Dije que el proceso fue fascinante, y lo fue por dos razones: en primer lugar porque estuve al lado de mi maestro como cuasi-colega, y por esa única ocasión viví de manera privilegiada todo aquello que había recibido como enseñanza: el espíritu de la libre investigación exige paciencia, atención, respeto por su objeto de estudio, conciencia de la dificultad de comprensión y capacidad de someterse al trabajo necesario. En segundo lugar, porque este libro significó mi primer encontronazo con el establishment académico. Encuentros y desencuentros son parte inevitable de la vida de todo académico, y ése fue el primero que experimenté en carne propia.
Procedo a contar la segunda parte de la historia de Serafina y sor Juana: a la publicación del libro en 1998, siguió un silencio absoluto: ni un comentario periodístico, y una sola reseña en Letras Libres, no en una revista filológica (como hubiera sido lógico y deseable), escrita por David Huerta, poeta amigo nuestro, completamente ajeno a las grillas académicas. Luego, presentar el libro fue un auténtico quebradero de cabeza: nadie aceptaba, ni sorjuanistas (de ningún “bando”), ni historiadores. Nos salvaron los amigos y la fama de Alatorre: accedieron a presentar el Serafina: Tomás Segovia, viejo amigo de Alatorre, y Christopher Domínguez Michael, admirador del maestro y a quien las revanchas académicas lo tenían (y tienen) sin cuidado. En efecto, el libro resultaba muy polémico, no porque la tesis de Trabulse fuera defendible: era evidentemente errónea (y así me lo confiaron no pocos investigadores, pero siempre “fuera de cámara”), sino por el tono, lúcida y -a juicio de la mayoría- exageradamente sarcástico. Debo decir que en ese momento pensamos (yo lo sigo pensando y Alatorre murió convencido de ello) que el sarcasmo es un procedimiento retórico, estilístico y conceptual válido: enfatiza la verdad de lo que se expone, reafirma la honesta convicción de quien expone, hace más elocuente la exposición, y alza la voz (créanme: se hace oír, aunque todo el mundo finja sordera), alza la voz –decía- para poner un alto a quienes pontifican y lucran con falsedades: muchas barrabasadas nacen cuando se hacen chapuzas y se deforma la verdad. Si se tienen todos los elementos para hacerlo, lo intelectualmente ético es decir: “No, señores, las cosas no son así”, y el sarcasmo es un marco legítimo y elegante. A la fecha, el Serafina y sor Juana es muy citado, y la cita casi siempre viene acompañada de una cautelosa nota que aclara el acuerdo con la tesis y el desacuerdo con el tono. Éste no es el final de la historia del Serafina: acaba de salir una segunda edición (El Colegio de México, 2013) muy corregida y aumentada con todas las enmiendas que Alatorre hizo de 1998 a 2010, año de su muerte. El editor (Antonio Bolívar, de Redacta) y yo decidimos incluir en esta segunda edición facsímiles de esas páginas de la edición de 1998, tapizadas con la letra menudita y clara de Alatorre. No sólo nos pareció una ilustración muy plástica del trabajo hormiga del filólogo, también lo pensamos como un regalo a los lectores: pocas veces tiene un lector el privilegio de asomarse al escritorio de un investigador, de ver de cerca las entrañas, el andamiaje, de una investigación; pocas veces puede recibir de manera tan evidente –y singular- esta lección de honestidad, rigor y ética intelectuales, razones sine quibus non es posible la práctica filológica.