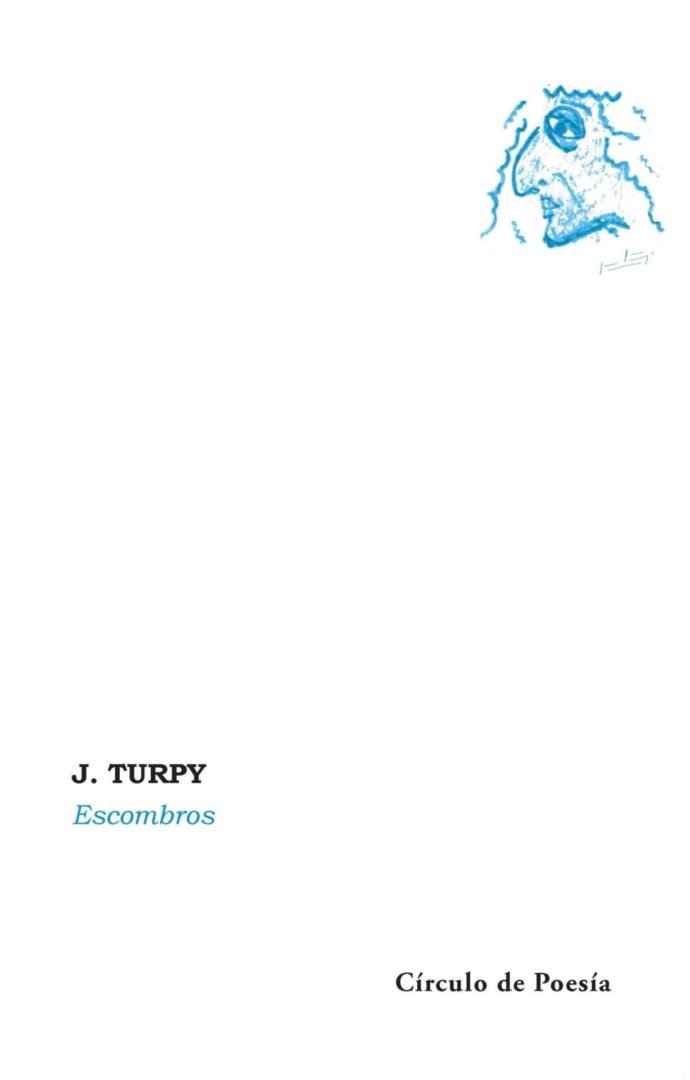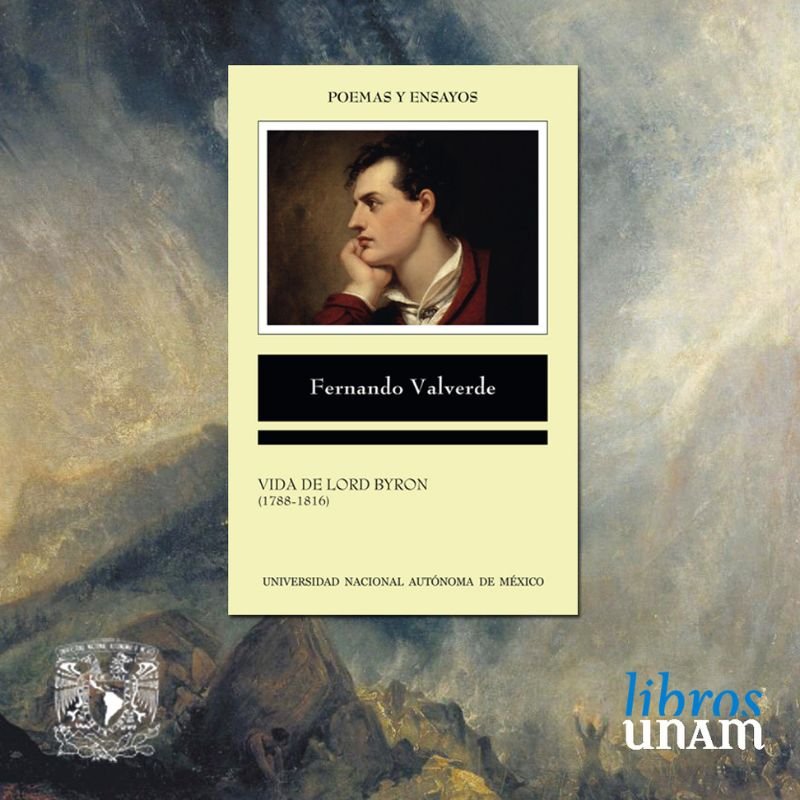Presentamos, en el marco del dossier de cuento hispanoamericano preparado por David Marín, un relato del narrador y ensayista argentino Juan José Sáer (1937-2005). Se inició en la literatura escribiendo poesía y, a la postre, se convirtió en uno de los narradores argentinos más significativos de los últimos años. Escribió, entre otras novelas, La mayor (1976), Nadie nada nunca(1980), El entenado (1983), Glosa (1986) y El río sin orillas (1993), La pesquisa (1995) y Las nubes (1997).
Nieve de primavera
No hace mucho, en Viena, estábamos paseando por la Kettenbrückengasse, una avenida muy larga llena de pequeños y grandes atractivos, como la fachada florida de la Majolika Haus o, a unos pasos más allá, el cuartito en el que murió Franz Schubert (que cada uno decida cuál de esas dos atracciones turísticas es la grande y cuál la pequeña). En el paseo central de la avenida se despliega el Naschmark, que las guías señalan como “el mercado más animado de Viena”, y que consiste en una doble hilera de puestos estables o ambulantes, abarrotados de mercadería, extendiéndose a lo largo de muchas cuadras.
Era un sábado a la mañana, un sábado de finales de marzo, el primer sábado de primavera para ser más exactos. Desde hacía dos o tres días habíamos andado, mi marido y yo, caminando por la ciudad, visitando parques y museos, y ese paseo por el mercado era uno de los más agradables de nuestra excursión. En todo el occidente cristiano, el sábado a la mañana es un momento exaltante, cuando el comercio exhibe su diversidad colorida, para volver más ilusoriamente festivo el descanso semanal de un día y medio que empezará alrededor de la una de la tarde, y si es cierto que el atardecer del sábado, cuando las ciudades se repliegan y se calman, preparándose para las fiestas nocturnas, es la hora más apacible y benévola, la agitación del sábado a la mañana despierta los deseos adormilados por una semana de trabajo, y pone otra vez en alerta máxima a los sentidos.
Somos italianos, no de alguna de esas ciudades que gozan de un prestigio universal y presentan un aspecto demasiado solemne y exuberante de significaciones a sus visitantes, sino de una ciudad exigua de clase media, desconocida para el mundo entero, y ubicada al norte de Verona, en el camino a Trento, a Bolzano, a Munich y a Salzburgo. Mi marido es arquitecto; yo, profesora de alemán. Ahora que los chicos son grandes, podemos escaparnos durante tres o cuatro días adonde se nos antoje. Lo pasamos bien cuando estamos de viaje: sin apuro y sin pretensiones, más afectos al vagabundeo que a la dictadura de las guías turísticas, nos gusta abandonarnos, al azar, a los placeres de nuestra edad, una sorpresa arquitectónica, un jardín florecido, un paseo en tranvía, un museo confidencial, una buena cena.
En la primavera naciente, el clima nos deparó también sorpresas y trastornos, pero al mismo tiempo, gracias a eso, placer y novedad. Lo que en otras partes del mundo son chubascos primaverales, allá eran verdaderas tormentas de nieve, cortas y repentinas, pero tan fuertes que en pocos minutos el cielo, hasta ese momento de un azul intenso y brillante, se ponía negro, y la nevisca brumosa empezaba a caer, remolineando con violencia por espacio de quince o veinte minutos. Los colores animados de Viena se borroneaban en la nevada, la bruma, el cielo oscuro, el agua helada, y el pequeño mundo que había sido hasta ese momento reluciente, íntimo y acogedor, un poco cursi también a causa de su predilección por el mármol y los oros atormentados, se volvía lejano, extraño y fantasmal. En el reverso del despliegue verde, rosa y dorado, parecía flotar un país desconocido, sin lugar propio ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en la experiencia. Un mediodía, esa penumbra incolora, que escamoteó en unos pocos minutos la transparencia soleada del aire, trajo a la rastra truenos y relámpagos que hacían vibrar las cosas con un estruendo amenazador, después de haberles otorgado durante unos segundos una palidez verdosa que las volvía todavía más espectrales. Y detrás de ese aluvión precipitado de nieve el sol brillante reaparecía con la misma labilidad repentina con que, unos momentos antes, se había volatilizado detrás de las capas espesas de nubes negras, haciendo destellar el follaje, las estatuas y las extensiones inmaculadas de nieve que cubrían el césped de los parques y de los jardines.
Lo que fue trastorno y sorpresa el primer día, al rato la costumbre lo transformó en broma, en estrategia, en delicia. Al azar de nuestros paseos íbamos alertas, tratando siempre de prever la nevisca y tener a mano el portal, la arcada, el museo o el café al que iríamos a refugiarnos cuando la tormenta se desencadenara. Pero el sábado a la mañana, mientras paseábamos por el Naschmark, entre la doble hilera de mariscos y de pescados del Danubio, de naranjas y de frutas exóticas, llegadas el día anterior del Brasil o de Madagascar, de bacalao en salmuera y de pepinos en vinagre envasados en Polonia, de extracto de tomate siciliano y de arenques del Báltico, dejándonos arrastrar por la muchedumbre y atascándonos a veces en los remolinos de gente, la tormenta de nieve fue tan densa, violenta y repentina que, por no tener a mano uno de esos pequeños restaurantes húngaros donde sirven un goulash humeante y una buena jarra de cerveza por unas pocas monedas, nos metimos en el primer lugar que por decir así se nos presentó y que, como lo ostentaba sin inhibiciones la fachada azul y blanca, resultó ser una taberna griega.
Una música de la misma nacionalidad sonaba discreta, casi inaudible a decir verdad, sepultada bajo el murmullo de las conversaciones que se elevaba de las mesas ocupadas, que eran casi todas las que contenía el local. Divisamos una de las pocas que estaban libres y, después de desembarazarnos de nuestros abrigos salpicados de nieve, nos sentamos a tomar una copa de vino blanco para empujar el yogur con ajo, menta y pepino y el caviar de berenjenas que nos ayudaban a armarnos de paciencia para esperar algún plato caliente. Como habíamos estado caminando toda la mañana, descansábamos olvidados uno del otro, retraídos y silenciosos, observando las mesas vecinas y el ambiente animado que reinaba en el local. No sé en qué estaría pensando mi marido, pero en lo que a mí respecta, dos escenas singulares absorbieron mi atención.
En una mesa que se encontraba a varios metros de la nuestra, de modo que no podíamos oír la conversación, había una joven familia, el padre, la madre, un chico de unos tres o cuatro años y el hermanito menor, que no debía tener más de ocho o nueve meses. Lo primero que me llamó la atención fue la fealdad de la mujer: una serie de azares crueles había acumulado en su cara y en su cuerpo toda clase de desarmonías, de tal manera que el ojo, aunque habituado a la mediocridad sin redención posible del envoltorio humano, registraba de inmediato la evidente exageración de la mujer en un sentido estético negativo. Y, sin embargo, un manejo curioso tenía lugar en ese momento: su hijo mayor, parado sobre la silla, le hacía continuas y desproporcionadas demostraciones de amor que, de tan intensas y absorbentes, le impedían a la madre mantener una conversación normal con su marido u ocuparse del nene que la reclamaba desde su cochecito. El mayor, en puntas de pie sobre el asiento, abrazaba a su madre acariciándola todo el tiempo, apretándose contra ella, besándola en el cuello y en las mejillas, enredando los deditos en sus cabellos, como si la peinara, o cubriéndole los labios con la mano e incluso metiéndole los dedos en la boca para impedirle hablar. Era evidente que quería distraer la atención y acaparar el ser entero de su madre para su consumo personal, y si bien la madre no se abandonaba por completo, al mismo tiempo que trataba de comer y de hablar con su marido, se dejaba acariciar y devolvía de tanto en tanto las caricias al chico que, al recibirlas, se mostraba exageradamente satisfecho, y hacía gestos demasiado ostentosos de arrobo y reconocimiento. Observándolos no pude dejar de pensar lo siguiente: para el niño, la mujer fea era la más hermosa del mundo y, cualesquiera hayan sido sus motivos, egoísmo, sentido histriónico, capricho, odio disfrazado de pasión, por más vueltas que se dieran para examinar la cuestión, la respuesta era siempre idéntica, a saber, que la mujer más fea del mundo era la más hermosa para su hijo, y que la rapsodia infinita de objetos diferentes que constituyen la música del universo, se resumía para la criatura en uno solo.
En una mesa más cercana, lo que me permitía escuchar la conversación, había un viejo que hablaba en voz demasiado alta con un señor maduro que parecía escucharlo con resignación. Era uno de esos viejos locuaces, antipáticos, y orgullosos del buen estado de salud en el que llegan a la vejez, como si fuese un mérito personal y no una mera consecuencia de la casualidad. Tomando largos tragos de vino blanco y engullendo sin parar enormes bocados de musaka, el viejo se burlaba de las celebridades que constituyen la gloria de Viena y atraen a tantos turistas. (De vez en cuando miraba de reojo hacia nuestra mesa, sin darse cuenta de que yo entendía sus palabras, lo cual tal vez le hubiese causado un regocijo suplementario.) Se refería con sarcasmo a Franz Schubert, que había muerto a los treinta y un años, y al hacerlo sacudía vagamente la cabeza en dirección al pequeño museo -el lugar de su agonía- que se encontraba en la misma calle; las treinta y tres operaciones a la mandíbula de Sigmund Freud le inspiraban un desprecio evidente y el destino de Webern, que se había hecho matar de un tiro por un soldado americano un anochecer en que había salido a la puerta de su casa a fumar un cigarrillo, le daba ataques de hilaridad desdeñosa. El viejo afirmaba que tenía ochenta y tres años y que hacía el amor dos veces por semana. Nunca había tenido que operarse; hacía cuarenta y ocho años que no había estado obligado a guardar cama y treinta y cinco que no consultaba a un médico. Su interlocutor parecía ponerse cada vez más deprimido y melancólico, convencido de que ese ser egoísta y desconsiderado, maníaco y locuaz que se pavoneaba en su mesa, lo enterraría. Todo tenía el aire de ser mera jactancia de borrachín, pero en un determinado momento el viejo formuló una norma, un concepto, una convicción sobre el tema que desarrollaba y que podría resumirse de la siguiente manera: Un minuto de vida en buena salud, vale más que todos los inventos, todas las teorías y todas las reputaciones. Las pretendidas obras maestras de Brueghel el Viejo que conservan los museos de la ciudad y los imponentes monumentos arquitectónicos, no pesan nada en comparación con el sabor de este vino que, en este mismísimo momento, pasa a través de mis labios y se despliega, durante unos segundos, con sensaciones intransferibles y con imágenes fugaces, en la zona clara de mi mente. Había insolencia, vulgaridad real y simulada, mal gusto y un poco de humor negro, mezclado a una pizca de furor, en esas insistentes declaraciones.
Yo simulaba no escuchar y al rato nomás paró la nieve y mi marido y yo salimos al sol de la Kettenbrückengasse. Me abstuve de comentar lo que había visto y oído, pero ese almuerzo inesperado que nos deparó la nieve de primavera, hizo nacer en mí una convicción profunda: digan lo que digan las guías turísticas, en los cafés de Viena las conversaciones tratarán de empirismo, de positivismo lógico y de muchas cosas más, pero habrá sido, es y será siempre en las tabernas griegas donde se discuta en serio de filosofía.